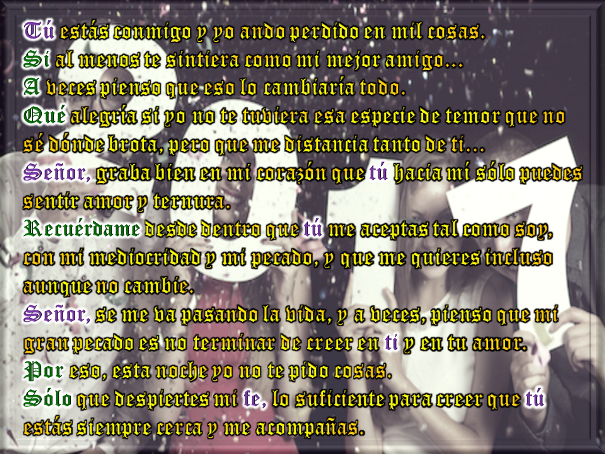sábado, 31 de diciembre de 2016
Lecturas
Hijos míos, es la última
hora.
Habéis oído que iba a venir
un anticristo; pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos
damos cuenta de que es la última hora.
Salieron de entre nosotros,
pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían
permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no
todos son de los nuestros.
En cuanto a vosotros, estáis
ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis.
Os he escrito, no porque
desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira
viene de la verdad.
En el principio existía el
Verbo y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el
principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo,
y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la
vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en las
tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
Surgió un hombre enviado por
Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la
luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que
daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz
verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba;
el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y
los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron,
les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de
sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de
Dios.
Y el Verbo se hizo carne y
acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo
único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y
grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene
detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues
de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.
Porque la Ley se dio por
medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de
Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto
jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a
conocer.
Palabra del Señor.
Santa Melania la Joven
Descendiente de cónsules, de prefectos y de dictadores, Melania se encontró, al salir de la niñez, con una riqueza fabulosa que ni aún podía calcular. Era, sobre todo, una fortuna territorial, extendida por todas las provincias del Imperio. Una idea de aquellas posesiones nos la da su biógrafo al describirnos una de ellas, situada junto al estrecho de Messina: paisaje encantador, mármoles, estatuas, baños, piscinas—desde las cuales el nadador podía distinguir, a un lado el mar, cubierto de embarcaciones; a otro, el bosque, entre cuyo follaje se escondían los ciervos y jabalíes—; y alrededor de la morada señoral, el dominio útil, cuyo cultivo estaba a cargo de quinientos siervos. Otra finca situada cerca de Tagaste y más vasta que esta ciudad era un centro artístico e industrial donde centenares de esclavos hacían muebles, máquinas de toda clase y objetos de arte como tapices, platos de oro, cajitas de marfil, pendientes, pulseras y collares de perlas. El palacio del Celio donde creció la ilustre matrona sobrepujaba en esplendor a todas las magnificencias de estas villas rurales. En él, hipódromos, plazas públicas, fuentes, termas; todo poblado de estatuas y cubierto de pinturas, algunas de las cuales, existentes aún, son de lo mejor que se ha encontrado en Roma. Tal era la suntuosidad del inmueble, que, cuando se quiso vender, no hubo quien se atreviese a comprarlo. Sólo las rentas de aquella fortuna gigantesca ascendían a la cantidad de ciento veinte mil libras de oro, o sea unos cientos cuarenta millones de pesetas.
Hija única del senador Valerio Publicóla, Melania recibió la más esmerada educación. De espíritu despierto, escuchaba con curiosidad las conversaciones de sus padres y servidores, y en ellas oyó hablar por vez primera de una abuela suya, llamada como ella, que, al quedar viuda en plena juventud, se había despedido de la sociedad romana para dirigirse a Oriente y encerrarse en un convento del monte de los Olivos. Y con el nombre de su abuela le llegaban los de otras damas aristocráticas, Leta, Paula. Marcela, que se habían entregado al más riguroso ascetismo. Un día supo la decisión singular del senador Paulino y su mujer Teresa, parientes suyos, que acababan de vender sus bienes y retirarse del mundo. Este caso fue, durante un verano, la comidilla de la gente «bien» de Roma. Sin embargo, al llegar a los catorce años, Melania hubo de aceptar el marido que le habían buscado sus padres, un joven de diecisiete años, llamado Piniano, igual a ella en religión, en nacimiento y en fortuna. Apenas casados, la niña llamó aparte al mancebo y le dijo:
—Si quieres vivir conmigo castamente, según las leyes de la continencia, te reconozco por señor mío y dueño de mi vida; si esto te parece duro a causa de tu juventud, toma mis bienes, pero deja en libertad a mi cuerpo, a fin de que cumpla mi propósito, que es según Dios.
Piniano, a quien sin duda interesaba su mujer más que las riquezas, resistióse ante esa proposición. Hubo súplicas, regaños y negociaciones, y al fin se llegó a un acuerdo que Piniano consideraba razonable: vivirían juntos hasta tener dos hijos a quienes transmitir la hacienda; después renunciarían al mundo.
Tuvieron una hija, que murió al poco tiempo. En vísperas de ser madre nuevamente, Melania se empeñaba en asistir a la vigilia de San Lorenzo en su basílica; pero su marido se lo prohibió, encargando a la servidumbre que no la dejasen salir. Quedóse en casa, pasando la noche en el oratorio, donde fue sorprendida por los esclavos, a quienes ella remuneró espléndidamente para que callasen. Al día siguiente dio a luz una criatura que sólo vivió unas horas. Como la madre estaba a punto de marchar tras ella, Piniano se fue a rezar, desolado, a la basílica de San Lorenzo, donde un enviado de su esposa vino a traerle este recado:
—Si quieres que viva, promete a Dios que guardaremos continencia.
Piniano lo hubiera prometido todo en aquel momento, y así, se sometió dócilmente. Faltaba vencer la resistencia de Publicóla. Él, que había visto a su madre, Melania la Vieja, vestida bruscamente de pardo sayal, consideraba que aquello podía ser muy santo, pero también muy ridículo. Usó de toda su autoridad para impedir lo que él llamaba locura de sus hijos; resistió largos días; pero al fin, afligido, debilitado, herido de una grave enfermedad, llamó a Melania y a Piniano, les pidió perdón y les dejó en libertad para hacer lo que quisiesen.
Llegó el momento suspirado de los vestidos groseros, de la vida recogida, de las más rudas penitencias. Piniano parecía menos entusiasta que su esposa, por lo cual ella se le acercó un día diciéndole con cariño y respeto a la vez:
—Dime, hermano mío, ¿hay en tu corazón alguna concupiscencia que te mueve a desearme como esposa?
A lo cual Piniano contestó:
—Feliz eres tú de amar así a tu marido; cierta puedes estar de que te mira con los mismos ojos que a tu santa madre.
Al oír esta respuesta, Melania le besó en las manos y en el corazón, alabando a Dios de aquel firme propósito.
Pocos días después volvióle a decir:
—Piniano, señor mío, escúchame como a una madre, como a tu hermana espiritual: deja esos vestidos preciosos de Cilicia y preséntate de una manera más humilde.
Piniano, joven todavía, se llenó de tristeza; pero por no ver triste a Melania, obedeció, vistiendo en adelante los toscos paños de Antioquía. Pero ella todavía no estaba contenta, y, así, le presentó otra tela más vil, tejida por ella misma con lana sin teñir.
Venían ahora las cuestiones de hacienda. Para hacer limosnas era necesario vender los latifundos; pero los dos esposos se encontraron con la oposición de los senadores romanos, los cuales, quién más, quién menos, eran parientes suyos. Todo el mundo los censuraba, llamándoles locos y acusándoles de disipar su hacienda. Como muchos de ellos tenían en vista algún buen bocado en las tierras de Piniano, pretextaban que no podía disponer de ellas por ser menor de edad. Efectivamente, aún no había cumplido veinticinco años. Pero Melania, que era emprendedora, maniobró tan hábilmente, que consiguió un decreto por el cual el emperador Honorio mandaba a los funcionarios de todas las provincias que vendiesen los bienes de los dos esposos y les transmitieran el dinero. Inmediatamente empezaron a llover montones de oro, grandes cantidades de plata, fajos de recibos y multitud de objetos preciosos: un río de monedas, que a Melania le recordaba el Pactólo, y que llegó a hacerla temer la imposibilidad de llegar a la pobreza evangélica. Pero las oleadas metálicas no hacían más que pasar por sus manos para detenerse en los pobres, los cenobitas y las iglesias.
«Aquí—dice Geroncio, su biógrafo y su capellán—dejaba cincuenta mil, allí veinte, allí diez, allí treinta o cuarenta mil piezas de oro. Tenía prisa por librarse de aquellas aguas en que temía naufragar. Un día, clavando sus ojos en un montón de cuarenta y cinco mil áureos, le pareció que arrojaba llamas, y que el demonio se reía de ella. Todos los que llegaban a Roma para negociar en el palacio de Letrán, los embajadores de San Juan Crisóstomo, Juan Casiano, el famoso escritor Paladio de Helenópolis, obispos, patriarcas, anacoretas, eran objeto de aquella liberalidad inagotable. Un amigo de Crisóstomo decía unos años adelante: «¿Qué país del Oriente o del Occidente se vio privado de los beneficios de Melania y de Piniano? ¿Cuántas islas no compraron para hacerlas refugio de los monjes? No creo que haya en todo el Imperio una ciudad en que no haya quedado algún jirón de su hacienda.» Los primeros en participar de aquella caridad fueron sus esclavos. En dos años dieron la libertad a más de ocho mil, y con la libertad, lo suficiente para emprender una nueva vida.
Era un esfuerzo constante por liquidar aquella fortuna que no se acababa nunca. De él quiso librarles el Senado de Roma, «pareciéndole un absurdo que se ofreciese a Dios lo que debía servir para salvar la República». Era en 408, uno de los años más trágicos de aquella época, en que los años trágicos se suceden sin interrupción. Alarico asolaba las tierras italianas; el Senado necesitaba dinero para comprar la retirada del invasor. Se pensó en los millones de Piniano, y el prefecto propuso a los senadores la confiscación. De repente, el rey godo, dueño del Tiber, intercepta los bajeles de grano que debían abastecer la ciudad; el pueblo se subleva, y el prefecto, arrancado de su tribunal, muere lapidado. Así terminó aquel conato de expropiación. Saqueada Roma, los dos esposos se refugian en su finca de Messina, donde les acompaña su amigo el antagonista de San Jerónimo y escritor infatigable Rufino de Aquilea.
Tampoco allí se vive con seguridad. «A nuestros ojos—dice Rufino—, los bárbaros incendian a Reggio; el brazo de mar que separa a Italia de Sicilia es nuestra única protección. Yo, al lado de aquellos santos, aprovecho las noches en que el terror del enemigo parece calmarse, para el estudio y el trabajo, para lo que es el bálsamo de nuestras miserias y el consuelo de nuestro destierro en el mundo.» Las costas africanas parecen más seguras, y allí se refugian Melania y su marido. En la travesía, una tempestad y el arribo a una isla cuyos habitantes van a ser degollados porque no pueden presentar el rescate que los bárbaros piden. Hacen falta dos mil sueldos de oro, que Melania apronta en un segundo, añadiendo mil más para proveer de lo necesario a los cautivos. Siguen las prodigalidades a través de las ciudades africanas. En Tagaste levantan dos grandes monasterios, capaz el uno de ciento treinta monjas y el otro de ochenta monjes. En Hipona, el pueblo se empeña en detener aquel cauce de oro, pidiendo al obispo que ordene a Piniano sacerdote de su Iglesia. Agustín interviene, moderando aquella exigencia demasiado interesada de los pescadores hiponenses. Además, Melania quiere ir más lejos. Tiene la obsesión del Oriente. En 418 es huésped del patriarca San Cirilo en Alejandría, y poco después llega a Jerusalén. Al fin logra realizar dos grandes deseos: visitar los Santos Lugares y verse reducidos a la pobreza. La Iglesia de Jerusalén inscribió sus nombres en la matrícula de los pobres asistidos por caridad. Estaban locos de alegría, pero de repente les llega una solicitud imprevista. Diez años hacía que los pueblos bárbaros se disputaban las provincias de España; y el desorden consiguiente había impedido la venta de los bienes de Piniano; pero en 420 el Imperio parecía reconquistar el terreno perdido. Es el momento en que el mandatario de Melania logra enajenar los latifundios de sus amos.
Los dos esposos empiezan de nuevo a construir monasterios y basílicas; después reanudan sus peregrinaciones, recorriendo los desiertos del Nilo, visitando a los solitarios, y dejando en todas partes testimonios palpables de su generosidad. Habiendo llegado a la reclusión de un santo hombre llamado Hefestión, rogáronle que aceptase un poco de oro. Habiendo rehusado él, la bienaventurada Melania exploró su celda para ver lo que había en ella; y como descubriese únicamente una estera, un cesto donde había algunos mendrugos de pan y un salero, conmovida por aquella inenarrable y celestial riqueza, ocultó el oro entre la sal y se apresuró a salir, después de haber pedido la bendición del viejo. Pero apenas habían pasado el río, cuando vio venir al hombre de Dios, con el oro en la mano, gritando:
—¿Qué voy a hacer yo con esto?
—Es para que se lo des a los pobres—respondió Melania.
El anacoreta insistía en rechazarlo, alegando que en el desierto no se veían pobres, y como Melania se obstinase en hacer aquel regalo. Hefestión lo arrojó al río.
Fortalecida con los heroísmos observados durante esta piadosa odisea, Melania inaugura su vida de reclusa cerca de Jerusalén. Son diez años de penitencias, durante los cuales llega a no comer más que dos veces por semana: el sábado y el domingo, contentándose con higos y legumbres sin condimento alguno. Al mismo tiempo, reza, lee con verdadera pasión, o hace que le lean los libros famosos, copia manuscritos e instruye a las gentes que van a visitarla. En 431 sale de su escondrijo y vuelve a aparecer en las calles de la Ciudad Santa. Ahora tiene la fiebre de ganar almas a Cristo. Recorre los mercados, entra en las casas de prostitución, se avista con las más famosas cortesanas. Nada le detiene con tal de salvar a una joven sumergida en el vicio. Piniano la ayuda en aquella campaña, y al poco tiempo han logrado entre los dos reclutar más de cien doncellas, que encierran en un monasterio. Melania se convierte en madre, proveedora y directora de aquella abigarrada juventud. Poco tiempo después muere Piniano. Tímido, modesto, desaparece silenciosamente. Ella le entierra en una gruta del monte de los Olivos, y al lado se construye una ermita, donde vive cuatro años rezando por aquel dulce compañero de su ardiente amor a Cristo y de su evangélica prodigalidad.
De súbito, le llega un mensaje de Constantinopla. Se lo enviaba un tío suyo, Volusiano, diplomático de viso, que vivía entonces en la corte bizantina. Unos días después, la reclusa, ya sexagenaria, acompañada de Geroncio, su capellán, sale para Constantinopla. Viajan cómodamente y con rapidez, sirviéndose de la posta imperial y escoltados de un grupo numeroso de servidores. En Trípoli de Palestina, Melania se entretiene rezando delante del sepulcro de San Leoncio, mientras su capellán discute con el jefe de la posta, quien, con el reglamento en la mano, se niega a dar las mulas necesarias para recorrer la etapa siguiente. En esto llega Melania, y Messala, así se llamaba aquel hombre, queda convencido con tres argumentos metálicos. Salen, por fin, y han recorrido ya siete millas, cuando Messala llegó azorado, pidiendo mil perdones y devolviendo las tres monedas de oro. Creyó Melania que se trataba de una reclamación, y ya iba a darle el doble, cuando el oficial reiteró sus explicaciones, y ya satisfecho, vio partir a la ilustre dama, cuyo mal humor hubiera podido costarle muy caro. Volusiano vio con sorpresa a su sobrina. Aferrado al paganismo, no comprendía aquellos hábitos feos e incómodos, ni aquella vida de martirio y abnegación. El celo proselitista de Melania le convirtió; y no contenta con eso, empezó a tomar parte en las disputas acaloradas que entonces apasionaban en la corte bizantina con motivo de la maternidad divina de María, discutida por el patriarca Nestorio. «Como el Espíritu Santo estaba en ella, hablaba de teología desde la mañana hasta la noche. Muchos que se habían extraviado, volvieron, por su persuasión, a la ortodoxia; confirmaba a los vacilantes, y fueron muy numerosos los que sintieron la influencia de sus discursos, inspirados por Dios.»
A principios del año 437 volvemos a encontrarla en Jerusalén, dirigiendo a sus convertidas. Un año más tarde, barruntando su muerte, se despide, con lágrimas, de los principales lugares consagrados por la vida y Pasión de Cristo. El 26 de diciembre visita el santuario de San Esteban, leyendo en alta voz el relato que la Escritura hace de su muerte. Después dice a sus monjas:
—Ya no me oiréis leer más veces. El Señor me llama. Quiero morir y descansar; vosotras, dulces entrañas mías y miembros santificados, vivid en Cristo y en el temor de Dios, cumpliendo la regla espiritual.
Dos días después vio que se le acercaba la muerte. Entonces empezó un desfile interminable de vírgenes, monjes, clérigos y laicos, que venían a despedirse de ella. El 31 de diciembre, último día de aquella existencia extraordinaria, la enferma oyó misa desde su lecho. Geroncio, que celebraba, apenas podía pronunciar las palabras a causa de la emoción, por lo cual ella le envió este recado:
—Levanta la voz para que oiga la oración.
Aquella mañana comulgó varias veces. A mediodía, creyéndola muerta, se prepararon a amortajarla; pero ella dijo:
—Todavía no.
—Cuando llegue la hora, haznos una señal—suplicó Geroncio, llorando; y el obispo decía—: Tranquila puedes ir a ver al Señor, porque has combatido el buen combate.
—Hágase lo que Dios quiera—murmuró Melania—; y, habiendo besado la mano del obispo, expiró dulcemente.
Hija única del senador Valerio Publicóla, Melania recibió la más esmerada educación. De espíritu despierto, escuchaba con curiosidad las conversaciones de sus padres y servidores, y en ellas oyó hablar por vez primera de una abuela suya, llamada como ella, que, al quedar viuda en plena juventud, se había despedido de la sociedad romana para dirigirse a Oriente y encerrarse en un convento del monte de los Olivos. Y con el nombre de su abuela le llegaban los de otras damas aristocráticas, Leta, Paula. Marcela, que se habían entregado al más riguroso ascetismo. Un día supo la decisión singular del senador Paulino y su mujer Teresa, parientes suyos, que acababan de vender sus bienes y retirarse del mundo. Este caso fue, durante un verano, la comidilla de la gente «bien» de Roma. Sin embargo, al llegar a los catorce años, Melania hubo de aceptar el marido que le habían buscado sus padres, un joven de diecisiete años, llamado Piniano, igual a ella en religión, en nacimiento y en fortuna. Apenas casados, la niña llamó aparte al mancebo y le dijo:
—Si quieres vivir conmigo castamente, según las leyes de la continencia, te reconozco por señor mío y dueño de mi vida; si esto te parece duro a causa de tu juventud, toma mis bienes, pero deja en libertad a mi cuerpo, a fin de que cumpla mi propósito, que es según Dios.
Piniano, a quien sin duda interesaba su mujer más que las riquezas, resistióse ante esa proposición. Hubo súplicas, regaños y negociaciones, y al fin se llegó a un acuerdo que Piniano consideraba razonable: vivirían juntos hasta tener dos hijos a quienes transmitir la hacienda; después renunciarían al mundo.
Tuvieron una hija, que murió al poco tiempo. En vísperas de ser madre nuevamente, Melania se empeñaba en asistir a la vigilia de San Lorenzo en su basílica; pero su marido se lo prohibió, encargando a la servidumbre que no la dejasen salir. Quedóse en casa, pasando la noche en el oratorio, donde fue sorprendida por los esclavos, a quienes ella remuneró espléndidamente para que callasen. Al día siguiente dio a luz una criatura que sólo vivió unas horas. Como la madre estaba a punto de marchar tras ella, Piniano se fue a rezar, desolado, a la basílica de San Lorenzo, donde un enviado de su esposa vino a traerle este recado:
—Si quieres que viva, promete a Dios que guardaremos continencia.
Piniano lo hubiera prometido todo en aquel momento, y así, se sometió dócilmente. Faltaba vencer la resistencia de Publicóla. Él, que había visto a su madre, Melania la Vieja, vestida bruscamente de pardo sayal, consideraba que aquello podía ser muy santo, pero también muy ridículo. Usó de toda su autoridad para impedir lo que él llamaba locura de sus hijos; resistió largos días; pero al fin, afligido, debilitado, herido de una grave enfermedad, llamó a Melania y a Piniano, les pidió perdón y les dejó en libertad para hacer lo que quisiesen.
Llegó el momento suspirado de los vestidos groseros, de la vida recogida, de las más rudas penitencias. Piniano parecía menos entusiasta que su esposa, por lo cual ella se le acercó un día diciéndole con cariño y respeto a la vez:
—Dime, hermano mío, ¿hay en tu corazón alguna concupiscencia que te mueve a desearme como esposa?
A lo cual Piniano contestó:
—Feliz eres tú de amar así a tu marido; cierta puedes estar de que te mira con los mismos ojos que a tu santa madre.
Al oír esta respuesta, Melania le besó en las manos y en el corazón, alabando a Dios de aquel firme propósito.
Pocos días después volvióle a decir:
—Piniano, señor mío, escúchame como a una madre, como a tu hermana espiritual: deja esos vestidos preciosos de Cilicia y preséntate de una manera más humilde.
Piniano, joven todavía, se llenó de tristeza; pero por no ver triste a Melania, obedeció, vistiendo en adelante los toscos paños de Antioquía. Pero ella todavía no estaba contenta, y, así, le presentó otra tela más vil, tejida por ella misma con lana sin teñir.
Venían ahora las cuestiones de hacienda. Para hacer limosnas era necesario vender los latifundos; pero los dos esposos se encontraron con la oposición de los senadores romanos, los cuales, quién más, quién menos, eran parientes suyos. Todo el mundo los censuraba, llamándoles locos y acusándoles de disipar su hacienda. Como muchos de ellos tenían en vista algún buen bocado en las tierras de Piniano, pretextaban que no podía disponer de ellas por ser menor de edad. Efectivamente, aún no había cumplido veinticinco años. Pero Melania, que era emprendedora, maniobró tan hábilmente, que consiguió un decreto por el cual el emperador Honorio mandaba a los funcionarios de todas las provincias que vendiesen los bienes de los dos esposos y les transmitieran el dinero. Inmediatamente empezaron a llover montones de oro, grandes cantidades de plata, fajos de recibos y multitud de objetos preciosos: un río de monedas, que a Melania le recordaba el Pactólo, y que llegó a hacerla temer la imposibilidad de llegar a la pobreza evangélica. Pero las oleadas metálicas no hacían más que pasar por sus manos para detenerse en los pobres, los cenobitas y las iglesias.
«Aquí—dice Geroncio, su biógrafo y su capellán—dejaba cincuenta mil, allí veinte, allí diez, allí treinta o cuarenta mil piezas de oro. Tenía prisa por librarse de aquellas aguas en que temía naufragar. Un día, clavando sus ojos en un montón de cuarenta y cinco mil áureos, le pareció que arrojaba llamas, y que el demonio se reía de ella. Todos los que llegaban a Roma para negociar en el palacio de Letrán, los embajadores de San Juan Crisóstomo, Juan Casiano, el famoso escritor Paladio de Helenópolis, obispos, patriarcas, anacoretas, eran objeto de aquella liberalidad inagotable. Un amigo de Crisóstomo decía unos años adelante: «¿Qué país del Oriente o del Occidente se vio privado de los beneficios de Melania y de Piniano? ¿Cuántas islas no compraron para hacerlas refugio de los monjes? No creo que haya en todo el Imperio una ciudad en que no haya quedado algún jirón de su hacienda.» Los primeros en participar de aquella caridad fueron sus esclavos. En dos años dieron la libertad a más de ocho mil, y con la libertad, lo suficiente para emprender una nueva vida.
Era un esfuerzo constante por liquidar aquella fortuna que no se acababa nunca. De él quiso librarles el Senado de Roma, «pareciéndole un absurdo que se ofreciese a Dios lo que debía servir para salvar la República». Era en 408, uno de los años más trágicos de aquella época, en que los años trágicos se suceden sin interrupción. Alarico asolaba las tierras italianas; el Senado necesitaba dinero para comprar la retirada del invasor. Se pensó en los millones de Piniano, y el prefecto propuso a los senadores la confiscación. De repente, el rey godo, dueño del Tiber, intercepta los bajeles de grano que debían abastecer la ciudad; el pueblo se subleva, y el prefecto, arrancado de su tribunal, muere lapidado. Así terminó aquel conato de expropiación. Saqueada Roma, los dos esposos se refugian en su finca de Messina, donde les acompaña su amigo el antagonista de San Jerónimo y escritor infatigable Rufino de Aquilea.
Tampoco allí se vive con seguridad. «A nuestros ojos—dice Rufino—, los bárbaros incendian a Reggio; el brazo de mar que separa a Italia de Sicilia es nuestra única protección. Yo, al lado de aquellos santos, aprovecho las noches en que el terror del enemigo parece calmarse, para el estudio y el trabajo, para lo que es el bálsamo de nuestras miserias y el consuelo de nuestro destierro en el mundo.» Las costas africanas parecen más seguras, y allí se refugian Melania y su marido. En la travesía, una tempestad y el arribo a una isla cuyos habitantes van a ser degollados porque no pueden presentar el rescate que los bárbaros piden. Hacen falta dos mil sueldos de oro, que Melania apronta en un segundo, añadiendo mil más para proveer de lo necesario a los cautivos. Siguen las prodigalidades a través de las ciudades africanas. En Tagaste levantan dos grandes monasterios, capaz el uno de ciento treinta monjas y el otro de ochenta monjes. En Hipona, el pueblo se empeña en detener aquel cauce de oro, pidiendo al obispo que ordene a Piniano sacerdote de su Iglesia. Agustín interviene, moderando aquella exigencia demasiado interesada de los pescadores hiponenses. Además, Melania quiere ir más lejos. Tiene la obsesión del Oriente. En 418 es huésped del patriarca San Cirilo en Alejandría, y poco después llega a Jerusalén. Al fin logra realizar dos grandes deseos: visitar los Santos Lugares y verse reducidos a la pobreza. La Iglesia de Jerusalén inscribió sus nombres en la matrícula de los pobres asistidos por caridad. Estaban locos de alegría, pero de repente les llega una solicitud imprevista. Diez años hacía que los pueblos bárbaros se disputaban las provincias de España; y el desorden consiguiente había impedido la venta de los bienes de Piniano; pero en 420 el Imperio parecía reconquistar el terreno perdido. Es el momento en que el mandatario de Melania logra enajenar los latifundios de sus amos.
Los dos esposos empiezan de nuevo a construir monasterios y basílicas; después reanudan sus peregrinaciones, recorriendo los desiertos del Nilo, visitando a los solitarios, y dejando en todas partes testimonios palpables de su generosidad. Habiendo llegado a la reclusión de un santo hombre llamado Hefestión, rogáronle que aceptase un poco de oro. Habiendo rehusado él, la bienaventurada Melania exploró su celda para ver lo que había en ella; y como descubriese únicamente una estera, un cesto donde había algunos mendrugos de pan y un salero, conmovida por aquella inenarrable y celestial riqueza, ocultó el oro entre la sal y se apresuró a salir, después de haber pedido la bendición del viejo. Pero apenas habían pasado el río, cuando vio venir al hombre de Dios, con el oro en la mano, gritando:
—¿Qué voy a hacer yo con esto?
—Es para que se lo des a los pobres—respondió Melania.
El anacoreta insistía en rechazarlo, alegando que en el desierto no se veían pobres, y como Melania se obstinase en hacer aquel regalo. Hefestión lo arrojó al río.
Fortalecida con los heroísmos observados durante esta piadosa odisea, Melania inaugura su vida de reclusa cerca de Jerusalén. Son diez años de penitencias, durante los cuales llega a no comer más que dos veces por semana: el sábado y el domingo, contentándose con higos y legumbres sin condimento alguno. Al mismo tiempo, reza, lee con verdadera pasión, o hace que le lean los libros famosos, copia manuscritos e instruye a las gentes que van a visitarla. En 431 sale de su escondrijo y vuelve a aparecer en las calles de la Ciudad Santa. Ahora tiene la fiebre de ganar almas a Cristo. Recorre los mercados, entra en las casas de prostitución, se avista con las más famosas cortesanas. Nada le detiene con tal de salvar a una joven sumergida en el vicio. Piniano la ayuda en aquella campaña, y al poco tiempo han logrado entre los dos reclutar más de cien doncellas, que encierran en un monasterio. Melania se convierte en madre, proveedora y directora de aquella abigarrada juventud. Poco tiempo después muere Piniano. Tímido, modesto, desaparece silenciosamente. Ella le entierra en una gruta del monte de los Olivos, y al lado se construye una ermita, donde vive cuatro años rezando por aquel dulce compañero de su ardiente amor a Cristo y de su evangélica prodigalidad.
De súbito, le llega un mensaje de Constantinopla. Se lo enviaba un tío suyo, Volusiano, diplomático de viso, que vivía entonces en la corte bizantina. Unos días después, la reclusa, ya sexagenaria, acompañada de Geroncio, su capellán, sale para Constantinopla. Viajan cómodamente y con rapidez, sirviéndose de la posta imperial y escoltados de un grupo numeroso de servidores. En Trípoli de Palestina, Melania se entretiene rezando delante del sepulcro de San Leoncio, mientras su capellán discute con el jefe de la posta, quien, con el reglamento en la mano, se niega a dar las mulas necesarias para recorrer la etapa siguiente. En esto llega Melania, y Messala, así se llamaba aquel hombre, queda convencido con tres argumentos metálicos. Salen, por fin, y han recorrido ya siete millas, cuando Messala llegó azorado, pidiendo mil perdones y devolviendo las tres monedas de oro. Creyó Melania que se trataba de una reclamación, y ya iba a darle el doble, cuando el oficial reiteró sus explicaciones, y ya satisfecho, vio partir a la ilustre dama, cuyo mal humor hubiera podido costarle muy caro. Volusiano vio con sorpresa a su sobrina. Aferrado al paganismo, no comprendía aquellos hábitos feos e incómodos, ni aquella vida de martirio y abnegación. El celo proselitista de Melania le convirtió; y no contenta con eso, empezó a tomar parte en las disputas acaloradas que entonces apasionaban en la corte bizantina con motivo de la maternidad divina de María, discutida por el patriarca Nestorio. «Como el Espíritu Santo estaba en ella, hablaba de teología desde la mañana hasta la noche. Muchos que se habían extraviado, volvieron, por su persuasión, a la ortodoxia; confirmaba a los vacilantes, y fueron muy numerosos los que sintieron la influencia de sus discursos, inspirados por Dios.»
A principios del año 437 volvemos a encontrarla en Jerusalén, dirigiendo a sus convertidas. Un año más tarde, barruntando su muerte, se despide, con lágrimas, de los principales lugares consagrados por la vida y Pasión de Cristo. El 26 de diciembre visita el santuario de San Esteban, leyendo en alta voz el relato que la Escritura hace de su muerte. Después dice a sus monjas:
—Ya no me oiréis leer más veces. El Señor me llama. Quiero morir y descansar; vosotras, dulces entrañas mías y miembros santificados, vivid en Cristo y en el temor de Dios, cumpliendo la regla espiritual.
Dos días después vio que se le acercaba la muerte. Entonces empezó un desfile interminable de vírgenes, monjes, clérigos y laicos, que venían a despedirse de ella. El 31 de diciembre, último día de aquella existencia extraordinaria, la enferma oyó misa desde su lecho. Geroncio, que celebraba, apenas podía pronunciar las palabras a causa de la emoción, por lo cual ella le envió este recado:
—Levanta la voz para que oiga la oración.
Aquella mañana comulgó varias veces. A mediodía, creyéndola muerta, se prepararon a amortajarla; pero ella dijo:
—Todavía no.
—Cuando llegue la hora, haznos una señal—suplicó Geroncio, llorando; y el obispo decía—: Tranquila puedes ir a ver al Señor, porque has combatido el buen combate.
—Hágase lo que Dios quiera—murmuró Melania—; y, habiendo besado la mano del obispo, expiró dulcemente.
viernes, 30 de diciembre de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)