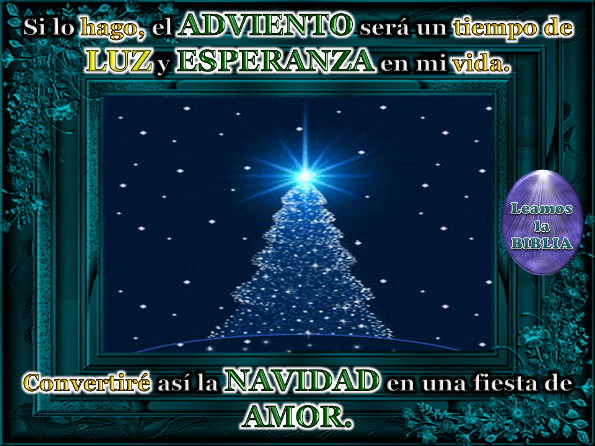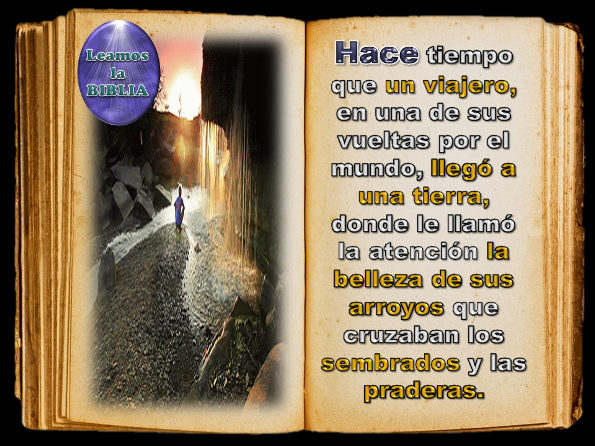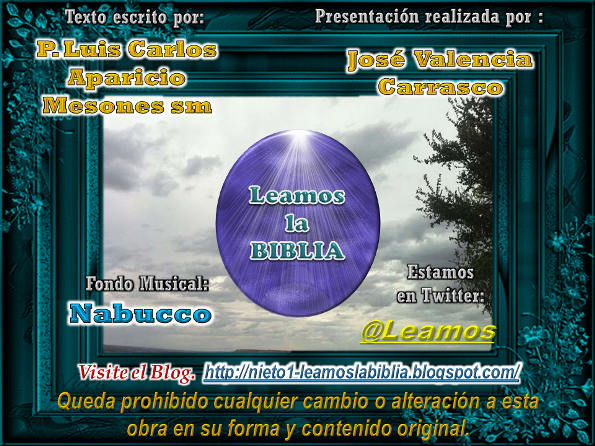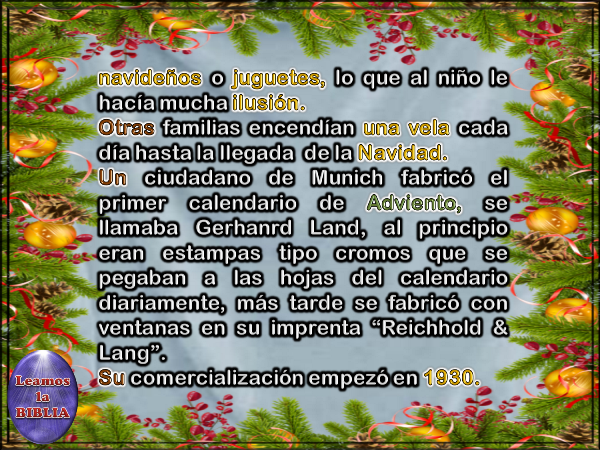lunes, 30 de noviembre de 2020
Lecturas Diarias
Hermanos:
Si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: «Nadie que crea en él quedará confundido».
En efecto, no hay distinción entre judío y griego; porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo».
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar?; y ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?; y ¿cómo anunciarán si no los envían?
Según está escrito: «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la Buena Noticia del bien!». Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Pues Isaías afirma: «Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?»
Así, pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo: «¿Es que no lo han oído? Todo lo contrario: «A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los confines del orbe sus palabras».
En aquel tiempo, pasando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores.
Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Palabra del Señor.
Beato Juan de Vercelli
En Montpellier en Provenza en Francia, beato Juan de Vercelli, que, Maestro General de la Orden de Predicadores, reconmendó en la predicación la devoción al Nombre de Jesús.
Juan Garbella nació en Mosso Santa María (Vercelli). Estudió en París y enseñó Derecho en Paris y Vercelli; ingresó en los dominicos entre los que detento varios cargos, el último fue el de Maestro general (1264-1283). Durante diecinueve años, desempeñó ese oficio en forma muy distinguida. Juan era de estatura más bien baja (en su primera carta a sus hermanos se llama a sí mismo "pobre hombrecito") y de rostro tan alegre que, según se dice, exigía que su ayudante fuese siempre un fraile de aspecto severo e imponente. Pero su energía suplía con creces su baja estatura.
En efecto, visitó y reformó incansablemente los conventos de su Orden en toda Europa, sin dispensarse jamás durante sus viajes de los ayunos eclesiásticos y de los de su Orden. San Gregorio X, poco después de su elección al pontificado, confió a Juan de Vercelli y a los dominicos la tarea de hacer la paz entre los estados italianos. Tres años más tarde, el Papa pidió al beato que redactase un "esquema" para el II Concilio Ecuménico de Lyon (1274). En el Concilio conoció Juan a Jerónimo de Ascoli (más tarde Nicolás IV), quien había cedido a san Buenaventura en el cargo de general de los franciscanos. Ambos escribieron juntos una carta a sus súbditos. Más tarde, la Santa Sede los envió como mediadores entre Felipe III de Francia y Alfonso X de Castilla. Ello no fue más que una continuación del oficio de pacificación en el que tanto se distinguió Juan de Vercelli. El beato fue uno de los primeros propagadores de la devoción al nombre de Jesús, que el Concilio de Lyon recomendó como acto de reparación por las blasfemias de los albigenses. El beato Gregorio X eligió particularmente a Juan de Vercelli como capitán de la Orden de Predicadores, para difundir esa devoción. El beato escribió inmediatamente a todos los provinciales. Filialmente se decidió que en todas las iglesias de los dominicos hubiese un altar dedicado al Santo Nombre de Jesús y que se formasen cofradías contra la blasfemia.
En 1278, el Maestro general envió a un visitador a Inglaterra, donde algunos frailes habían atacado la doctrina de santo Tomás de Aquino, muerto recientemente. El beato había nombrado al Doctor Angélico para ocupar la cátedra de Teología en París, ya que san Alberto Magno no quiso aceptarla. Dos años más tarde, Juan de Vercelli asistió a un capítulo general en Oxford. Como su predecesor, el beato Humberto de Romans, el beato se negó a aceptar la dignidad episcopal y un cargo en la curia romana. También renunció al cargo de General de la Orden, pero su renuncia no fue aceptada, de suerte que ejerció ese oficio hasta su muerte, ocurrida el 30 de noviembre en Monte Pesulano. Su culto fue aprobado en 1903 por san Pío X.
domingo, 29 de noviembre de 2020
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO - LA EXPECTACIÓN DE DIOS
Dos veces nos presenta la liturgia dominical la perspectiva de los últimos días del mundo: en este primer domingo de Adviento y en el último de Pentecostés. Hoy es el relato más breve de San Lucas, que nos invita a asociar nuestra vida a un comienzo, que ensancha el corazón, no le encoge, y le alegra en vez de hacerle temblar. Las señales en el cielo, la congoja de las gentes en la tierra y el confuso estruendo de las olas en el mar, nos interesan menos que aquel otro espectáculo del Hijo del hombre que viene en la nube con poder grande y majestad. Es una venida lo que la liturgia nos anuncia. Por eso se nos dice a continuación: Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Es preciso levantar las cabezas, mirar hacia la lejanía, otear todos los horizontes.
Tan vasta, tan profunda ha de ser nuestra mirada, que debe abarcar toda la corriente de las generaciones humanas. Sólo entonces podrá ser completa. No es posible prescindir del final sombrío. Allá, en la lejanía insondable entre el lúgubre estertor de los siglos, descubrimos al Juez coronado de relámpagos y sentado en la nube. Es la última venida. En el lado opuesto, entre los primeros balbuceos de la Humanidad, vemos avanzar una luz, cada vez más clara, cada vez más amable, hasta que se detiene sobre la roca del portal de Belén. Es la primera venida. Y en el fondo de nuestro ser, si observamos atentamente podemos ver algo que se mueve, que germina, que florece, que fructifica. Es Cristo, que se está formando en nosotros; es la segunda venida. Y estas tres venidas, misteriosamente enlazadas; estas tres venidas, que se explican unas a otras, y se completan, y se iluminan, son las que la sagrada liturgia ofrece a nuestra consideración en este tiempo de Adviento con que empieza el año eclesiástico. «Porque Cristo—dice San Bernardo—vino en la carne y en la flaqueza, viene en el espíritu y en el amor, y vendrá en la gloria y en el poder.»
Eso es lo que significa Adviento: advenimiento. Es un ciclo iluminado por los más bellos resplandores de la esperanza. No poseemos, pero aguardamos; y esto nos llena de alegría. Para nuestros corazones, espoleados siempre por el aguijón del más allá, la esperanza tiene a veces más poesía que la realidad misma. El que siga con atención las fórmulas litúrgicas de estos días que nos separan de la fiesta de Navidad, vivirá horas inenarrables. Como es natural, el sentimiento que embargará su alma, y dominará sus sentidos, y saltará al exterior en expresiones magníficas, es el de la expectación ansiosa, amorosa, ardiente; confiada en unos momentos, y en otras empañadas de sombras y nerviosa de inquietudes. Los gritos inflamados con que los santos del Antiguo Testamento suspiraban por la venida del Mesías vuelven a repercutir en nuestros templos. Al oírlos, nuestro espíritu se traslada a edades pretéritas, vive en medio de los grandes patriarcas de vida nómada y pastoril, penetra en los palacios de los reyes de Israel, que se nos presentan como puros símbolos de una realidad superior, y se mezcla con la muchedumbre que hormiguea en los pórticos del templo de Salomón para oír los discursos unas veces terribles, otras consoladores, de los profetas.
Y llegamos a pensar que asistimos a un drama en el cual se juega nuestro propio destino. Y esto es el Adviento, una renovación abreviada, una síntesis de aquellos siglos que precedieron a la venida de Cristo… Cristo es el punto central de la vida del mundo. Su aparición en medio de los tiempos divide la historia de la Humanidad, y a la Humanidad misma, en dos grandes porciones, la que espera y la que posee; cronología sagrada que se impone a la profana, puesto que el correr de los siglos converge en Cristo. El Antiguo Testamento espera y pide; los libros de los hebreos no son más que una urdimbre de anhelos y promesas. Ya entonces el Mesías prometido anima toda la historia del pueblo de Israel, inspira sus empresas, domina su vida. Hasta en el seno del paganismo podemos descubrir de cuando en cuando extrañas iluminaciones, gritos angustiosos, arrancados por el confuso presentimiento de la venida de un Salvador. Esta actitud de los espíritus acentuábase conforme avanzaba el mundo antiguo, y a ella corresponde la idea primordial del Evangelio de San Lucas, escrito por un convertido de la gentilidad, que conocía bien la psicología de sus antiguos correligionarios. El mundo está agotado, se decía, pero no tardará en recobrar su juventud por una revolución inesperada. Agonizaba uno de los grandes ciclos de la vida del Universo; pero la renovación seguiría inmediatamente. Filósofos, sacerdotes y adivinos coincidían en su apreciación del momento. Los discípulos de Platón y de Pitágoras anunciaban su «apocatástasis»: después de la completa evolución de lo uno a lo múltiple, de lo perfecto a lo imperfecto, todo volvería a encontrarse en su posición primera; y con el reino de Saturno—añadían los órficos—se inauguraría de nuevo la edad de oro. San Pablo resumía este estado de agitación, este fermento de inquietud, que penetraba todos los espíritus, en aquella frase famosa de su epístola a los romanos: «Todas las criaturas gimen y están como en dolores de parto»; y éste es el ambiente que inspiraba a Virgilio su égloga cuarta, tan misteriosa, que los críticos aún no se han podido poner de acuerdo sobre quién era aquel Niño prodigioso bajo cuyos auspicios la felicidad volvería al mundo, se borrarían las últimas huellas de nuestro crimen y la tierra quedaría libre de los miedos eternos.
Esta expectación es la que nuestra santa madre la Iglesia quiere despertar en nosotros con la policromía maravillosa de sus textos litúrgicos, llenos de dramatismo, de vida, de colorido, de emoción. No se trata solamente de evocar un episodio o un conjunto de episodios históricos para formar un juego literario, sino más bien de resucitar un estado de alma, de vivir las ansias, de reavivar los anhelos que en el pueblo escogido despertaba la expectación del Mesías. El Adviento no es una simple conmemoración: es el estado normal de todo verdadero cristiano. Lo eterno es siempre actual. La liturgia no se entretiene nunca en evocar recuerdos estériles. Esos suspiros, esas plegarias, esas aspiraciones de los patriarcas y de los profetas, puestos en nuestra boca, lejos de ser una simple repetición de anhelos pretéritos, tienen un valor real, una eficaz influencia sobre el gran acto de la munificencia del Padre celestial al darnos a su Hijo; y son, sobre todo, la condición necesaria de esa otra venida interior que se realiza en cada uno de nosotros: la venida en el espíritu y en el amor. Todos podemos vivir aquella vida de esperanza; «esperar la esperanza bienaventurada», según diría San Pablo; aguardar la luz en medio de las tinieblas, recibir el consuelo en la hora de la incertidumbre, cuando el alma gime y el anhelo brota en ella como una planta estéril; repetir la oración confiada que la Iglesia pone en nuestros labios durante estos días: «Ven, Señor, a visitarnos en la paz, para que nos alegremos delante de Ti con un corazón perfecto.»
El nacimiento de Cristo en la gruta sería inútil sin el nacimiento de Cristo en las almas. Es la profunda teología de San Pablo. Cristo nace en nosotros, se forma, crece; nos revestimos de Cristo; dentro de nosotros se realiza una espiritual y misteriosa reencarnación. Cristo se abrevia, se empárvese para entrar en nosotros y realizar todas las maravillas anunciadas por los profetas, que se resumen en esta palabra de San Juan: «A todos los que le abrieron la puerta les dio poder para ser hechos hijos de Dios, no por vía de la sangre ni por voluntad de la carne, sino por obra de Dios.» Tal es el maravilloso poder de la oración litúrgica. Como por vía de magia, el pasado se hace presente y se llena de una realidad sublime. Recogemos viejas fórmulas, y esas fórmulas tienen todo su sentido, no han perdido ni un átomo de su eficacia. No sólo están cargadas de recuerdos, no sólo están iluminadas de poesía, sino que están llenas de gracia y de fuerza. Son un conjuro que aguarda la respuesta infalible: la evocación, la venida de Dios.
Tan vasta, tan profunda ha de ser nuestra mirada, que debe abarcar toda la corriente de las generaciones humanas. Sólo entonces podrá ser completa. No es posible prescindir del final sombrío. Allá, en la lejanía insondable entre el lúgubre estertor de los siglos, descubrimos al Juez coronado de relámpagos y sentado en la nube. Es la última venida. En el lado opuesto, entre los primeros balbuceos de la Humanidad, vemos avanzar una luz, cada vez más clara, cada vez más amable, hasta que se detiene sobre la roca del portal de Belén. Es la primera venida. Y en el fondo de nuestro ser, si observamos atentamente podemos ver algo que se mueve, que germina, que florece, que fructifica. Es Cristo, que se está formando en nosotros; es la segunda venida. Y estas tres venidas, misteriosamente enlazadas; estas tres venidas, que se explican unas a otras, y se completan, y se iluminan, son las que la sagrada liturgia ofrece a nuestra consideración en este tiempo de Adviento con que empieza el año eclesiástico. «Porque Cristo—dice San Bernardo—vino en la carne y en la flaqueza, viene en el espíritu y en el amor, y vendrá en la gloria y en el poder.»
Eso es lo que significa Adviento: advenimiento. Es un ciclo iluminado por los más bellos resplandores de la esperanza. No poseemos, pero aguardamos; y esto nos llena de alegría. Para nuestros corazones, espoleados siempre por el aguijón del más allá, la esperanza tiene a veces más poesía que la realidad misma. El que siga con atención las fórmulas litúrgicas de estos días que nos separan de la fiesta de Navidad, vivirá horas inenarrables. Como es natural, el sentimiento que embargará su alma, y dominará sus sentidos, y saltará al exterior en expresiones magníficas, es el de la expectación ansiosa, amorosa, ardiente; confiada en unos momentos, y en otras empañadas de sombras y nerviosa de inquietudes. Los gritos inflamados con que los santos del Antiguo Testamento suspiraban por la venida del Mesías vuelven a repercutir en nuestros templos. Al oírlos, nuestro espíritu se traslada a edades pretéritas, vive en medio de los grandes patriarcas de vida nómada y pastoril, penetra en los palacios de los reyes de Israel, que se nos presentan como puros símbolos de una realidad superior, y se mezcla con la muchedumbre que hormiguea en los pórticos del templo de Salomón para oír los discursos unas veces terribles, otras consoladores, de los profetas.
Y llegamos a pensar que asistimos a un drama en el cual se juega nuestro propio destino. Y esto es el Adviento, una renovación abreviada, una síntesis de aquellos siglos que precedieron a la venida de Cristo… Cristo es el punto central de la vida del mundo. Su aparición en medio de los tiempos divide la historia de la Humanidad, y a la Humanidad misma, en dos grandes porciones, la que espera y la que posee; cronología sagrada que se impone a la profana, puesto que el correr de los siglos converge en Cristo. El Antiguo Testamento espera y pide; los libros de los hebreos no son más que una urdimbre de anhelos y promesas. Ya entonces el Mesías prometido anima toda la historia del pueblo de Israel, inspira sus empresas, domina su vida. Hasta en el seno del paganismo podemos descubrir de cuando en cuando extrañas iluminaciones, gritos angustiosos, arrancados por el confuso presentimiento de la venida de un Salvador. Esta actitud de los espíritus acentuábase conforme avanzaba el mundo antiguo, y a ella corresponde la idea primordial del Evangelio de San Lucas, escrito por un convertido de la gentilidad, que conocía bien la psicología de sus antiguos correligionarios. El mundo está agotado, se decía, pero no tardará en recobrar su juventud por una revolución inesperada. Agonizaba uno de los grandes ciclos de la vida del Universo; pero la renovación seguiría inmediatamente. Filósofos, sacerdotes y adivinos coincidían en su apreciación del momento. Los discípulos de Platón y de Pitágoras anunciaban su «apocatástasis»: después de la completa evolución de lo uno a lo múltiple, de lo perfecto a lo imperfecto, todo volvería a encontrarse en su posición primera; y con el reino de Saturno—añadían los órficos—se inauguraría de nuevo la edad de oro. San Pablo resumía este estado de agitación, este fermento de inquietud, que penetraba todos los espíritus, en aquella frase famosa de su epístola a los romanos: «Todas las criaturas gimen y están como en dolores de parto»; y éste es el ambiente que inspiraba a Virgilio su égloga cuarta, tan misteriosa, que los críticos aún no se han podido poner de acuerdo sobre quién era aquel Niño prodigioso bajo cuyos auspicios la felicidad volvería al mundo, se borrarían las últimas huellas de nuestro crimen y la tierra quedaría libre de los miedos eternos.
Esta expectación es la que nuestra santa madre la Iglesia quiere despertar en nosotros con la policromía maravillosa de sus textos litúrgicos, llenos de dramatismo, de vida, de colorido, de emoción. No se trata solamente de evocar un episodio o un conjunto de episodios históricos para formar un juego literario, sino más bien de resucitar un estado de alma, de vivir las ansias, de reavivar los anhelos que en el pueblo escogido despertaba la expectación del Mesías. El Adviento no es una simple conmemoración: es el estado normal de todo verdadero cristiano. Lo eterno es siempre actual. La liturgia no se entretiene nunca en evocar recuerdos estériles. Esos suspiros, esas plegarias, esas aspiraciones de los patriarcas y de los profetas, puestos en nuestra boca, lejos de ser una simple repetición de anhelos pretéritos, tienen un valor real, una eficaz influencia sobre el gran acto de la munificencia del Padre celestial al darnos a su Hijo; y son, sobre todo, la condición necesaria de esa otra venida interior que se realiza en cada uno de nosotros: la venida en el espíritu y en el amor. Todos podemos vivir aquella vida de esperanza; «esperar la esperanza bienaventurada», según diría San Pablo; aguardar la luz en medio de las tinieblas, recibir el consuelo en la hora de la incertidumbre, cuando el alma gime y el anhelo brota en ella como una planta estéril; repetir la oración confiada que la Iglesia pone en nuestros labios durante estos días: «Ven, Señor, a visitarnos en la paz, para que nos alegremos delante de Ti con un corazón perfecto.»
El nacimiento de Cristo en la gruta sería inútil sin el nacimiento de Cristo en las almas. Es la profunda teología de San Pablo. Cristo nace en nosotros, se forma, crece; nos revestimos de Cristo; dentro de nosotros se realiza una espiritual y misteriosa reencarnación. Cristo se abrevia, se empárvese para entrar en nosotros y realizar todas las maravillas anunciadas por los profetas, que se resumen en esta palabra de San Juan: «A todos los que le abrieron la puerta les dio poder para ser hechos hijos de Dios, no por vía de la sangre ni por voluntad de la carne, sino por obra de Dios.» Tal es el maravilloso poder de la oración litúrgica. Como por vía de magia, el pasado se hace presente y se llena de una realidad sublime. Recogemos viejas fórmulas, y esas fórmulas tienen todo su sentido, no han perdido ni un átomo de su eficacia. No sólo están cargadas de recuerdos, no sólo están iluminadas de poesía, sino que están llenas de gracia y de fuerza. Son un conjuro que aguarda la respuesta infalible: la evocación, la venida de Dios.
Lecturas Diarias
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es «nuestro Liberador».
¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos, y endureces nuestro corazón para que no te tema?
Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad.
¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!
En tu presencia se estremecerían las montañas. «Descendiste, y las montañas se estremecieron». Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro del quien practica con alegría la justicia y, andando en tus caminos, se acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado, y nosotros hemos pecado.
Pero en los caminos de antiguo seremos salvados.
Todos éramos impuros, nuestra justicia era un vestido manchado; todos nos marchitábamos como hojas, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre nadie salía del letargo para adherirse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa.
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos obra de tu mano.
Hermanos:
A vosotros, gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Doy gracias a Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»
Palabra del Señor.
Beato Bernardo de Hoyos
En Valladolid, beato Bernardo de Hoyos, religioso de la Compañía de Jesús y presbítero, que escribió amorosamente del Sagrado Corazón de Jesús.
Nació en Torrelobatón (Valladolid, España). Su padre don Manuel de Hoyos era secretario del ayuntamiento de Torrelobatón, pero su familia era originaria de Hoyos. A los 14 años, con el permiso de su familia, fue admitido en el noviciado de los Jesuitas en Villa García de Campos.
Terminó el noviciado con casi 17 años, y emitió los votos simples perpetuos. Desde los 17 hasta los 20 años, Bernardo estudió Filosofía en el colegio de los santos Pedro y Pablo en Medina del Campo. A los 20 años Bernardo comenzó los estudios de Teología en el colegio de San Ambrosio de Valladolid.
Cuando pronunció la fórmula de los votos simples perpetuos, con casi 17 años, escribe el mismo Bernardo lo que sintió en ese momento: “Al empezar a leer la fórmula de los votos ví en la sagrada eucaristía al mismo Jesucristo, que me oía, como juez en su trono, muy afable. Quedé al principio como fuera de mí, al ver tan gran Majestad, mas no fue tanto, que se conociese en lo exterior. Vile venir, y entrar en mi dichosa boca: causó mayor reverencia amorosa, y amor reverente, al verle entrar y estar en mi lengua. Después que pasó la Sagrada Forma, me dijo el Señor estas palabras intelectuales: “desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo ".
En 1733, cuando Bernardo tenía 21 años y era estudiante de teología en el colegio de San Ambrosio de Valladolid, recibió una carta de su amigo Agustín Cadaveraz que era sacerdote y profesor de gramática en Bilbao. A Agustín le habían pedido un sermón para la octava de Corpus, y recordaba Agustín que en Valladolid había leído un libro escrito en latín cuyo título era “De cultu Sacratissimi Cordis Iesu”, del P. José de Gallifet, sobre la devoción al Corazón de Jesús. Para preparar el sermón, Agustín le pedía a Bernardo que copiase determinados fragmentos de ese libro y que se los enviase. Bernardo tomó el libro de la biblioteca y lo llevó a su habitación para copiar los párrafos pedidos.
Esto es lo que relata Bernardo: "Yo que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del Corazón de nuestro amor Jesús, y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor Sacramentado a ofrecerme a su Corazón para cooperar cuanto pudiese a lo menos con oraciones a la extensión de su culto".
"Todo el día anduve en notables afectos al Corazón de Jesús, y ayer estando en oración, me hizo el Señor un favor muy semejante al que hizo a la primera fundadora de este culto, que fue una hija de nuestro santo director, san Francisco de Sales, la venerable madre Margarita Alacoque, y lo trae el mismo autor en su vida: “mostróme su Corazón todo abrasado en amor, y condolido de lo poco que se le ama. Repitióme la elección que había hecho de este su indigno siervo para adelantar su culto, y sosegó aquel generillo de turbación que dije, dándome a entender que yo dejase obrar a su providencia, que ella me guiaría, que todo lo tratase con el P. Juan de Loyola que sería de singular agrado suyo, que esta provincia de su compañía tuviese el oficio y celebrase la fiesta de su Corazón, como se celebra en tan innumerables partes”.
"El domingo pasado (dice) inmediato a la fiesta de nuestro San Miguel, después de comulgar, sentí a mi lado a este santo Arcángel que me dijo cómo extender el culto del Corazón de Jesús por toda España, y más universalmente por toda la Iglesia, aunque llegará día en que suceda, ha de tener gravísimas dificultades, pero que se vencerán, que él, como Príncipe de la Iglesia, asistirá a esta empresa; que en lo que el Señor quiere se extienda por nuestro medio, también ocurrirán dificultades, pero que experimentaremos su asistencia". "Después de esto quedé un poco recogido, cuando por una admirable visión imaginaria, se me mostró aquel divino Corazón de Jesús todo arrojando llamas de amor, de suerte que parecía un incendio de fuego abrasador de otra especie que este material".
(Bernardo escribe al P. Juan de Loyola); quiere este Divino Dueño que yo sea discípulo del Corazón Sagrado de Jesús, y discípulo amado: así la obra de Bernardo de Hoyos. En sus pocos años de vida escribió varios centenares de cartas principalmente a su director espiritual, el P. Juan de Loyola, con el fin de difundir por toda España la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, entre ellos: escritos espirituales, apuntes y sermones. La principal fuente para conocer estos escritos de Bernardo es el libro “Vida del angelical joven P. Bernardo Francisco de Hoyos de la Compañía de Jesús” escrito por Juan de Loyola.
A los 23 años le correspondía a Bernardo comenzar el cuarto curso de Teología, y aunque no tenía edad para ordenarse, sus superiores pidieron dispensa para que pudiese hacerlo durante ese curso, y con esta dispensa pudo ordenarse de diácono. Poco después se ordenó de Presbítero, y unos días después celebró la primera misa en el colegio de san Ignacio de Valladolid. A los 24 años, pocos meses después de haber sido ordenado sacerdote, enfermó de tifus y falleció, habiendo recibido el viático y la santa unción. Fue beatificado el 18 de abril de 2010 por SS Benedicto XVI.
Nació en Torrelobatón (Valladolid, España). Su padre don Manuel de Hoyos era secretario del ayuntamiento de Torrelobatón, pero su familia era originaria de Hoyos. A los 14 años, con el permiso de su familia, fue admitido en el noviciado de los Jesuitas en Villa García de Campos.
Terminó el noviciado con casi 17 años, y emitió los votos simples perpetuos. Desde los 17 hasta los 20 años, Bernardo estudió Filosofía en el colegio de los santos Pedro y Pablo en Medina del Campo. A los 20 años Bernardo comenzó los estudios de Teología en el colegio de San Ambrosio de Valladolid.
Cuando pronunció la fórmula de los votos simples perpetuos, con casi 17 años, escribe el mismo Bernardo lo que sintió en ese momento: “Al empezar a leer la fórmula de los votos ví en la sagrada eucaristía al mismo Jesucristo, que me oía, como juez en su trono, muy afable. Quedé al principio como fuera de mí, al ver tan gran Majestad, mas no fue tanto, que se conociese en lo exterior. Vile venir, y entrar en mi dichosa boca: causó mayor reverencia amorosa, y amor reverente, al verle entrar y estar en mi lengua. Después que pasó la Sagrada Forma, me dijo el Señor estas palabras intelectuales: “desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo ".
En 1733, cuando Bernardo tenía 21 años y era estudiante de teología en el colegio de San Ambrosio de Valladolid, recibió una carta de su amigo Agustín Cadaveraz que era sacerdote y profesor de gramática en Bilbao. A Agustín le habían pedido un sermón para la octava de Corpus, y recordaba Agustín que en Valladolid había leído un libro escrito en latín cuyo título era “De cultu Sacratissimi Cordis Iesu”, del P. José de Gallifet, sobre la devoción al Corazón de Jesús. Para preparar el sermón, Agustín le pedía a Bernardo que copiase determinados fragmentos de ese libro y que se los enviase. Bernardo tomó el libro de la biblioteca y lo llevó a su habitación para copiar los párrafos pedidos.
Esto es lo que relata Bernardo: "Yo que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del Corazón de nuestro amor Jesús, y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor Sacramentado a ofrecerme a su Corazón para cooperar cuanto pudiese a lo menos con oraciones a la extensión de su culto".
"Todo el día anduve en notables afectos al Corazón de Jesús, y ayer estando en oración, me hizo el Señor un favor muy semejante al que hizo a la primera fundadora de este culto, que fue una hija de nuestro santo director, san Francisco de Sales, la venerable madre Margarita Alacoque, y lo trae el mismo autor en su vida: “mostróme su Corazón todo abrasado en amor, y condolido de lo poco que se le ama. Repitióme la elección que había hecho de este su indigno siervo para adelantar su culto, y sosegó aquel generillo de turbación que dije, dándome a entender que yo dejase obrar a su providencia, que ella me guiaría, que todo lo tratase con el P. Juan de Loyola que sería de singular agrado suyo, que esta provincia de su compañía tuviese el oficio y celebrase la fiesta de su Corazón, como se celebra en tan innumerables partes”.
"El domingo pasado (dice) inmediato a la fiesta de nuestro San Miguel, después de comulgar, sentí a mi lado a este santo Arcángel que me dijo cómo extender el culto del Corazón de Jesús por toda España, y más universalmente por toda la Iglesia, aunque llegará día en que suceda, ha de tener gravísimas dificultades, pero que se vencerán, que él, como Príncipe de la Iglesia, asistirá a esta empresa; que en lo que el Señor quiere se extienda por nuestro medio, también ocurrirán dificultades, pero que experimentaremos su asistencia". "Después de esto quedé un poco recogido, cuando por una admirable visión imaginaria, se me mostró aquel divino Corazón de Jesús todo arrojando llamas de amor, de suerte que parecía un incendio de fuego abrasador de otra especie que este material".
(Bernardo escribe al P. Juan de Loyola); quiere este Divino Dueño que yo sea discípulo del Corazón Sagrado de Jesús, y discípulo amado: así la obra de Bernardo de Hoyos. En sus pocos años de vida escribió varios centenares de cartas principalmente a su director espiritual, el P. Juan de Loyola, con el fin de difundir por toda España la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, entre ellos: escritos espirituales, apuntes y sermones. La principal fuente para conocer estos escritos de Bernardo es el libro “Vida del angelical joven P. Bernardo Francisco de Hoyos de la Compañía de Jesús” escrito por Juan de Loyola.
A los 23 años le correspondía a Bernardo comenzar el cuarto curso de Teología, y aunque no tenía edad para ordenarse, sus superiores pidieron dispensa para que pudiese hacerlo durante ese curso, y con esta dispensa pudo ordenarse de diácono. Poco después se ordenó de Presbítero, y unos días después celebró la primera misa en el colegio de san Ignacio de Valladolid. A los 24 años, pocos meses después de haber sido ordenado sacerdote, enfermó de tifus y falleció, habiendo recibido el viático y la santa unción. Fue beatificado el 18 de abril de 2010 por SS Benedicto XVI.
sábado, 28 de noviembre de 2020
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)