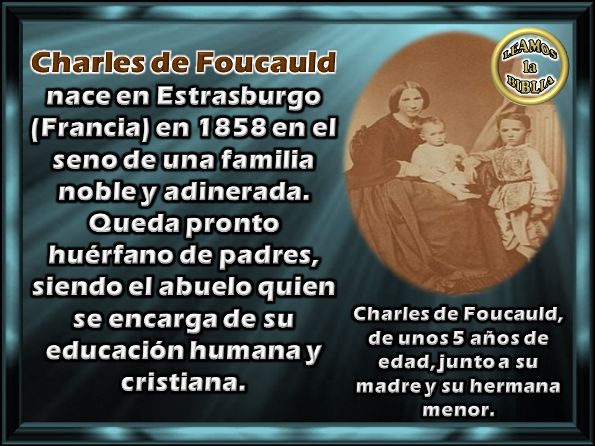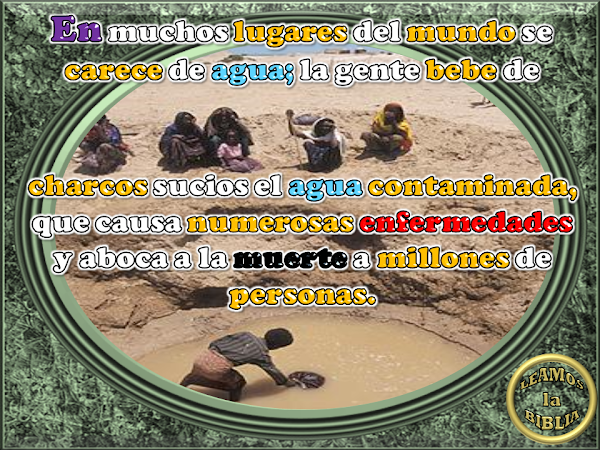Ya han vibrado las campanas llevando la noticia a todos los rincones del mundo: Cristo ha resucitado; ya se han llenado los altares de flores, anunciando la Pascua florida; ya han aparecido en sus nichos los santos, que en señal de duelo se escondieron a nuestras miradas; ya se ha encendido el fuego nuevo, y el cirio, como un estandarte de luz, se ha levantado en todas las iglesias; ya ha resonado el grito pascual por excelencia, el aleluya pascual, la palabra jubilosa que ondeará durante cincuenta días por los ámbitos del mundo como una flámula de alegría y de esperanza. Pero todo esto ha sido una conmemoración anticipada. La impaciencia de las almas, inquietas por el anhelo de ver a Cristo, no ha podido soportar las largas horas de la separación y de la soledad, y así nació el anacronismo litúrgico de los Oficios del Sábado Santo, que en los primeros siglos de la Iglesia se celebraban durante la noche de Pascua. A modo de guerreros que velan en lo alto del muro con la espada en la mano y el pensamiento en la consigna, así velaban los primeros fieles aguardando el momento de la Resurrección, atentos a la hora en que las primeras luces del alba se filtrasen por los vitrales de la basílica. Entonces un grito emocionante salía de todas las gargantas: "Este es el día que ha hecho el Señor; alegrémonos en él y saltemos de gozo.» Una sacudida eléctrica recorría toda la asamblea, los corazones palpitaban emocionados; ráfagas de victoria flotaban sobre el mar fragoroso de la multitud, y los ojos se iluminaban con reflejos de aquella lumbre que había brillado sobre el mundo en un amanecer único en todas las edades. Y es que el Señor, dueño de los soles, auriga de sus carros de fuego y rector de sus caminos misteriosos, se había buscado un día, entre todos los días de los siglos, para levantar en él el triunfo de su Hijo como punto central de toda la obra de la Redención.
Era al tercer día después de la tragedia del Calvario. El centelleo de la noche brincaba todavía en lo alto de las colinas. luchando con la primera luz que venía del Oriente, blanca como la esperanza, serena como la inocencia, alegre como una promesa de felicidad. Envueltas en el fresco estremecimiento de aquel amanecer perfumado, un grupo de mujeres subían el sendero que llevaba al huerto de José de Arimatea. Y, tristes y ojerosas, se decían: «¿Quién nos apartará la piedra del sepulcro?» Todos los cristianos saben los nombres de aquellas mujeres, cuya gloria será celebrada dondequiera que resuene el Evangelio: allí estaban María Magdalena, María Salomé y la otra María, la madre de Santiago. Todos los cristianos saben también lo que sucedió en aquel crepúsculo gozoso: En los aires, aleteos angélicos; súbitos resplandores entre los olivos y los rosales; temblor y miedo en el grupo de los soldados de Pilato; ir y venir de espíritus bienaventurados; vuelos misteriosos sobre la colina; gritos de victoria; un mancebo; vestido de nieve, que se sienta sobre la boca de la gruta, y el sol que sale alumbrando un sepulcro vacío. Las mujeres lloran. ¡Ah! Es el último ultraje hecho al hombre más divino que cruzó la tierra, a Aquel que supo adueñarse de sus corazones sin maltratarlos. ¡Y ellas que iban a ungirle con aromas perfectos, a verle una vez más, a besar su cuerpo yerto, a regarle con sus lágrimas! Sin duda, los judíos, llevando su odio más allá de la muerte, le han robado, le han profanado y le han arrojado en la fosa infame de los malhechores. Llorosas y abatidas, las pobres mujeres se sientan junto a la tumba. De repente, una voz sobre la piedra: «No temáis—dice—; el que buscáis no está aquí: ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Acaso no os dijo Él mismo que resucitaría al tercer día?» Atónitas, transidas de espanto y de alegría al mismo tiempo, las mujeres miraban sin osar responder. Pero la voz continuó: «Id a sus hermanos y decidles que ha resucitado y que no tardarán en verle.»
Pero, ¿quién era el desconocido que acababa de pronunciar estas palabras? ¿No podía ser un cómplice de los sacerdotes, enemigos del Rabbí? Así debía de razonar María de Magdala mientras sus compañeras corrían hacia el Cenáculo. El amor es muy desconfiado y sutil. Sollozando y buscando, seguía dando vueltas entre el follaje. De pronto, un hombre frente a ella. Nublados los ojos por las lágrimas y deslumbrados por el sol naciente, no le reconoció. Y oyó esta pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras?» «Será el hortelano», pensó ella, y al mismo tiempo respondía: «Lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si has sido tú, dímelo, y yo iré por Él.» La recompensa de este candor apasionado fue una sola palabra, un nombre, el nombre de la arrepentida, pronunciado con aquella voz inolvidable que iluminó tantas veces las estancias de Betania: «¡María!» Y María creyó que despertaba de un sueño. Sí, era Él, el profeta, el taumaturgo, el que habían crucificado los sanedritas, el que le había perdonado los pecados y devuelto la inocencia. «¡Maestro!», exclamó, cayendo en tierra e intentando abrazar, como en otro tiempo, aquellos pies desnudos que aún mostraban las llagas de los clavos...
El Cenáculo se conmovió, renacieron las esperanzas; Pedro y Juan corrieron al huerto. El Maestro ya no estaba allí; solamente la piedra removida y los sudarios bienolientes, las vendas impregnadas todavía de bálsamo y áloe. Los discípulos se miraban abriendo unos ojos muy grandes, ojos de estupor, de incertidumbre, de sorpresa y de burla. Los más prudentes callaban; pero algunos meneaban la cabeza, diciendo socarronamente: «Delirios de mujeres, sueños del amanecer, alucinaciones de cabezas febriles y cansadas.» En vano Salomé; con el acento de la más profunda sinceridad, describía las vestiduras del mancebo y repetía sus palabras y remedaba su gesto; en vano la Magdalena se esforzaba por llevar la convicción a los espíritus: «Yo le he visto, le he visto con estos ojos que se comerá la tierra, he tocado sus pies, he oído su voz; era Él, vivo como antes, pero más sereno, más amable, más divino.» Llegó Pedro, pálido y jadeante. Casi no podía hablar de emoción y de contento. Era otro testigo del Crucificado. También él le había visto: estaba glorioso, luminoso, sonriente; ya no era el varón de dolores, sino el triunfador magnífico.
Entre la duda y la expectación, entre el sobresalto y la confianza, fueron pasando las horas. Ya anochecía, cuando se oyeron golpes a la puerta del Cenáculo. Todos se estremecieron. A la impresión causada por los rumores del día se juntaba el temor a los esbirros de Caifás. Abrieron la puerta con toda suerte de precauciones, y se persuadieron de que era gente de paz: dos hombres a quienes habían visto muchas veces entre la caravana de los discípulos de Jesús, dos habitantes de la vecina aldea de Emaús. Uno de ellos se llamaba Cleofás. Pero también ellos venían sofocados y nerviosos. ¿Venían acaso a confirmar los relatos de Pedro y las mujeres? Se sentaron, tomaron aliento, y luego contaron su aventura de aquella tarde.
Caminaban en dirección al pueblo, hablando de los sucesos de aquellos días, de la muerte del Profeta, de sus esperanzas fallidas, de la desilusión que les embarazaba al ver que había desaparecido Aquel a quien ellos consideraban como el libertador de Israel. En medio de su discusión, observan que una sombra se mueve junto a ellos. Se vuelven, y ven a un hombre que los sigue, como si quisiese enterarse de su conversación. Se detienen, le saludan, y el viajero, acercándose más a ellos, les pregunta: «¿Qué es eso que vais hablando? ¿Por qué estáis tristes? » Uno de ellos. Cleofás, le contestó, sorprendido: «¿Serás tú el único forastero en Jerusalén que ignore lo que ha pasado allí estos días?» Y después de contarle la dulce y terrible historia del Maestro, añadió: «Nosotros creíamos que Él sería el que había de redimir a Israel; pero ya hace tres días que sucedió todo esto.» Una íntima tristeza palpitaba en estas palabras: el dolor de ver que una idea largo tiempo acariciada se desvanece como un jirón de niebla. También ellos conocen los rumores que se extendían acerca del Crucificado; también ellos han visto el sepulcro vacío; pero todo eso no sirve más que para alarmarlos y aumentar su desencanto. Entonces el forastero, sin darse a conocer todavía, empieza a explicarles las Escrituras, recordándoles que, según los Profetas, Cristo había de morir para entrar de nuevo en su gloria. Citaba los versos de Ezequiel, los vaticinios de los salmos, las palabras de Daniel y de Isaías, y su voz se filtraba en el alma de los discípulos como si fuese el eco de otra voz bien conocida, que en otro tiempo les llenaba de esperanza. Llegaron a las primeras casas de Emaús, y el peregrino hizo ademán de continuar su camino. Pero sus oyentes le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque el día declina.» Y tomándole de la mano le introdujeron en su casa. Poco después se sentaban a cenar. El huésped, que estaba en medio de ellos, cogió el pan, lo partió y lo bendijo como en la última Cena, y en aquel gesto los ojos atónitos de los discípulos reconocieron a Jesús. Quisieron caer a sus pies, quisieron besar sus manos, pero Él había desaparecido.
Este es el suceso que Cleofás y su compañero contaron aquella misma noche en el Cenáculo. «Era la voz del Señor—decían—, era su doctrina, su gesto- su mirada bondadosa.» Y añadían: «Por algo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. ¿Por qué no supimos reconocerle entonces?» Sin embargo, la duda flotaba todavía sobre el colegio apostólico. El dolor tiene sus alucinaciones, y la imaginación humana llega a dar cierta existencia a aquello que se desea ardientemente. Si Cristo ha resucitado, ¿por qué no se deja ver de todos? ¿A qué fin aquellas preferencias? Además, ¿no hubiera sido más fácil fulminar los rayos de la indignación divina contra los asesinos, que resucitar después de muerto? Así razonaban los más escépticos, cuando Jesús se presentó delante de ellos, los miró uno a uno y los saludó diciendo: «La paz sea con vosotros.» Nadie respondió, pero en sus rostros leyó el Señor esta pregunta: «¿Será un fantasma?, ¿será una sombra?, ¿habrá resucitado realmente, o somos también nosotros víctimas de la misma alucinación que las mujeres?» Respondiendo a sus pensamientos, añadió el Resucitado: «¿Por qué os turbáis? ¿Por qué se llenan de duda vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies; soy Yo. Tocad y mirad; porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que tengo Yo.» Y les enseñó las señales sangrientas de los clavos, y les descubrió su costado, y les bendijo, y comió con ellos, y les habló del Reino de Dios y de la parte que a ellos les había de caber en la propagación de la buena nueva. «Id por todo el mundo—les dijo—y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Todo poder me ha sido dado en el Cielo y en la tierra. El que crea, será salvo; el que no crea, se condenará.»
Ya no podían dudar: la fe alegraba sus corazones y la esperanza ponía en sus ojos lumbres triunfales. Habían dudado largo tiempo, pero sólo había servido para robustecer las exigencias de su fe. Una gran verdad aparecía ante sus ojos: el Maestro estaba otra vez con ellos; la crucifixión había sido una sombra pasajera que hacía más vivas las alegrías del triunfo; la muerte había sido la condición de una vida más alta. «Una vez resucitado Cristo—dirá San Pablo.—, no volverá más a morir; la muerte no tendía imperio sobre Él.» Impasible, espiritual, libre de las condiciones del tiempo, exento de las debilidades que tomó el día de la Encarnación, goza hasta en su naturaleza humana de una vida celestial y divina: «Vivit Deo: Vive para Dios». Ahora bien: Cristo es nuestra Cabeza y nosotros somos sus miembros. Por tanto, es necesario que participemos de su misma gloria. Su triunfo es nuestro triunfo, su vida es nuestra vida, su resurrección es nuestra resurrección. Es la gran doctrina con que nos alienta San Pablo durante las alegrías pascuales: «Cristo resucitado constituye las primicias de los muertos; primer fruto de la mies; es el presagio y la prenda de una gran cosecha.» «Por un hombre entró la muerte en el mundo, por un hombre vendrá también la resurrección. Pues así como en Adán mueren todos, así en Cristo serán todos vivificados.» También nosotros vivimos ya para Dios, y llevamos el germen de una vida divina por medio de la fe y de la gracia, que, haciéndonos miembros vivos de Cristo, nos hace participantes de la naturaleza divina. «Dios—dice en otra parte el Apóstol—nos resucitó en su Hijo Jesucristo.» Una vida más noble y más alta triunfa en nosotros al recibir la mística y real penetración de gloria por virtud del misterio de la Resurrección; y por eso la Iglesia, en la misa de hoy, pide al Señor, sin turbación, sin vacilación, sin congoja, «que el misterio de la Resurrección que recibimos por la fe lo expresemos en la vida».
De aquí vienen las voces de júbilo de que está festoneada toda la liturgia de este tiempo pascual. Nos sentimos poseedores de un tesoro sublime; en nuestras venas hierve una semilla de inmortalidad; hemos conquistado la vida, hemos libertado la esperanza encadenada, hemos vuelto a encontrar el aleluya; y estamos contentos, porque una voz íntima nos dice que nadie puede arrebatarnos nuestro gozo. Y la voz de la liturgia nos invita también a entregarnos a una santa alegría, la alegría de ver cómo crece en nuestras almas esa simiente del Cielo y se va formando en nosotros la imagen viva de Cristo, no aquella otra que trepida en la carne y se asoma aturdidamente a los sentidos, para desaparecer en angustias de soledad y amarguras de tristezas. Es una alegría que se conserva con esfuerzo, y se acrecienta con perseverancia, y va mezclada con algo de melancolía, porque sólo la gozaremos seguros allá arriba, donde Cristo está ya sentado a la diestra de su Padre.
Yo, por mi parte, viendo de la muerte a mi Dios levantarse, canto y lloro, lloro de gozo: no hay pena tan fuerte que nos pueda robar este tesoro de la santa alegría que rebosa la tumba ya vacía.
Si hay afligidos, dejen su dolor y tomen el maná que el Cielo envía; si hay pobres, fabulosa es la riqueza que trae de la lucha el vencedor; y si débiles hay, que en nuestro pedio reclinen su cabeza; éste es el día que el Señor ha hecho.
Si hay algún desgraciado, incrédulo al amor, ordénale, Señor, que introduzca su mano en tu costado.
Hombres, hermanos míos, ¿por qué dejáis que sea tan amarga vuestra vida, teniendo quien alarga un vino ardiente a vuestros labios fríos? Seguid, si os place, en vuestra noche triste; yo no quiero llorar en este día en que una juventud divina viste nuestra tierra, borrando la vieja maldición que la oprimía; yo no quiero llorar cuando la fría tumba se rompe, y Dios, resucitando, mi carne exalta con su epifanía.
Si los demás te dejan, ¡oh Señor!, yo quedaré contigo.
¿Dónde encontrar mejor Maestro, dónde más leal amigo? Tú permaneces: desde el Cielo sumo al ocaso tu gloria; desmenuzas con tu soplo los montes, como el humo, y en la cuadriga de los vientos cruzas. Y aunque el hombre, acercándose al jumento, su gloria no comprenda, el mundo está contento y te eleva la ofrenda de su agradecimiento, y, alondra frágil y fugaz estrella, yo mi júbilo loco pongo en ella.
Era al tercer día después de la tragedia del Calvario. El centelleo de la noche brincaba todavía en lo alto de las colinas. luchando con la primera luz que venía del Oriente, blanca como la esperanza, serena como la inocencia, alegre como una promesa de felicidad. Envueltas en el fresco estremecimiento de aquel amanecer perfumado, un grupo de mujeres subían el sendero que llevaba al huerto de José de Arimatea. Y, tristes y ojerosas, se decían: «¿Quién nos apartará la piedra del sepulcro?» Todos los cristianos saben los nombres de aquellas mujeres, cuya gloria será celebrada dondequiera que resuene el Evangelio: allí estaban María Magdalena, María Salomé y la otra María, la madre de Santiago. Todos los cristianos saben también lo que sucedió en aquel crepúsculo gozoso: En los aires, aleteos angélicos; súbitos resplandores entre los olivos y los rosales; temblor y miedo en el grupo de los soldados de Pilato; ir y venir de espíritus bienaventurados; vuelos misteriosos sobre la colina; gritos de victoria; un mancebo; vestido de nieve, que se sienta sobre la boca de la gruta, y el sol que sale alumbrando un sepulcro vacío. Las mujeres lloran. ¡Ah! Es el último ultraje hecho al hombre más divino que cruzó la tierra, a Aquel que supo adueñarse de sus corazones sin maltratarlos. ¡Y ellas que iban a ungirle con aromas perfectos, a verle una vez más, a besar su cuerpo yerto, a regarle con sus lágrimas! Sin duda, los judíos, llevando su odio más allá de la muerte, le han robado, le han profanado y le han arrojado en la fosa infame de los malhechores. Llorosas y abatidas, las pobres mujeres se sientan junto a la tumba. De repente, una voz sobre la piedra: «No temáis—dice—; el que buscáis no está aquí: ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Acaso no os dijo Él mismo que resucitaría al tercer día?» Atónitas, transidas de espanto y de alegría al mismo tiempo, las mujeres miraban sin osar responder. Pero la voz continuó: «Id a sus hermanos y decidles que ha resucitado y que no tardarán en verle.»
Pero, ¿quién era el desconocido que acababa de pronunciar estas palabras? ¿No podía ser un cómplice de los sacerdotes, enemigos del Rabbí? Así debía de razonar María de Magdala mientras sus compañeras corrían hacia el Cenáculo. El amor es muy desconfiado y sutil. Sollozando y buscando, seguía dando vueltas entre el follaje. De pronto, un hombre frente a ella. Nublados los ojos por las lágrimas y deslumbrados por el sol naciente, no le reconoció. Y oyó esta pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras?» «Será el hortelano», pensó ella, y al mismo tiempo respondía: «Lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si has sido tú, dímelo, y yo iré por Él.» La recompensa de este candor apasionado fue una sola palabra, un nombre, el nombre de la arrepentida, pronunciado con aquella voz inolvidable que iluminó tantas veces las estancias de Betania: «¡María!» Y María creyó que despertaba de un sueño. Sí, era Él, el profeta, el taumaturgo, el que habían crucificado los sanedritas, el que le había perdonado los pecados y devuelto la inocencia. «¡Maestro!», exclamó, cayendo en tierra e intentando abrazar, como en otro tiempo, aquellos pies desnudos que aún mostraban las llagas de los clavos...
El Cenáculo se conmovió, renacieron las esperanzas; Pedro y Juan corrieron al huerto. El Maestro ya no estaba allí; solamente la piedra removida y los sudarios bienolientes, las vendas impregnadas todavía de bálsamo y áloe. Los discípulos se miraban abriendo unos ojos muy grandes, ojos de estupor, de incertidumbre, de sorpresa y de burla. Los más prudentes callaban; pero algunos meneaban la cabeza, diciendo socarronamente: «Delirios de mujeres, sueños del amanecer, alucinaciones de cabezas febriles y cansadas.» En vano Salomé; con el acento de la más profunda sinceridad, describía las vestiduras del mancebo y repetía sus palabras y remedaba su gesto; en vano la Magdalena se esforzaba por llevar la convicción a los espíritus: «Yo le he visto, le he visto con estos ojos que se comerá la tierra, he tocado sus pies, he oído su voz; era Él, vivo como antes, pero más sereno, más amable, más divino.» Llegó Pedro, pálido y jadeante. Casi no podía hablar de emoción y de contento. Era otro testigo del Crucificado. También él le había visto: estaba glorioso, luminoso, sonriente; ya no era el varón de dolores, sino el triunfador magnífico.
Entre la duda y la expectación, entre el sobresalto y la confianza, fueron pasando las horas. Ya anochecía, cuando se oyeron golpes a la puerta del Cenáculo. Todos se estremecieron. A la impresión causada por los rumores del día se juntaba el temor a los esbirros de Caifás. Abrieron la puerta con toda suerte de precauciones, y se persuadieron de que era gente de paz: dos hombres a quienes habían visto muchas veces entre la caravana de los discípulos de Jesús, dos habitantes de la vecina aldea de Emaús. Uno de ellos se llamaba Cleofás. Pero también ellos venían sofocados y nerviosos. ¿Venían acaso a confirmar los relatos de Pedro y las mujeres? Se sentaron, tomaron aliento, y luego contaron su aventura de aquella tarde.
Caminaban en dirección al pueblo, hablando de los sucesos de aquellos días, de la muerte del Profeta, de sus esperanzas fallidas, de la desilusión que les embarazaba al ver que había desaparecido Aquel a quien ellos consideraban como el libertador de Israel. En medio de su discusión, observan que una sombra se mueve junto a ellos. Se vuelven, y ven a un hombre que los sigue, como si quisiese enterarse de su conversación. Se detienen, le saludan, y el viajero, acercándose más a ellos, les pregunta: «¿Qué es eso que vais hablando? ¿Por qué estáis tristes? » Uno de ellos. Cleofás, le contestó, sorprendido: «¿Serás tú el único forastero en Jerusalén que ignore lo que ha pasado allí estos días?» Y después de contarle la dulce y terrible historia del Maestro, añadió: «Nosotros creíamos que Él sería el que había de redimir a Israel; pero ya hace tres días que sucedió todo esto.» Una íntima tristeza palpitaba en estas palabras: el dolor de ver que una idea largo tiempo acariciada se desvanece como un jirón de niebla. También ellos conocen los rumores que se extendían acerca del Crucificado; también ellos han visto el sepulcro vacío; pero todo eso no sirve más que para alarmarlos y aumentar su desencanto. Entonces el forastero, sin darse a conocer todavía, empieza a explicarles las Escrituras, recordándoles que, según los Profetas, Cristo había de morir para entrar de nuevo en su gloria. Citaba los versos de Ezequiel, los vaticinios de los salmos, las palabras de Daniel y de Isaías, y su voz se filtraba en el alma de los discípulos como si fuese el eco de otra voz bien conocida, que en otro tiempo les llenaba de esperanza. Llegaron a las primeras casas de Emaús, y el peregrino hizo ademán de continuar su camino. Pero sus oyentes le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque el día declina.» Y tomándole de la mano le introdujeron en su casa. Poco después se sentaban a cenar. El huésped, que estaba en medio de ellos, cogió el pan, lo partió y lo bendijo como en la última Cena, y en aquel gesto los ojos atónitos de los discípulos reconocieron a Jesús. Quisieron caer a sus pies, quisieron besar sus manos, pero Él había desaparecido.
Este es el suceso que Cleofás y su compañero contaron aquella misma noche en el Cenáculo. «Era la voz del Señor—decían—, era su doctrina, su gesto- su mirada bondadosa.» Y añadían: «Por algo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. ¿Por qué no supimos reconocerle entonces?» Sin embargo, la duda flotaba todavía sobre el colegio apostólico. El dolor tiene sus alucinaciones, y la imaginación humana llega a dar cierta existencia a aquello que se desea ardientemente. Si Cristo ha resucitado, ¿por qué no se deja ver de todos? ¿A qué fin aquellas preferencias? Además, ¿no hubiera sido más fácil fulminar los rayos de la indignación divina contra los asesinos, que resucitar después de muerto? Así razonaban los más escépticos, cuando Jesús se presentó delante de ellos, los miró uno a uno y los saludó diciendo: «La paz sea con vosotros.» Nadie respondió, pero en sus rostros leyó el Señor esta pregunta: «¿Será un fantasma?, ¿será una sombra?, ¿habrá resucitado realmente, o somos también nosotros víctimas de la misma alucinación que las mujeres?» Respondiendo a sus pensamientos, añadió el Resucitado: «¿Por qué os turbáis? ¿Por qué se llenan de duda vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies; soy Yo. Tocad y mirad; porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que tengo Yo.» Y les enseñó las señales sangrientas de los clavos, y les descubrió su costado, y les bendijo, y comió con ellos, y les habló del Reino de Dios y de la parte que a ellos les había de caber en la propagación de la buena nueva. «Id por todo el mundo—les dijo—y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Todo poder me ha sido dado en el Cielo y en la tierra. El que crea, será salvo; el que no crea, se condenará.»
Ya no podían dudar: la fe alegraba sus corazones y la esperanza ponía en sus ojos lumbres triunfales. Habían dudado largo tiempo, pero sólo había servido para robustecer las exigencias de su fe. Una gran verdad aparecía ante sus ojos: el Maestro estaba otra vez con ellos; la crucifixión había sido una sombra pasajera que hacía más vivas las alegrías del triunfo; la muerte había sido la condición de una vida más alta. «Una vez resucitado Cristo—dirá San Pablo.—, no volverá más a morir; la muerte no tendía imperio sobre Él.» Impasible, espiritual, libre de las condiciones del tiempo, exento de las debilidades que tomó el día de la Encarnación, goza hasta en su naturaleza humana de una vida celestial y divina: «Vivit Deo: Vive para Dios». Ahora bien: Cristo es nuestra Cabeza y nosotros somos sus miembros. Por tanto, es necesario que participemos de su misma gloria. Su triunfo es nuestro triunfo, su vida es nuestra vida, su resurrección es nuestra resurrección. Es la gran doctrina con que nos alienta San Pablo durante las alegrías pascuales: «Cristo resucitado constituye las primicias de los muertos; primer fruto de la mies; es el presagio y la prenda de una gran cosecha.» «Por un hombre entró la muerte en el mundo, por un hombre vendrá también la resurrección. Pues así como en Adán mueren todos, así en Cristo serán todos vivificados.» También nosotros vivimos ya para Dios, y llevamos el germen de una vida divina por medio de la fe y de la gracia, que, haciéndonos miembros vivos de Cristo, nos hace participantes de la naturaleza divina. «Dios—dice en otra parte el Apóstol—nos resucitó en su Hijo Jesucristo.» Una vida más noble y más alta triunfa en nosotros al recibir la mística y real penetración de gloria por virtud del misterio de la Resurrección; y por eso la Iglesia, en la misa de hoy, pide al Señor, sin turbación, sin vacilación, sin congoja, «que el misterio de la Resurrección que recibimos por la fe lo expresemos en la vida».
De aquí vienen las voces de júbilo de que está festoneada toda la liturgia de este tiempo pascual. Nos sentimos poseedores de un tesoro sublime; en nuestras venas hierve una semilla de inmortalidad; hemos conquistado la vida, hemos libertado la esperanza encadenada, hemos vuelto a encontrar el aleluya; y estamos contentos, porque una voz íntima nos dice que nadie puede arrebatarnos nuestro gozo. Y la voz de la liturgia nos invita también a entregarnos a una santa alegría, la alegría de ver cómo crece en nuestras almas esa simiente del Cielo y se va formando en nosotros la imagen viva de Cristo, no aquella otra que trepida en la carne y se asoma aturdidamente a los sentidos, para desaparecer en angustias de soledad y amarguras de tristezas. Es una alegría que se conserva con esfuerzo, y se acrecienta con perseverancia, y va mezclada con algo de melancolía, porque sólo la gozaremos seguros allá arriba, donde Cristo está ya sentado a la diestra de su Padre.
Yo, por mi parte, viendo de la muerte a mi Dios levantarse, canto y lloro, lloro de gozo: no hay pena tan fuerte que nos pueda robar este tesoro de la santa alegría que rebosa la tumba ya vacía.
Si hay afligidos, dejen su dolor y tomen el maná que el Cielo envía; si hay pobres, fabulosa es la riqueza que trae de la lucha el vencedor; y si débiles hay, que en nuestro pedio reclinen su cabeza; éste es el día que el Señor ha hecho.
Si hay algún desgraciado, incrédulo al amor, ordénale, Señor, que introduzca su mano en tu costado.
Hombres, hermanos míos, ¿por qué dejáis que sea tan amarga vuestra vida, teniendo quien alarga un vino ardiente a vuestros labios fríos? Seguid, si os place, en vuestra noche triste; yo no quiero llorar en este día en que una juventud divina viste nuestra tierra, borrando la vieja maldición que la oprimía; yo no quiero llorar cuando la fría tumba se rompe, y Dios, resucitando, mi carne exalta con su epifanía.
Si los demás te dejan, ¡oh Señor!, yo quedaré contigo.
¿Dónde encontrar mejor Maestro, dónde más leal amigo? Tú permaneces: desde el Cielo sumo al ocaso tu gloria; desmenuzas con tu soplo los montes, como el humo, y en la cuadriga de los vientos cruzas. Y aunque el hombre, acercándose al jumento, su gloria no comprenda, el mundo está contento y te eleva la ofrenda de su agradecimiento, y, alondra frágil y fugaz estrella, yo mi júbilo loco pongo en ella.