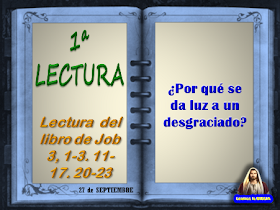viernes, 30 de septiembre de 2016
Lecturas
El Señor habló a Job desde la tormenta: «¿Has mandado en tu vida a la mañana o has señalado su puesto a la aurora, para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para marcarla como arcilla bajo el sello y la teñirla lo mismo que un vestido; para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado?
En aquel tiempo, dijo Jesús:
Palabra del Señor.
¿Has entrado por las fuentes del Mar o paseado por la hondura del Océano?
¿Te han enseñado las puertas de la Muerte o has visto los portales de las Sombras?
¿Has examinado la anchura de la tierra?
Cuéntamelo, si lo sabes todo.
¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas?
¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa?
Lo sabrás, pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años».
Job respondió al Señor: «Me siento pequeño, ¿qué replicaré?
Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez, no insistiré, dos veces, nada añadiré»
En aquel tiempo, dijo Jesús:
-« ¡Ay de ti, Corozaín; ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza.
Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras.
Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno.
Quien a vosotros os escucha a mí me escucha; quien a vosotros os rechaza a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado».
Palabra del Señor.
Santas Vera, Esperanza, Caridad y Sofía
En el siglo II durante el reinado del emperador Adriano (117-138) en Roma vivía la piadosa viuda Sofía (este nombre significa, sabiduría). Ella tenía tres hijas con nombres de grandes santos cristianos, Fe, Esperanza y Caridad. Siendo una cristiana muy creyente, Sofía educó a sus hijas en amor a Dios, enseñándoles a no apegarse a bienes materiales. La voz de que esta familia era cristiana llegó al emperador y decidió personalmente ver a estas tres hermanas y a su educadora madre. Las cuatro se presentaron ante el emperador y sin temor demostraron su fe en Cristo Resucitado de entre los muertos y dando vida eterna a todos los que creyeron en Él. Admirado por la valentía de las jóvenes cristianas, el emperador las envió a una idólatra, a quien le dijo que tenía que hacerlas abdicar de la fe. Pero toda la argumentación y verborragia de la maestra idólatra resultaron vanos, pues con llameante fe las hermanas no cambiaron sus creencias. Nuevamente las trajeron ante el emperador, Adriano, quien comenzó minuciosamente a obligarlas a que ofrecieran ofrendas a los dioses paganos. Pero las jóvenes con certeza no cumplieron su mandato.
"Nosotras tenemos al Dios del Cielo," le contestaron, — nuestro deseo es permanecer siendo sus hijas y a tus dioses los escupimos y no tememos tus amenazas. Estamos prontas para sufrir y hasta morir por nuestro querido Señor Jesucristo.
Entonces el encolerizado Adrián ordenó a las jóvenes aplicarles diversos padecimientos. Los verdugos comenzaron con Vera (o Fe en español). A la vista de su madre y hermanas la azotaron sin límite, arrancándole partes de su cuerpo. Luego la colocaron sobre una llameante reja de hierro. Por la fuerza Divina el fuego no dañó el cuerpo de la santa mártir. Encolerizado Adrián no vio el milagro de Dios y ordenó que la arrojaran a una tina con resina hirviente. Pero por voluntad de Dios la tina se enfrió y no produjo ningún daño a la cristiana. Ordenaron decapitarla.
"Con alegría voy hacia mi Señor Salvador," dijo santa Vera. Con valor inclinó su cabeza bajo el sable y así entregó su alma al Señor. Las hermanas menores Esperanza y Caridad, apoyadas por la gran voluntad de su hermana mayor, soportaron martirios semejantes. El fuego no les ocasionó daño alguno, tras lo cual las decapitaron.
Santa Sofía no sufrió castigos físicos, pero le impusieron castigos más duros que los corporales, castigos espirituales por la separación de las hijas martirizadas. La sufriente madre sepultó los restos de sus hijas y durante dos días no se separó de sus sepulturas. Al tercer día el Señor le envió un pacífico final y recibió su alma en el seno Celestial. Santa Sofía sufrió por Cristo, grandes penas espirituales junto a sus hijas, son santas veneradas por la Iglesia. Sus sufrimientos fueron en el año 137. Vera tenía entonces 12 años, Esperanza 10 y la menor Caridad — solo 9 años.
De este modo tres niñas y su madre demostraron que para los hombres fortalecidos por el Espíritu Santo la poca fuerza física no es de ningún modo obstáculo para manifestar la fuerza espiritual y entereza. Con sus santas oraciones que Dios nos fortalezca en la fe cristiana y en la vida caritativa.
"Nosotras tenemos al Dios del Cielo," le contestaron, — nuestro deseo es permanecer siendo sus hijas y a tus dioses los escupimos y no tememos tus amenazas. Estamos prontas para sufrir y hasta morir por nuestro querido Señor Jesucristo.
Entonces el encolerizado Adrián ordenó a las jóvenes aplicarles diversos padecimientos. Los verdugos comenzaron con Vera (o Fe en español). A la vista de su madre y hermanas la azotaron sin límite, arrancándole partes de su cuerpo. Luego la colocaron sobre una llameante reja de hierro. Por la fuerza Divina el fuego no dañó el cuerpo de la santa mártir. Encolerizado Adrián no vio el milagro de Dios y ordenó que la arrojaran a una tina con resina hirviente. Pero por voluntad de Dios la tina se enfrió y no produjo ningún daño a la cristiana. Ordenaron decapitarla.
"Con alegría voy hacia mi Señor Salvador," dijo santa Vera. Con valor inclinó su cabeza bajo el sable y así entregó su alma al Señor. Las hermanas menores Esperanza y Caridad, apoyadas por la gran voluntad de su hermana mayor, soportaron martirios semejantes. El fuego no les ocasionó daño alguno, tras lo cual las decapitaron.
Santa Sofía no sufrió castigos físicos, pero le impusieron castigos más duros que los corporales, castigos espirituales por la separación de las hijas martirizadas. La sufriente madre sepultó los restos de sus hijas y durante dos días no se separó de sus sepulturas. Al tercer día el Señor le envió un pacífico final y recibió su alma en el seno Celestial. Santa Sofía sufrió por Cristo, grandes penas espirituales junto a sus hijas, son santas veneradas por la Iglesia. Sus sufrimientos fueron en el año 137. Vera tenía entonces 12 años, Esperanza 10 y la menor Caridad — solo 9 años.
De este modo tres niñas y su madre demostraron que para los hombres fortalecidos por el Espíritu Santo la poca fuerza física no es de ningún modo obstáculo para manifestar la fuerza espiritual y entereza. Con sus santas oraciones que Dios nos fortalezca en la fe cristiana y en la vida caritativa.
jueves, 29 de septiembre de 2016
Lecturas
Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó; su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima; su trono, llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros.
En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él:
Palabra del Señor.
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él.
Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.
En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él:
-«Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño».
Natanael le contesta:
-«¿De qué me conoces?»
Jesús le responde:
-«Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi».
Natanael respondió:
-«Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel».
Jesús le contestó:
-«¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores».
Y le añadió:
-«Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre».
Palabra del Señor.
San Gildas de Ruis
Uno de los proverbios que Gildas repetirá más tarde a sus discípulos era éste: «La verdad brilla para el sabio, cualquiera que sea la boca de donde saliere.» Todo su afán desde los días de su infancia fue espiar cualquier vislumbre de esa luz y caminar en pos de ella. Era bretón, celta de pura raza, hijo de uno de aquellos reyezuelos que en tiempo de la invasión sajona se repartían la isla de Inglaterra, «esa isla—son sus palabras—arrojada por la mano de la Providencia a la parte de Occidente para mantener el equilibrio del mundo y servir de necesario contrapeso». No obstante, al patio del castillo prefiere los bancos de la escuela. A los siete años aprende a leer en Nant-Garvan, un monasterio que se levanta en una isla desierta, al oeste de la región. Estudia latín, retórica, griego, y a la vez empieza a ser un pequeño asceta. Quiere imitar a su maestro Illtud, que un buen día abandonó a su mujer, a sus hijos y a sus compañeros de armas para venirse a la soledad, donde se ha hecho un asceta y un sabio. Ahora Illtud ayuna, pasa la noche rezando, comenta La Eneida y La Farsalia, y forma a sus discípulos con una paciencia infinita. Los discípulos le rodean cariñosos, le impacientan de vez en cuando, aprenden las cosas que él les enseña, arrojan la red en la playa, guiados por él; cultivan el campo del monasterio, y espantan a los pájaros que vienen a comerse las frutas maduras. «El que no trabaja, que no coma», solía decir el viejo asceta.
Un día, Gildas y otros dos compañeros recorrían el campo alejando a las aves que venían a robar la mies de su maestro. Gritaban, corrían, gesticulaban: todo inútil. Las bandadas de tordos, pardillos y gorriones, levantándose de un sitio, caían en otro, devorando las espigas doradas. «Malvados, pajarracos perversos—gritó Gildas, cansado ya de tanto luchar—; vais a ver lo que puede el sabio Illtud; ahora mismo vais a ir delante de nosotros a pedirle perdón de vuestros latrocinios.» Y a estas palabras, la nube de los alados animalitos, lanzando gritos desesperados, se dejó conducir por los tres estudiantes hasta el claustro del monasterio.
—¿Qué es esto?—preguntó el anciano, que salía del oratorio, asustado por aquel ruido confuso de píos y batir de alas.
—Nada, Padre—respondieron los chiquillos—; que estos bichos indóciles no querían obedecernos, y te los traemos para que los castigues.
Lleno de compasión hacia las avecillas y admirado de tanta fe, Illtud dijo a sus discípulos:
—Devolvedles la libertad. El susto de esta cautividad momentánea ha sido bastante castigo. Pero, en nombre de Cristo, les mando que no vuelvan a saquear nuestras mieses. La sencillez de aquellos estudiantes consideraba los milagros como la cosa más natural del mundo. Un amigo de Gildas, viendo a un compañero suyo mordido por una víbora, dijo al abad:
—Mi padre me ha enseñado un medio excelente y fácil, unas cuantas palabras, para curar a nuestro compañero.
—¿Es que tu padre es brujo?—preguntó Illtud.
—Mi padre sois vos—respondió el muchacho—. ¿No os acordáis que hace poco nos hablasteis de un encantamiento que se hace en virtud del poder de Jesucristo?
—Vete, en nombre del Señor—dijo Illtud—, y que el Padre celestial se digne curar al herido.
En otra ocasión, viendo los muchachos que la isla de Nant-Carvan era pequeña y árida, y que el número de sus habitantes crecía sin cesar, se dirigieron al abad en corporación, y Gildas, que era el más elocuente de todos, habló así en nombre de los demás: «Sabio maestro, ayer nos decías que debemos pedir con toda confianza al Señor las cosas útiles, con la certidumbre de conseguirlas. Así, pues, venimos a rogarte que pidas a Cristo, poderoso para escuchar el grito de nuestra fe, que extienda los límites de esta isla y haga fértil su suelo.» Conmovido por estas palabras, Illtud entró en el oratorio, seguido de aquella bulliciosa multitud, y después de orar largo rato, les anunció el prodigio: el mar acababa de retirarse a una gran distancia del monasterio.
Al recoger estos deliciosos relatos, se me viene sin querer a los puntos de la pluma aquella comparación que he leído en alguna parte y no sé dónde: La historia cristiana se parece, en cierto modo, a un viejo castillo cubierto de hiedra. La hiedra es la poesía que cubre, acá y allá, las piedras sólidas de la tradición real. Hay gente perversa que imagina un edificio en ruinas, porque sólo ve la hiedra del exterior; otros, con exceso de ingenuidad, creen que la hiedra es piedra firme; y no faltan, desgraciadamente, hombres bárbaros que quisieran desarraigar las graciosas ramificaciones de la planta. Despreciar una leyenda es tan vandálico como destruir el viejo castillo. Hay que guardar la muralla con toda su decoración. A lo más, está permitido retirar las hojas mientras se estudia la bella disposición de las piedras, para dejarlas de nuevo en su lugar. Tal es el espíritu con que debemos leer la vida de algunos santos, y en especial de estos santos celtas, cuyas figuras han llegado hasta nosotros aureoladas con todos los encantos de la poesía y de la leyenda.
Diez años permaneció el hijo del reyezuelo bretón en la escuela de Nant-Carvan recogiendo todos tos aspectos de la ciencia de Illtud. Es latinista y helenista, sabe leer la Biblia en el texto de los Setenta, ha saludado los grandes problemas de la filosofía, tiene extraordinaria habilidad para las artes manuales y decorativas, copia manuscritos y los ilumina, funde cruces y campanas y posee los primeros rudimentos de la arquitectura. Es grande su erudición eclesiástica y profana: ha leído a Juvenal, Perseo, Marcial, Claudiano y Esopo; conoce las obras de los Padres de la Iglesia, y se ha formado un estilo; un estilo que no se parece nada al de Cicerón o Quintiliano, pero que, a pesar de su oscuridad, de su construcción enrevesada, de su artificioso vocabulario, le coloca en un puesto de honor entre los escritores de aquel siglo de decadencia.
No obstante, el joven estudiante quiere saber más todavía. Cuando ha agotado la ciencia de Illtud, sale de Nant-Carvan, recorre su patria, se embarca en dirección al Continente, y va de monasterio en monasterio preguntando por los hombres que guardan aún encendida la antorcha de la cultura romana. Son siete años de viajes, en que, juntamente con la ciencia; busca la dirección de los espíritus experimentados en los caminos de la perfección. Ama la virtud tanto como el saber. Es paciente, dulce, afable; come pan de cebada cocido en el rescoldo, odia la carne, se abstiene de miel, leche y vino; de aquí el mote de Aquarius que le dan por donde pasa; duerme reclinado sobre una piedra, y con frecuencia, durante la noche, permanece en un estanque de agua helada mientras reza tres veces la oración dominical.
A los veinticinco años, ordenado sacerdote, el estudiante se convierte en predicador, en apóstol, en misionero andariego e infatigable. Una inquietud febril le lleva desde el Támesis al Clyde, desde Gales a Irlanda. Camina con su báculo de espino, y, como todos los santos celtas, lleva a la cintura la esquila de plata, símbolo de su autoridad. Destruye entre sus compatriotas los últimos retoños del pelagianismo, confunde a los paganos, anatematiza los vicios, enseña el trivium y el quatrivium en los monasterios, y pasa de valle en valle derramando sus palabras de fuego y conteniendo la ola de la barbarie, que parecía llamada a destruir en la Gran Bretaña los últimos baluartes del Cristianismo. Si los pueblos le bendicen y los monjes buscan su enseñanza, los clérigos le miran recelosamente y los magnates le temen. El rey Arturo, el Arturo famoso de la Tabla Redonda, pierde en su presencia los ímpetus de su bravía fiereza. Un día, con las manos teñidas en sangre, se arroja a los pies del misionero pidiendo perdón y penitencia. Aquella sangre es la del rey de Aicluyth, el propio hermano de Gildes. Era el único que se resistía a formar la gran confederación bretona para combatir a los sajones del sur; pero su resistencia ha sido castigada con la muerte. Con el asesino a sus pies, Gildas tiembla agitado por el huracán de la venganza. Si un demonio hubiera puesto entonces el puñal en su diestra, tal vez su brazo no hubiera podido contenerse; late aceleradamente su corazón, la ira enrojece su rostro, pero de sus labios salen palabras de bondad y de dulzura. Llora, perdona y huye, se apresura a salir de aquella tierra, cuya hermosura comparaba él a la de una esposa en el día de su felicidad. En el naufragio, decía con frecuencia, el que puede, nada. Navi fracta, qui potest natare natat.
La segunda patria de bretón era entonces la Armórica, la lengua de tierra que se mete en el mar al otro lado del estrecho. Allí hay monasterios bretones, misioneros bretones y principados formados por caballeros venidos de la Bretaña insular. Allí dirige ahora Gildas sus ojos. Otros condiscípulos suyos le han precedido. Todos son fundadores de monasterios, Padres de monjes, legisladores y organizadores de trabajo. En un promontorio frente al mar, rodeado de tierras fértiles y tupidas selvas, nace el monasterio de Ruis. El desterrado dirige, organiza, congrega y legisla. Aún quedan los escritos reveladores del concepto austero que tenía de la vida religiosa. El penitencial que regulaba los castigos de los monjes es severo y disparatado: el que robaba un vestido, debía hacer dos años de penitencia; el que quebrantaba el voto de castidad, tres; el que no hacia lo que se le mandaba, era castigado a ayunar un día entero. La pereza recibía un castigo aún más duro que la embriaguez. El espíritu de Ruis es el mismo que el que San Columbano establecerá en Luxeuil un siglo más tarde. «No obstante—dice el fundador—, la abstinencia es inútil sin la caridad. Los hombres que sin ayunar ruidosamente, sin privarse inmoderadamente de las criaturas del Señor, se preocupan sobre todo en conservar delante de Dios, en el hogar de su alma, un corazón puro, son mejores que aquellos que no comen carne, ni asisten a los festines del siglo, ni usan carros y caballos, pero se creen superiores a los demás; porque la muerte ha entrado en ellos por la ventana del orgullo.»
El maestro ambulante empieza ya a enamorarse del retiro. La experiencia de los hombres tiene su alma lacerada, y ahora necesita soledad. No le basta la del monasterio, sino que ansia la de los anacoretas; y no lejos de Ruis, entre bosques de encinas y castaños, encuentra una gruta profunda y apartada, que va a ser el refugio de su vejez. Él mismo se construye el oratorio, se muele el grano machacándolo en una piedra y se cuece el pan de cebada que le alimenta cada día. Allí reza, medita y lee. El estruendo de las olas le trae de cuando en cuando ecos del otro lado del mar. Piensa en su tierra, en sus divisiones, en sus desgracias. El rey Artus ha muerto ya, su confederación se ha deshecho; los sajones empujan por el Mediodía; los cinco reyes celtas irritan al Cielo con sus lujurias y sus querellas; los clérigos se hacen participantes de sus vicios y sus maldiciones.
Ante este espectáculo, el solitario se siente movido por la inspiración, y escribe un libro magnífico, De la ruina de Bretaña, que es una historia y una filípica, una sátira virulenta y un sermón terrible, una elegía empapada en llanto y una diatriba hiperbólica, en que, a través de las reminiscencias bíblicas, vibra el grito de la elocuencia, arde la llama del apostolado, palpita el ardor del patriotismo y relampaguea a la vez la indignación del profeta y la exaltación del tribuno. Primero, el historiador cuenta; cuenta lo que fue su tierra en tiempos pasados; después, el patriota gime profetizando el diluvio de sangre que se avecina. Su pluma pinta con colores sombríos: «Mi patria—dice—tiene sus reyes y sus jueces; pero sus jueces son impíos y sus reyes son tiranos. Tiene muchas mujeres, mujeres cortesanas y adúlteras; juran para caer en el perjurio; hacen promesas, y las violan inmediatamente; toman las armas, pero contra sus conciudadanos; persiguen a los ladrones, y luego los sientan a su mesa... Así el tiranuelo Constantino, leoncillo de la leona inmunda de Domnonea. En su corazón, estéril para toda otra semilla, ha plantado la viña de Sodoma, fertilizada por el rocío emponzoñado de sus desórdenes; la planta ha crecido y ha terminado por dar sus dos frutos nefandos: el homicidio y el sacrilegio. ¿Por qué le extrañas de mi lenguaje, verdugo de tu alma? Vuelve a Cristo, arroja la carga inmensa de tus crímenes, si no quieres arder eternamente en los torrentes del fuego.»
Así hablaba el anacoreta en el frenesí de su indignación sagrada. Su libro se leyó en los castillos y en los monasterios. Algunos de los que en él eran atacados nominalmente, se convirtieron e hicieron penitencia; otros continuaron en su impiedad, persiguiendo con su odio al violento anacoreta, que había osado sacarlos a pública vergüenza. La vida del abad de Ruis se encuentra desde este momento expuesto a las asechanzas de los jefes bretones y del clero relajado de su tierra. Un día llegan cuatro asesinos que quieren arrojarle al mar. La leyenda ha hecho de ellos cuatro demonios vestidos de monjes. Venían para invitarle a ir a las exequias de un santo abad que había muerto en una isla cercana. Gildas accedió y subió al navío que le presentaron los falsos hermanos. Ya en alta mar, invitóles a rezar las Horas; a lo cual respondieron ellos: «No es posible entretenerse en esas cosas, porque llegaríamos tarde al monasterio.» Pero, como insistiese el abad, uno de los cuatro gritó lleno de sana: «Vamos, necio, ya nos estás corrompiendo con tus Horas.» Gildas entonó el Deus in adjutorium, y en el mismo instante barca y monjes desaparecieron en medio de una gran llamarada, quedando sólo el abad apoyado en las olas del mar.
A pesar de todas las persecuciones, este hombre grande murió tranquilamente, rodeado de sus discípulos y admirado por los santos de su raza, que, como Finian, el apóstol de los pictos; Brendano, el famoso descubridor de islas, y Cadoc, el que lloraba por temor de que Virgilio estuviese en el infierno, se honraban con su trato y su amistad.
Un día, Gildas y otros dos compañeros recorrían el campo alejando a las aves que venían a robar la mies de su maestro. Gritaban, corrían, gesticulaban: todo inútil. Las bandadas de tordos, pardillos y gorriones, levantándose de un sitio, caían en otro, devorando las espigas doradas. «Malvados, pajarracos perversos—gritó Gildas, cansado ya de tanto luchar—; vais a ver lo que puede el sabio Illtud; ahora mismo vais a ir delante de nosotros a pedirle perdón de vuestros latrocinios.» Y a estas palabras, la nube de los alados animalitos, lanzando gritos desesperados, se dejó conducir por los tres estudiantes hasta el claustro del monasterio.
—¿Qué es esto?—preguntó el anciano, que salía del oratorio, asustado por aquel ruido confuso de píos y batir de alas.
—Nada, Padre—respondieron los chiquillos—; que estos bichos indóciles no querían obedecernos, y te los traemos para que los castigues.
Lleno de compasión hacia las avecillas y admirado de tanta fe, Illtud dijo a sus discípulos:
—Devolvedles la libertad. El susto de esta cautividad momentánea ha sido bastante castigo. Pero, en nombre de Cristo, les mando que no vuelvan a saquear nuestras mieses. La sencillez de aquellos estudiantes consideraba los milagros como la cosa más natural del mundo. Un amigo de Gildas, viendo a un compañero suyo mordido por una víbora, dijo al abad:
—Mi padre me ha enseñado un medio excelente y fácil, unas cuantas palabras, para curar a nuestro compañero.
—¿Es que tu padre es brujo?—preguntó Illtud.
—Mi padre sois vos—respondió el muchacho—. ¿No os acordáis que hace poco nos hablasteis de un encantamiento que se hace en virtud del poder de Jesucristo?
—Vete, en nombre del Señor—dijo Illtud—, y que el Padre celestial se digne curar al herido.
En otra ocasión, viendo los muchachos que la isla de Nant-Carvan era pequeña y árida, y que el número de sus habitantes crecía sin cesar, se dirigieron al abad en corporación, y Gildas, que era el más elocuente de todos, habló así en nombre de los demás: «Sabio maestro, ayer nos decías que debemos pedir con toda confianza al Señor las cosas útiles, con la certidumbre de conseguirlas. Así, pues, venimos a rogarte que pidas a Cristo, poderoso para escuchar el grito de nuestra fe, que extienda los límites de esta isla y haga fértil su suelo.» Conmovido por estas palabras, Illtud entró en el oratorio, seguido de aquella bulliciosa multitud, y después de orar largo rato, les anunció el prodigio: el mar acababa de retirarse a una gran distancia del monasterio.
Al recoger estos deliciosos relatos, se me viene sin querer a los puntos de la pluma aquella comparación que he leído en alguna parte y no sé dónde: La historia cristiana se parece, en cierto modo, a un viejo castillo cubierto de hiedra. La hiedra es la poesía que cubre, acá y allá, las piedras sólidas de la tradición real. Hay gente perversa que imagina un edificio en ruinas, porque sólo ve la hiedra del exterior; otros, con exceso de ingenuidad, creen que la hiedra es piedra firme; y no faltan, desgraciadamente, hombres bárbaros que quisieran desarraigar las graciosas ramificaciones de la planta. Despreciar una leyenda es tan vandálico como destruir el viejo castillo. Hay que guardar la muralla con toda su decoración. A lo más, está permitido retirar las hojas mientras se estudia la bella disposición de las piedras, para dejarlas de nuevo en su lugar. Tal es el espíritu con que debemos leer la vida de algunos santos, y en especial de estos santos celtas, cuyas figuras han llegado hasta nosotros aureoladas con todos los encantos de la poesía y de la leyenda.
Diez años permaneció el hijo del reyezuelo bretón en la escuela de Nant-Carvan recogiendo todos tos aspectos de la ciencia de Illtud. Es latinista y helenista, sabe leer la Biblia en el texto de los Setenta, ha saludado los grandes problemas de la filosofía, tiene extraordinaria habilidad para las artes manuales y decorativas, copia manuscritos y los ilumina, funde cruces y campanas y posee los primeros rudimentos de la arquitectura. Es grande su erudición eclesiástica y profana: ha leído a Juvenal, Perseo, Marcial, Claudiano y Esopo; conoce las obras de los Padres de la Iglesia, y se ha formado un estilo; un estilo que no se parece nada al de Cicerón o Quintiliano, pero que, a pesar de su oscuridad, de su construcción enrevesada, de su artificioso vocabulario, le coloca en un puesto de honor entre los escritores de aquel siglo de decadencia.
No obstante, el joven estudiante quiere saber más todavía. Cuando ha agotado la ciencia de Illtud, sale de Nant-Carvan, recorre su patria, se embarca en dirección al Continente, y va de monasterio en monasterio preguntando por los hombres que guardan aún encendida la antorcha de la cultura romana. Son siete años de viajes, en que, juntamente con la ciencia; busca la dirección de los espíritus experimentados en los caminos de la perfección. Ama la virtud tanto como el saber. Es paciente, dulce, afable; come pan de cebada cocido en el rescoldo, odia la carne, se abstiene de miel, leche y vino; de aquí el mote de Aquarius que le dan por donde pasa; duerme reclinado sobre una piedra, y con frecuencia, durante la noche, permanece en un estanque de agua helada mientras reza tres veces la oración dominical.
A los veinticinco años, ordenado sacerdote, el estudiante se convierte en predicador, en apóstol, en misionero andariego e infatigable. Una inquietud febril le lleva desde el Támesis al Clyde, desde Gales a Irlanda. Camina con su báculo de espino, y, como todos los santos celtas, lleva a la cintura la esquila de plata, símbolo de su autoridad. Destruye entre sus compatriotas los últimos retoños del pelagianismo, confunde a los paganos, anatematiza los vicios, enseña el trivium y el quatrivium en los monasterios, y pasa de valle en valle derramando sus palabras de fuego y conteniendo la ola de la barbarie, que parecía llamada a destruir en la Gran Bretaña los últimos baluartes del Cristianismo. Si los pueblos le bendicen y los monjes buscan su enseñanza, los clérigos le miran recelosamente y los magnates le temen. El rey Arturo, el Arturo famoso de la Tabla Redonda, pierde en su presencia los ímpetus de su bravía fiereza. Un día, con las manos teñidas en sangre, se arroja a los pies del misionero pidiendo perdón y penitencia. Aquella sangre es la del rey de Aicluyth, el propio hermano de Gildes. Era el único que se resistía a formar la gran confederación bretona para combatir a los sajones del sur; pero su resistencia ha sido castigada con la muerte. Con el asesino a sus pies, Gildas tiembla agitado por el huracán de la venganza. Si un demonio hubiera puesto entonces el puñal en su diestra, tal vez su brazo no hubiera podido contenerse; late aceleradamente su corazón, la ira enrojece su rostro, pero de sus labios salen palabras de bondad y de dulzura. Llora, perdona y huye, se apresura a salir de aquella tierra, cuya hermosura comparaba él a la de una esposa en el día de su felicidad. En el naufragio, decía con frecuencia, el que puede, nada. Navi fracta, qui potest natare natat.
La segunda patria de bretón era entonces la Armórica, la lengua de tierra que se mete en el mar al otro lado del estrecho. Allí hay monasterios bretones, misioneros bretones y principados formados por caballeros venidos de la Bretaña insular. Allí dirige ahora Gildas sus ojos. Otros condiscípulos suyos le han precedido. Todos son fundadores de monasterios, Padres de monjes, legisladores y organizadores de trabajo. En un promontorio frente al mar, rodeado de tierras fértiles y tupidas selvas, nace el monasterio de Ruis. El desterrado dirige, organiza, congrega y legisla. Aún quedan los escritos reveladores del concepto austero que tenía de la vida religiosa. El penitencial que regulaba los castigos de los monjes es severo y disparatado: el que robaba un vestido, debía hacer dos años de penitencia; el que quebrantaba el voto de castidad, tres; el que no hacia lo que se le mandaba, era castigado a ayunar un día entero. La pereza recibía un castigo aún más duro que la embriaguez. El espíritu de Ruis es el mismo que el que San Columbano establecerá en Luxeuil un siglo más tarde. «No obstante—dice el fundador—, la abstinencia es inútil sin la caridad. Los hombres que sin ayunar ruidosamente, sin privarse inmoderadamente de las criaturas del Señor, se preocupan sobre todo en conservar delante de Dios, en el hogar de su alma, un corazón puro, son mejores que aquellos que no comen carne, ni asisten a los festines del siglo, ni usan carros y caballos, pero se creen superiores a los demás; porque la muerte ha entrado en ellos por la ventana del orgullo.»
El maestro ambulante empieza ya a enamorarse del retiro. La experiencia de los hombres tiene su alma lacerada, y ahora necesita soledad. No le basta la del monasterio, sino que ansia la de los anacoretas; y no lejos de Ruis, entre bosques de encinas y castaños, encuentra una gruta profunda y apartada, que va a ser el refugio de su vejez. Él mismo se construye el oratorio, se muele el grano machacándolo en una piedra y se cuece el pan de cebada que le alimenta cada día. Allí reza, medita y lee. El estruendo de las olas le trae de cuando en cuando ecos del otro lado del mar. Piensa en su tierra, en sus divisiones, en sus desgracias. El rey Artus ha muerto ya, su confederación se ha deshecho; los sajones empujan por el Mediodía; los cinco reyes celtas irritan al Cielo con sus lujurias y sus querellas; los clérigos se hacen participantes de sus vicios y sus maldiciones.
Ante este espectáculo, el solitario se siente movido por la inspiración, y escribe un libro magnífico, De la ruina de Bretaña, que es una historia y una filípica, una sátira virulenta y un sermón terrible, una elegía empapada en llanto y una diatriba hiperbólica, en que, a través de las reminiscencias bíblicas, vibra el grito de la elocuencia, arde la llama del apostolado, palpita el ardor del patriotismo y relampaguea a la vez la indignación del profeta y la exaltación del tribuno. Primero, el historiador cuenta; cuenta lo que fue su tierra en tiempos pasados; después, el patriota gime profetizando el diluvio de sangre que se avecina. Su pluma pinta con colores sombríos: «Mi patria—dice—tiene sus reyes y sus jueces; pero sus jueces son impíos y sus reyes son tiranos. Tiene muchas mujeres, mujeres cortesanas y adúlteras; juran para caer en el perjurio; hacen promesas, y las violan inmediatamente; toman las armas, pero contra sus conciudadanos; persiguen a los ladrones, y luego los sientan a su mesa... Así el tiranuelo Constantino, leoncillo de la leona inmunda de Domnonea. En su corazón, estéril para toda otra semilla, ha plantado la viña de Sodoma, fertilizada por el rocío emponzoñado de sus desórdenes; la planta ha crecido y ha terminado por dar sus dos frutos nefandos: el homicidio y el sacrilegio. ¿Por qué le extrañas de mi lenguaje, verdugo de tu alma? Vuelve a Cristo, arroja la carga inmensa de tus crímenes, si no quieres arder eternamente en los torrentes del fuego.»
Así hablaba el anacoreta en el frenesí de su indignación sagrada. Su libro se leyó en los castillos y en los monasterios. Algunos de los que en él eran atacados nominalmente, se convirtieron e hicieron penitencia; otros continuaron en su impiedad, persiguiendo con su odio al violento anacoreta, que había osado sacarlos a pública vergüenza. La vida del abad de Ruis se encuentra desde este momento expuesto a las asechanzas de los jefes bretones y del clero relajado de su tierra. Un día llegan cuatro asesinos que quieren arrojarle al mar. La leyenda ha hecho de ellos cuatro demonios vestidos de monjes. Venían para invitarle a ir a las exequias de un santo abad que había muerto en una isla cercana. Gildas accedió y subió al navío que le presentaron los falsos hermanos. Ya en alta mar, invitóles a rezar las Horas; a lo cual respondieron ellos: «No es posible entretenerse en esas cosas, porque llegaríamos tarde al monasterio.» Pero, como insistiese el abad, uno de los cuatro gritó lleno de sana: «Vamos, necio, ya nos estás corrompiendo con tus Horas.» Gildas entonó el Deus in adjutorium, y en el mismo instante barca y monjes desaparecieron en medio de una gran llamarada, quedando sólo el abad apoyado en las olas del mar.
A pesar de todas las persecuciones, este hombre grande murió tranquilamente, rodeado de sus discípulos y admirado por los santos de su raza, que, como Finian, el apóstol de los pictos; Brendano, el famoso descubridor de islas, y Cadoc, el que lloraba por temor de que Virgilio estuviese en el infierno, se honraban con su trato y su amistad.
miércoles, 28 de septiembre de 2016
Lecturas
Respondió Job a sus amigos: «Sé muy bien que es así: que el mortal no es justo ante Dios.
En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno:
Palabra del Señor.
Si quiere pleitear con él, de mil razones no le rebatirá ni una.
Él es sabio y poderoso ¿quién, le resiste y queda ileso?
Desplaza montañas sin que se note, y cuando las vuelca con su cólera.
Estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar sus pilares; manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas.
Él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del Mar.
Creó la Osa y Orión, las Pléyades y las Cámaras del Sur.
Hace prodigios insondables, maravillas sin cuento.
Si cruza junto a mí, y no lo siento, si en algo hace presa, ¿quién se la impedirá?; ¿quién le reclamará? ¿“Qué estás haciendo”?
Cuánto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera yo razón, no respondería, tendría que suplicar a mi adversario; aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso ».
En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno:
«Te seguiré adondequiera que vayas».
Jesús le respondió:
«Las zorras tienen madriguera, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo:
-«Sígueme»
Él respondió:
-«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».
Le contestó:
-«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios».
Otro le dijo:
-«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia».
Jesús le contestó:
-«El que echa mano al arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios».
Palabra del Señor.
Santo Tomás de Aquino
Muchos son los que ven en Santo Tomás la luz del mundo, y a boca llena le llaman el doctor incomparable; pero no todos conocen su verdadera fisonomía. Se le imagina hierático, impasible, y en realidad es un atleta, un luchador.
De su infancia sabemos muy poco. Transcurre en Montecasino, en la casa matriz de la Orden de San Benito. Desde la edad prematura de los cinco años viste ya el hábito del patriarca de los monjes, canta salmos en el coro y aprende las artes liberales en la escuela monacal. Sus padres, los condes de Aquino, creen prepararle de esta manera para ser abad del monasterio, es decir, uno de los señores más ricos y poderosos de Italia. Pero en 1239 estalla la guerra entre el emperador Federico II y el papa Gregorio IX. Montecasino, ciudadela del papismo, es sitiado y saqueado; los monjes evacúan el claustro, la juventud se dispersa, y Tomás vuelve al castillo familiar.
De esta primera parte de la vida del Doctor Angélico hay que retener dos anécdotas, que son verdaderos presagios. «Sucedió—dice el biógrafo—que su madre fue a bañarse a la playa de Nápoles, y llevó consigo al niño y a la nodriza. Habiendo ésta dejado al niño en un soportal donde suele sentarse la gente, tomó él un trozo de pergamino que estaba tirado en el suelo. Quiso la nodriza arrebatárselo de la mano, pero el niño empezó a llorar fuertemente, apretando su tesoro de tal manera, que la nodriza se vio obligada a ceder. Acudió la madre, y más afortunadamente que la nodriza, pudo ver que en el pergamino estaba escrita la salutación de la gloriosa Virgen María.» El biógrafo añade que cuando el niño se echaba a llorar, para acallarle bastaba ponerle en la mano un papel, que en seguida se llevaba a la boca. En este hecho vieron los antiguos un pronóstico de la ciencia del futuro devorador de libros y del amor que había de tener a la Santísima Virgen el piadoso comentarista del Avemaría.
Ya en la escuela de Montecasino, cuando Tomás tenía apenas siete años, preguntaba con frecuencia a sus maestros: ¿Qué es Dios? Tratábanselo de explicar, pero su inteligencia infantil buscaba siempre respuestas más luminosas. Toda la vida de aquel que iba a ser uno de los más grandes doctores de la cristiandad iba a consumirse en la solución de este problema; y cuando un día el Cielo se le abra para darle la respuesta completa, la pluma se caerá de sus manos y no tardará en enmudecer.
Al salir de la abadía, Tomás fue llevado a la Universidad de Nápoles. Sus padres no habían abandonado el proyecto de hacer de él un abad cumplido. Pero el joven estudiante se encontró allí con los Hermanos Predicadores, que acababan de fundar un convento en la ciudad. El personal universitario se sentía entonces arrastrado hacia la Orden de Santo Domingo, recién instituida; Tomás se dejó llevar del contagio, y se acercaba ya a los veinte años cuando fue vestido del hábito blanco. Aquí empieza su primera lucha. Su padre había muerto; pero su madre, Teodora de Theate, de la familia de los Caraccioli, de la raza de los terribles jefes normandos Guiscardo, Bohemundo y Tancredo, era una condesa feudal autoritaria, dura y altiva. Al sentir que se frustraban sus planes, se presentó en el convento con séquito numeroso y reclamó a su hijo. Le dijeron que fray Tomás estaba camino de Roma, y hacia Roma se dirigió ella. En Roma, un nuevo chasco. Fray Tomás acababa de marchar, acompañando al general de la Orden. Irritada, furiosa por aquel ultraje hecho a su autoridad materna, envió un despacho a sus hijos, que estaban en el ejército de Federico II, ordenándoles que vigilasen los caminos y le trajesen preso a su hermano.
Precisamente, el general dominico, que se dirigía a Bolonia, tenía que pasar junto a los lugares donde estaban acantonadas las tropas imperiales. Era un día de primavera. Un poco antes de llegar a Aquapendente, los viajeros se sentaron a la sombra de unos arbustos para tomar su frugal alimento. De pronto, galopar de caballos. Entre los jinetes distinguió Tomás a su hermano Rainaldo. Estaba descubierto. A pesar de las reclamaciones del general, la soldadesca se arrojó sobre él, y después de intentar inútilmente quitarle el hábito, le colocó en una de las cabalgaduras y partió a todo galope.
Alegróse la condesa de ver a su hijo, pero era la alegría de la victoria, no la del amor. Es probable que nunca desapareciera de su alma el resentimiento provocado por aquellas idas y venidas. Ni siquiera intentó ganar la voluntad del joven por la ternura maternal. Al contrario, desde el primer momento mandó que le encerrasen en una torre del castillo señorial. Sólo sus dos hijas Marotta y Teodora podían acercarse a él para convencerle, con caricias y argumentos, de que tomase el hábito que había llevado de niño. No se le trató inhumanamente, pero sí con severidad. El encierro era bastante oscuro, aunque había la luz suficiente para leer, y un dominico de Nápoles logró, burlando la vigilancia de los guardias, hacer llegar hasta el prisionero mensajes de consolación y libros de meditación y de estudio, como la Biblia, los Sofismas de Aristóteles y las Sentencias de Pedro Lombardo. Tomás estudiaba y rezaba; y aunque se cerraba a todas las súplicas de sus hermanas, recibía gustoso sus visitas.
La vigilancia se hizo más estrecha cuando los dos hermanos vinieron del ejército. Acostumbrados a la vida galante de los palacios, a las costumbres sensuales de la caballería—Rainaldo fue uno de los buenos poetas eróticos de aquel tiempo—, resolvieron someter al bello adolescente a una prueba brutal. Trajeron de Nápoles una de sus amigas, célebre por su belleza, y después de decirle lo que deseaban de ella, la introdujeron una noche en la torre. Todo el mundo sabe lo que sucedió; todo el mundo sabe cómo Tomás, cogiendo de la chimenea un tizón inflamado; hizo huir a aquella pobre mujer, y luego al demonio tentador, trazando una cruz negra en la muralla. Bien sabido es también lo que pasó aquella noche: cuando Tomás dormía profundamente, entraron en su habitación dos ángeles, se acercaron a él y le pusieron un ceñidor incandescente. El joven lanzó un grito de angustia y despertó. En adelante no volvería a sentir en su alma las mordeduras de lo que llamaba San Pablo el aguijón de la carne.
Tanta constancia llegó a cansar a los carceleros. La condesa se vio virtualmente vencida; sus hijos tuvieron que ausentarse de nuevo, y las dos hermanas no acertaban a comprender del todo el motivo de aquella oposición. El fraile napolitano que surtía de libros al preso creyó llegado el momento de tentar un golpe atrevido. Tiróle una soga desde el pie de la fortaleza, le invitó a bajar por ella a favor de la oscuridad, y en el exterior aguardó él con dos cabalgaduras. La aventura tuvo un éxito completo.
Un año después, fray Tomás figuraba ya entre los oyentes de Alberto Magno en el colegio de Santiago, de París. Fue el discípulo más humilde y más dócil, verdadero modelo de disciplina intelectual hasta para los más altos espíritus. Pasivo, en el noble sentido que da a esta palabra la filosofía tomista, entregóse a la meditación tenaz de la enseñanza del maestro, a una labor íntima y constante de asimilación, de integración. Este carácter reflexivo le alejaba de los recreos, de las discusiones, de las conversaciones. Era un taciturno. Sus condiscípulos empezaron a darle un mote, que aunque tenía su punta de desdén, no era del todo desgraciado. Llamábanle el «buey mudo». El mismo exterior de fray Tomás justificaba el apelativo. Era de una talla gigantesca, gordo y algo pesado. Sus carnes eran blandas, fofas, las «carnes molles», que él juzgará después las más favorables para el esludio. Era una estructura fisiológica más norteña que meridional, más germánica que griega. Tres calificativos—magnus, grossus, brumus—resumen los rasgos esenciales de aquella fisonomía. La tez morena era precisamente lo que había en él de meridional, lo que había heredado de su padre, juntamente con una sensibilidad exquisita, pues era, como dice el biógrafo, «maravillosamente pasible».
Los genios se atraen o se rechazan, pero se comprenden, y si Tomás pasó algún tiempo inadvertido a los ojos de sus condiscípulos, no le sucedió lo mismo con el maestro. Precisamente, la cualidad suprema de Alberto el Grande era la penetración. Enteramente auténtico es el episodio que se ha llamado, con justicia, la revelación del genio de Santo Tomás de Aquino. Tomás tenía veinticinco años. Su maestro creyó llegado el momento de darle a conocer, y lo provocó a una discusión delante de todos los discípulos. De una y otra parte, los argumentos partían certeros, profundos, sutiles. Los estudiantes estaban mudos de admiración; pero hubo un momento en que ya creyeron vencido a su compañero. De pronto, Tomás acertó con una distinción feliz, y así acabó la disputa.
—Resuelves la cuestión como doctor, no como discípulo
—le dijo Alberto Magno.
—Maestro—respondió él—, no me es posible hacer otra cosa.
Durante aquel mismo año, el discípulo redactó el curso que el maestro acababa de dar sobre los nombres divinos.
Tenemos muestras de la escritura de Tomás en esta época: es una letra fea, desgarbada e insuficientemente articulada. No era un calígrafo. El pensamiento tenía demasiada rapidez para que la mano pudiese seguirle.
Seguían entre tanto los esfuerzos de la familia para torcer aquella vocación decidida; pero las violencias se habían transformado en súplicas y sollozos. Terribles desgracias acababan de caer sobre los de Aquino. Rotas de nuevo las hostilidades entre el emperador y el Papa, la condesa Teodora y sus hijos habían combatido contra los germanos. El castillo fue sitiado y saqueado; Rainaldo, el trovador, ejecutado, y Teodora tuvo que andar de una parte a otra buscando un refugio. Sólo Tomás podía restaurar el prestigio de la familia aceptando la abadía de Montecasino. El Papa Inocencio IV aprobaba y casi solicitaba; pero fue imposible conseguir de Tomás que dejase su hábito blanco. Desolada con esta negativa, hizo la condesa un esfuerzo supremo, logrando que el Pontífice ofreciese a su hijo el arzobispado de Nápoles. Nada pudo conmover el ánimo del joven estudiante. A su lado estaba el gran sabio del tiempo, Alberto Magno, indicándole su verdadera vocación: la doctrina cristiana corría riesgo de verse sumergida por la invasión del aristotelismo, importado de España. Era preciso absorberla, asimilarla, encauzarla; y, espíritu observador, Alberto vio en aquel discípulo el hombre destinado a realizar la grande hazaña.
Renunciando a toda mira egoísta, considerando solamente el avance de la cultura y la religión, el maestro resolvió dejar su cátedra de la Universidad de París al discípulo. Todo el mundo vio en esta conducta un despropósito. Tomás tenía veintisiete años, y las leyes exigían treinta y cinco para ocupar aquel puesto. El general de la Orden se opuso, pero hubo presiones de Roma que le obligaron a ceder. Empezó Tomás comentando con un éxito prodigioso al Maestro de las Sentencias. Los mugidos del «buey mudo» empezaban a oírse por toda la cristiandad. Desde el primer momento se vio que el discípulo aventajaba al maestro, si no en la amplitud de la erudición, sí, ciertamente, en la precisión, claridad y profundidad de las ideas. Memoria prodigiosa, penetración agudísima, potencia formidable para el trabajo; no le faltaba nada de cuanto hace a los hombres de genio. Pero el mayor asombro procedía de la novedad de su enseñanza. Se le consideraba como un novador. Artículos nuevos, maneras nuevas, nuevas razones, luz nueva, opiniones nuevas, nuevas tesis y métodos nuevos, tales son las expresiones de Guillermo de Tocco cuando nos habla de su sistema. El nombre de Aristóteles brota constantemente de sus labios. Ha empezado a realizar su obra de refundición aristotélica, ha visto ya la metafísica y la moral del Peripato como el marco apropiado para recibir el contenido de la teología cristiana. Era una audacia enorme. Durante todo el primer tercio del siglo XIII, los libros de Aristóteles habían sido reiteradamente prohibidos en las escuelas, y es que el filósofo griego era únicamente conocido a través del filósofo español Averroes.
Las consecuencias de aquel atrevimiento, o, mejor, de la envidia de los demás profesores contra el joven intruso, fueron una lucha prolongada y encarnizada, a que dio fin Tomás cincuenta años después de muerto, al ser canonizado por el Papa Juan XXII. De una parte, estaban los agustinianos, los defensores de la filosofía tradicional, mandados por Guillermo de Santo Amore; al lado opuesto, ya dentro del campo de la herejía, se agrupaban los averroístas, a quienes dirigía otro profesor parisiense, el amable y optimista Siger de Brabante; en medio, defendiéndose de unos y otros, atacando victoriosamente, realizando su labor admirable de síntesis, seguro de su ciencia y de su fe, rodeado de enemigos poderosos, pero protegido siempre por los Papas; descollaba la figura majestuosa de Tomás de Aquino. Esta lucha ocupa toda la vida del gran doctor, y es preciso tenerla en cuenta para comprender sus obras. No nacieron, como se cree, en la pasividad de una contemplación solitaria, sino en el movimiento de una existencia prodigiosamente activa y militante. La anécdota famosa que nos presenta a Santo Tomás en el palacio de San Luis dando un puñetazo en la mesa y diciendo: «He acabado con los maniqueos», tiene un sentido simbólico y nos recuerda que el Doctor Angélico es el atleta de la fe, el pugil fidei, como le ha llamado la tradición.
Profesor de París o teólogo de los Papas, en el colegio de Santiago o en la corte pontificia, Tomás enseñaba y escribía; escribía y publicaba lo que antes había enseñado en la clase. Apareció primero su Comentario sobre los cuatro libros de las Sentencias; después, su obra Sobre la verdad. sus grandes comentarios bíblicos, y la Suma contra los gentiles, que le preparaba para componer la Summa Theologica. Con el libro De unitate intellectus destruía los errores averroístas, que habían comprometido la causa de un sano aristotelismo. Al mismo tiempo estudiaba al Estagirita en traducciones directas, emprendía análisis críticos acerca de sus obras, leía la antigua literatura de la Iglesia, y, después de comparar los lugares más importantes, componía una obra célebre, titulada Cadena de oro. Su obra maestra, la Summa Theologica, empezada en 1267, es de los años en que se hace más furiosa la batalla entre averroístas, platónico-agustinianos y aristotélicos. Su intención fue recoger en una vasta síntesis el ciclo completo de todas las cuestiones que había tratado en su vida de escritor y profesor, y precisar, con respecto a ellas, su pensamiento definitivo. Al mismo tiempo, realizaba el prodigio de condensar, de unificar, de armonizar todo el caudal filosófico y religioso de dos civilizaciones diversas y opulentísimas: la helénica y la cristiana, conciliación audaz y maravillosamente realizada, que contará siempre como una de las mayores hazañas del pensamiento humano.
Esta actividad intelectual tan fuerte, tan intensa, se juntaba con una vida de la más alta y férvida oración. En Santo Tomás, el teólogo eclipsa casi al místico, pero hay un momento en su vida en que el místico hace enmudecer por completo al teólogo. No era muy dado a penitencias extraordinarias; aunque solía leer frecuentemente las Conferencias de Casiano con los Padres del desierto. Amaba el ayuno y el silencio, y por uno de sus discípulos sabemos que uno de sus solaces favoritos consistía en pasearse solo por el claustro, con pasos lentos y grandes, la cabeza descubierta y levantada hacia el cielo. En París se abstenía de todo trato con el exterior. En relaciones constantes con el rey, el cual le enviaba sus decretos por la tarde para que los revisase durante la noche, sólo una vez quiso aceptar su mesa. Su conducta se resume en estos consejos que daba a los demás: «Sé lento para hablar. Ama la celda. No rompas el hilo de tu meditación. No te familiarices con nadie, porque la familiaridad distrae del estudio. Evita, sobre todo, el ir y venir sin finalidad ninguna.»
La especulación y la oración eran dos hermanas excelentes en la vida del gran doctor: se ayudaban, se mezclaban, se fundían. «Cada vez que fray Tomás tenía que enseñar, discutir, escribir o estudiar—dice fray Reginaldo, su tierno amigo—, acudía secretamente a la oración, y muy frecuentemente derramaba lágrimas antes de consagrarse al estudio de las verdades divinas.» Este doctor, que nos imaginamos flotando en las regiones serenas de la fría intelectualidad, tenía un alma impregnada de mística piedad. Diciendo misa, descubriendo un alto misterio, cantando el responsorio Media vita en el coro, las lágrimas inundaban sus mejillas. Y muchas veces a las lágrimas sucedía el éxtasis. En él se juntaban dos éxtasis de difícil demarcación: el especulativo y el místico. Una vez tuvo el médico que cauterizarle la pierna. Como era tan sensible, temióse que no resistiría; pero él se echó algún tiempo antes en el lecho, absorbióse en sus especulaciones, y no sintió la quemadura. Esta manera de anestesiarse le fue muy útil en varias ocasiones, y la empleaba, sobre todo, siempre que el cirujano del convento tenía que abrirle la vena para sangrarle.
Como se ve, tenía una predisposición natural para los éxtasis verdaderamente sobrenaturales, que al fin de su vida se hicieron en él casi diarios. Es famoso aquel en que oyó una voz que le decía:
—Bien has escrito de Mí, Tomás; ¿qué recompensa quieres recibir?
—Sólo Vos mismo, Señor—respondió el santo.
Un reflejo de esta vida ascética lo encontramos en la liturgia incomparable del Santísimo Sacramento, y muy particularmente en los sermones del santo. Predicó entre la concurrencia estudiantil de la Sorbona, en la corte pontificia y en los grandes concursos del vulgo. En Nápoles habló diariamente durante una cuaresma, y su emoción al exponer la Pasión de Cristo era tan comunicativa, que se veía precisado a interrumpir el discurso para dejar llorar a los fieles. Estos sermones populares son modelos de claridad, de espontaneidad, de unción y, a veces, de lirismo.
Decíamos que en Tomás el místico eclipsó al teólogo. Veamos por qué. El 6 de diciembre de 1273 decía fray Tomás la misa en la capilla de San Nicolás, de Nápoles. Arrebatado en éxtasis, tuvo una visión extraordinaria, y tan tenaz, que fue preciso volverle en sí violentamente. Desde entonces quedó extrañamente transformado. Había llegado en la Summa al tratado de los Sacramentos, y no escribió más. Muy triste de que aquella grande obra quedase incompleta, fray Reginaldo le importunaba, diciendo:
—Padre, ¿cómo podéis dejar así ese libro, que habéis empezado para la gloria de Dios y la iluminación del mundo?
Tomás respondía:
—No puedo más.
Pero de tal modo insistió aquel buen amigo, consejero, amanuense y confesor del santo, que Tomás se vio obligado a revelar su secreto:
—No puedo más—le dijo—; lo que he escrito, comparado con lo que he visto, me parece ahora como el heno.
Algún tiempo después fue fray Tomás a pasar unos días en casa de su hermana la condesa de San Severino, a quien amaba tiernamente. Le agasajaron con esplendidez y con cariño; pero apenas pudieron sacar de él algunas palabras.
—¿Qué le pasa a mi hermano?—preguntó la condesa—; le hablo y no responde; está como estupefacto.
Fray Reginaldo respondió:
—Desde el día de San Nicolás se encuentra en este estado, y no ha vuelto a escribir más.
No obstante, era preciso dirigirse al concilio de Lyon, para el cual había recibido Tomás una invitación personal del Papa Gregorio X. En el camino hizo un rodeo para visitar a su sobrina Francisca, en el castillo de Paenza. Apenas había llegado, cuando se sintió gravemente enfermo, de una enfermedad extraña, que el médico no acertaba a comprender. Había perdido completamente el apetito. Como le insistiesen que debía tomar alguna cosa, pidió sardinas frescas; pero no las probó. Era un capricho de enfermo. Deseando morir en una casa religiosa, mandó que le transportasen al monasterio vecino de Fossanova. Al llegar, pronunció estas palabras: «Aquí está mi descanso.» La hospitalidad de los hijos de San Benito se unía aquí a la gratitud más profunda por el hombre que había construido el gran edificio de la sistematización teológica del cristianismo. Los monjes se deshacían para alegrar y consolar sus últimos días. Veíaseles trayendo sobre sus hombros la leña que había de calentar su cuarto en aquellas duras mañanas del invierno. El maestro, emocionado, les preguntó cómo podía pagarles tanta solicitud, y ellos le pidieron que les comentase el Cantar de los Cantares. Fue el supremo esfuerzo; poco después, el 7 de marzo de 1274, fray Tomás moría, sometiendo todos sus escritos «a la corrección de la Santa Iglesia Romana». Moría de haber visto a Dios; aquella enfermedad misteriosa había empezado aquel día 6 de diciembre, en que su espíritu ávido se paseó por lo más alto de los Cielos. «Nadie que vea a Dios puede vivir.»
De su infancia sabemos muy poco. Transcurre en Montecasino, en la casa matriz de la Orden de San Benito. Desde la edad prematura de los cinco años viste ya el hábito del patriarca de los monjes, canta salmos en el coro y aprende las artes liberales en la escuela monacal. Sus padres, los condes de Aquino, creen prepararle de esta manera para ser abad del monasterio, es decir, uno de los señores más ricos y poderosos de Italia. Pero en 1239 estalla la guerra entre el emperador Federico II y el papa Gregorio IX. Montecasino, ciudadela del papismo, es sitiado y saqueado; los monjes evacúan el claustro, la juventud se dispersa, y Tomás vuelve al castillo familiar.
De esta primera parte de la vida del Doctor Angélico hay que retener dos anécdotas, que son verdaderos presagios. «Sucedió—dice el biógrafo—que su madre fue a bañarse a la playa de Nápoles, y llevó consigo al niño y a la nodriza. Habiendo ésta dejado al niño en un soportal donde suele sentarse la gente, tomó él un trozo de pergamino que estaba tirado en el suelo. Quiso la nodriza arrebatárselo de la mano, pero el niño empezó a llorar fuertemente, apretando su tesoro de tal manera, que la nodriza se vio obligada a ceder. Acudió la madre, y más afortunadamente que la nodriza, pudo ver que en el pergamino estaba escrita la salutación de la gloriosa Virgen María.» El biógrafo añade que cuando el niño se echaba a llorar, para acallarle bastaba ponerle en la mano un papel, que en seguida se llevaba a la boca. En este hecho vieron los antiguos un pronóstico de la ciencia del futuro devorador de libros y del amor que había de tener a la Santísima Virgen el piadoso comentarista del Avemaría.
Ya en la escuela de Montecasino, cuando Tomás tenía apenas siete años, preguntaba con frecuencia a sus maestros: ¿Qué es Dios? Tratábanselo de explicar, pero su inteligencia infantil buscaba siempre respuestas más luminosas. Toda la vida de aquel que iba a ser uno de los más grandes doctores de la cristiandad iba a consumirse en la solución de este problema; y cuando un día el Cielo se le abra para darle la respuesta completa, la pluma se caerá de sus manos y no tardará en enmudecer.
Al salir de la abadía, Tomás fue llevado a la Universidad de Nápoles. Sus padres no habían abandonado el proyecto de hacer de él un abad cumplido. Pero el joven estudiante se encontró allí con los Hermanos Predicadores, que acababan de fundar un convento en la ciudad. El personal universitario se sentía entonces arrastrado hacia la Orden de Santo Domingo, recién instituida; Tomás se dejó llevar del contagio, y se acercaba ya a los veinte años cuando fue vestido del hábito blanco. Aquí empieza su primera lucha. Su padre había muerto; pero su madre, Teodora de Theate, de la familia de los Caraccioli, de la raza de los terribles jefes normandos Guiscardo, Bohemundo y Tancredo, era una condesa feudal autoritaria, dura y altiva. Al sentir que se frustraban sus planes, se presentó en el convento con séquito numeroso y reclamó a su hijo. Le dijeron que fray Tomás estaba camino de Roma, y hacia Roma se dirigió ella. En Roma, un nuevo chasco. Fray Tomás acababa de marchar, acompañando al general de la Orden. Irritada, furiosa por aquel ultraje hecho a su autoridad materna, envió un despacho a sus hijos, que estaban en el ejército de Federico II, ordenándoles que vigilasen los caminos y le trajesen preso a su hermano.
Precisamente, el general dominico, que se dirigía a Bolonia, tenía que pasar junto a los lugares donde estaban acantonadas las tropas imperiales. Era un día de primavera. Un poco antes de llegar a Aquapendente, los viajeros se sentaron a la sombra de unos arbustos para tomar su frugal alimento. De pronto, galopar de caballos. Entre los jinetes distinguió Tomás a su hermano Rainaldo. Estaba descubierto. A pesar de las reclamaciones del general, la soldadesca se arrojó sobre él, y después de intentar inútilmente quitarle el hábito, le colocó en una de las cabalgaduras y partió a todo galope.
Alegróse la condesa de ver a su hijo, pero era la alegría de la victoria, no la del amor. Es probable que nunca desapareciera de su alma el resentimiento provocado por aquellas idas y venidas. Ni siquiera intentó ganar la voluntad del joven por la ternura maternal. Al contrario, desde el primer momento mandó que le encerrasen en una torre del castillo señorial. Sólo sus dos hijas Marotta y Teodora podían acercarse a él para convencerle, con caricias y argumentos, de que tomase el hábito que había llevado de niño. No se le trató inhumanamente, pero sí con severidad. El encierro era bastante oscuro, aunque había la luz suficiente para leer, y un dominico de Nápoles logró, burlando la vigilancia de los guardias, hacer llegar hasta el prisionero mensajes de consolación y libros de meditación y de estudio, como la Biblia, los Sofismas de Aristóteles y las Sentencias de Pedro Lombardo. Tomás estudiaba y rezaba; y aunque se cerraba a todas las súplicas de sus hermanas, recibía gustoso sus visitas.
La vigilancia se hizo más estrecha cuando los dos hermanos vinieron del ejército. Acostumbrados a la vida galante de los palacios, a las costumbres sensuales de la caballería—Rainaldo fue uno de los buenos poetas eróticos de aquel tiempo—, resolvieron someter al bello adolescente a una prueba brutal. Trajeron de Nápoles una de sus amigas, célebre por su belleza, y después de decirle lo que deseaban de ella, la introdujeron una noche en la torre. Todo el mundo sabe lo que sucedió; todo el mundo sabe cómo Tomás, cogiendo de la chimenea un tizón inflamado; hizo huir a aquella pobre mujer, y luego al demonio tentador, trazando una cruz negra en la muralla. Bien sabido es también lo que pasó aquella noche: cuando Tomás dormía profundamente, entraron en su habitación dos ángeles, se acercaron a él y le pusieron un ceñidor incandescente. El joven lanzó un grito de angustia y despertó. En adelante no volvería a sentir en su alma las mordeduras de lo que llamaba San Pablo el aguijón de la carne.
Tanta constancia llegó a cansar a los carceleros. La condesa se vio virtualmente vencida; sus hijos tuvieron que ausentarse de nuevo, y las dos hermanas no acertaban a comprender del todo el motivo de aquella oposición. El fraile napolitano que surtía de libros al preso creyó llegado el momento de tentar un golpe atrevido. Tiróle una soga desde el pie de la fortaleza, le invitó a bajar por ella a favor de la oscuridad, y en el exterior aguardó él con dos cabalgaduras. La aventura tuvo un éxito completo.
Un año después, fray Tomás figuraba ya entre los oyentes de Alberto Magno en el colegio de Santiago, de París. Fue el discípulo más humilde y más dócil, verdadero modelo de disciplina intelectual hasta para los más altos espíritus. Pasivo, en el noble sentido que da a esta palabra la filosofía tomista, entregóse a la meditación tenaz de la enseñanza del maestro, a una labor íntima y constante de asimilación, de integración. Este carácter reflexivo le alejaba de los recreos, de las discusiones, de las conversaciones. Era un taciturno. Sus condiscípulos empezaron a darle un mote, que aunque tenía su punta de desdén, no era del todo desgraciado. Llamábanle el «buey mudo». El mismo exterior de fray Tomás justificaba el apelativo. Era de una talla gigantesca, gordo y algo pesado. Sus carnes eran blandas, fofas, las «carnes molles», que él juzgará después las más favorables para el esludio. Era una estructura fisiológica más norteña que meridional, más germánica que griega. Tres calificativos—magnus, grossus, brumus—resumen los rasgos esenciales de aquella fisonomía. La tez morena era precisamente lo que había en él de meridional, lo que había heredado de su padre, juntamente con una sensibilidad exquisita, pues era, como dice el biógrafo, «maravillosamente pasible».
Los genios se atraen o se rechazan, pero se comprenden, y si Tomás pasó algún tiempo inadvertido a los ojos de sus condiscípulos, no le sucedió lo mismo con el maestro. Precisamente, la cualidad suprema de Alberto el Grande era la penetración. Enteramente auténtico es el episodio que se ha llamado, con justicia, la revelación del genio de Santo Tomás de Aquino. Tomás tenía veinticinco años. Su maestro creyó llegado el momento de darle a conocer, y lo provocó a una discusión delante de todos los discípulos. De una y otra parte, los argumentos partían certeros, profundos, sutiles. Los estudiantes estaban mudos de admiración; pero hubo un momento en que ya creyeron vencido a su compañero. De pronto, Tomás acertó con una distinción feliz, y así acabó la disputa.
—Resuelves la cuestión como doctor, no como discípulo
—le dijo Alberto Magno.
—Maestro—respondió él—, no me es posible hacer otra cosa.
Durante aquel mismo año, el discípulo redactó el curso que el maestro acababa de dar sobre los nombres divinos.
Tenemos muestras de la escritura de Tomás en esta época: es una letra fea, desgarbada e insuficientemente articulada. No era un calígrafo. El pensamiento tenía demasiada rapidez para que la mano pudiese seguirle.
Seguían entre tanto los esfuerzos de la familia para torcer aquella vocación decidida; pero las violencias se habían transformado en súplicas y sollozos. Terribles desgracias acababan de caer sobre los de Aquino. Rotas de nuevo las hostilidades entre el emperador y el Papa, la condesa Teodora y sus hijos habían combatido contra los germanos. El castillo fue sitiado y saqueado; Rainaldo, el trovador, ejecutado, y Teodora tuvo que andar de una parte a otra buscando un refugio. Sólo Tomás podía restaurar el prestigio de la familia aceptando la abadía de Montecasino. El Papa Inocencio IV aprobaba y casi solicitaba; pero fue imposible conseguir de Tomás que dejase su hábito blanco. Desolada con esta negativa, hizo la condesa un esfuerzo supremo, logrando que el Pontífice ofreciese a su hijo el arzobispado de Nápoles. Nada pudo conmover el ánimo del joven estudiante. A su lado estaba el gran sabio del tiempo, Alberto Magno, indicándole su verdadera vocación: la doctrina cristiana corría riesgo de verse sumergida por la invasión del aristotelismo, importado de España. Era preciso absorberla, asimilarla, encauzarla; y, espíritu observador, Alberto vio en aquel discípulo el hombre destinado a realizar la grande hazaña.
Renunciando a toda mira egoísta, considerando solamente el avance de la cultura y la religión, el maestro resolvió dejar su cátedra de la Universidad de París al discípulo. Todo el mundo vio en esta conducta un despropósito. Tomás tenía veintisiete años, y las leyes exigían treinta y cinco para ocupar aquel puesto. El general de la Orden se opuso, pero hubo presiones de Roma que le obligaron a ceder. Empezó Tomás comentando con un éxito prodigioso al Maestro de las Sentencias. Los mugidos del «buey mudo» empezaban a oírse por toda la cristiandad. Desde el primer momento se vio que el discípulo aventajaba al maestro, si no en la amplitud de la erudición, sí, ciertamente, en la precisión, claridad y profundidad de las ideas. Memoria prodigiosa, penetración agudísima, potencia formidable para el trabajo; no le faltaba nada de cuanto hace a los hombres de genio. Pero el mayor asombro procedía de la novedad de su enseñanza. Se le consideraba como un novador. Artículos nuevos, maneras nuevas, nuevas razones, luz nueva, opiniones nuevas, nuevas tesis y métodos nuevos, tales son las expresiones de Guillermo de Tocco cuando nos habla de su sistema. El nombre de Aristóteles brota constantemente de sus labios. Ha empezado a realizar su obra de refundición aristotélica, ha visto ya la metafísica y la moral del Peripato como el marco apropiado para recibir el contenido de la teología cristiana. Era una audacia enorme. Durante todo el primer tercio del siglo XIII, los libros de Aristóteles habían sido reiteradamente prohibidos en las escuelas, y es que el filósofo griego era únicamente conocido a través del filósofo español Averroes.
Las consecuencias de aquel atrevimiento, o, mejor, de la envidia de los demás profesores contra el joven intruso, fueron una lucha prolongada y encarnizada, a que dio fin Tomás cincuenta años después de muerto, al ser canonizado por el Papa Juan XXII. De una parte, estaban los agustinianos, los defensores de la filosofía tradicional, mandados por Guillermo de Santo Amore; al lado opuesto, ya dentro del campo de la herejía, se agrupaban los averroístas, a quienes dirigía otro profesor parisiense, el amable y optimista Siger de Brabante; en medio, defendiéndose de unos y otros, atacando victoriosamente, realizando su labor admirable de síntesis, seguro de su ciencia y de su fe, rodeado de enemigos poderosos, pero protegido siempre por los Papas; descollaba la figura majestuosa de Tomás de Aquino. Esta lucha ocupa toda la vida del gran doctor, y es preciso tenerla en cuenta para comprender sus obras. No nacieron, como se cree, en la pasividad de una contemplación solitaria, sino en el movimiento de una existencia prodigiosamente activa y militante. La anécdota famosa que nos presenta a Santo Tomás en el palacio de San Luis dando un puñetazo en la mesa y diciendo: «He acabado con los maniqueos», tiene un sentido simbólico y nos recuerda que el Doctor Angélico es el atleta de la fe, el pugil fidei, como le ha llamado la tradición.
Profesor de París o teólogo de los Papas, en el colegio de Santiago o en la corte pontificia, Tomás enseñaba y escribía; escribía y publicaba lo que antes había enseñado en la clase. Apareció primero su Comentario sobre los cuatro libros de las Sentencias; después, su obra Sobre la verdad. sus grandes comentarios bíblicos, y la Suma contra los gentiles, que le preparaba para componer la Summa Theologica. Con el libro De unitate intellectus destruía los errores averroístas, que habían comprometido la causa de un sano aristotelismo. Al mismo tiempo estudiaba al Estagirita en traducciones directas, emprendía análisis críticos acerca de sus obras, leía la antigua literatura de la Iglesia, y, después de comparar los lugares más importantes, componía una obra célebre, titulada Cadena de oro. Su obra maestra, la Summa Theologica, empezada en 1267, es de los años en que se hace más furiosa la batalla entre averroístas, platónico-agustinianos y aristotélicos. Su intención fue recoger en una vasta síntesis el ciclo completo de todas las cuestiones que había tratado en su vida de escritor y profesor, y precisar, con respecto a ellas, su pensamiento definitivo. Al mismo tiempo, realizaba el prodigio de condensar, de unificar, de armonizar todo el caudal filosófico y religioso de dos civilizaciones diversas y opulentísimas: la helénica y la cristiana, conciliación audaz y maravillosamente realizada, que contará siempre como una de las mayores hazañas del pensamiento humano.
Esta actividad intelectual tan fuerte, tan intensa, se juntaba con una vida de la más alta y férvida oración. En Santo Tomás, el teólogo eclipsa casi al místico, pero hay un momento en su vida en que el místico hace enmudecer por completo al teólogo. No era muy dado a penitencias extraordinarias; aunque solía leer frecuentemente las Conferencias de Casiano con los Padres del desierto. Amaba el ayuno y el silencio, y por uno de sus discípulos sabemos que uno de sus solaces favoritos consistía en pasearse solo por el claustro, con pasos lentos y grandes, la cabeza descubierta y levantada hacia el cielo. En París se abstenía de todo trato con el exterior. En relaciones constantes con el rey, el cual le enviaba sus decretos por la tarde para que los revisase durante la noche, sólo una vez quiso aceptar su mesa. Su conducta se resume en estos consejos que daba a los demás: «Sé lento para hablar. Ama la celda. No rompas el hilo de tu meditación. No te familiarices con nadie, porque la familiaridad distrae del estudio. Evita, sobre todo, el ir y venir sin finalidad ninguna.»
La especulación y la oración eran dos hermanas excelentes en la vida del gran doctor: se ayudaban, se mezclaban, se fundían. «Cada vez que fray Tomás tenía que enseñar, discutir, escribir o estudiar—dice fray Reginaldo, su tierno amigo—, acudía secretamente a la oración, y muy frecuentemente derramaba lágrimas antes de consagrarse al estudio de las verdades divinas.» Este doctor, que nos imaginamos flotando en las regiones serenas de la fría intelectualidad, tenía un alma impregnada de mística piedad. Diciendo misa, descubriendo un alto misterio, cantando el responsorio Media vita en el coro, las lágrimas inundaban sus mejillas. Y muchas veces a las lágrimas sucedía el éxtasis. En él se juntaban dos éxtasis de difícil demarcación: el especulativo y el místico. Una vez tuvo el médico que cauterizarle la pierna. Como era tan sensible, temióse que no resistiría; pero él se echó algún tiempo antes en el lecho, absorbióse en sus especulaciones, y no sintió la quemadura. Esta manera de anestesiarse le fue muy útil en varias ocasiones, y la empleaba, sobre todo, siempre que el cirujano del convento tenía que abrirle la vena para sangrarle.
Como se ve, tenía una predisposición natural para los éxtasis verdaderamente sobrenaturales, que al fin de su vida se hicieron en él casi diarios. Es famoso aquel en que oyó una voz que le decía:
—Bien has escrito de Mí, Tomás; ¿qué recompensa quieres recibir?
—Sólo Vos mismo, Señor—respondió el santo.
Un reflejo de esta vida ascética lo encontramos en la liturgia incomparable del Santísimo Sacramento, y muy particularmente en los sermones del santo. Predicó entre la concurrencia estudiantil de la Sorbona, en la corte pontificia y en los grandes concursos del vulgo. En Nápoles habló diariamente durante una cuaresma, y su emoción al exponer la Pasión de Cristo era tan comunicativa, que se veía precisado a interrumpir el discurso para dejar llorar a los fieles. Estos sermones populares son modelos de claridad, de espontaneidad, de unción y, a veces, de lirismo.
Decíamos que en Tomás el místico eclipsó al teólogo. Veamos por qué. El 6 de diciembre de 1273 decía fray Tomás la misa en la capilla de San Nicolás, de Nápoles. Arrebatado en éxtasis, tuvo una visión extraordinaria, y tan tenaz, que fue preciso volverle en sí violentamente. Desde entonces quedó extrañamente transformado. Había llegado en la Summa al tratado de los Sacramentos, y no escribió más. Muy triste de que aquella grande obra quedase incompleta, fray Reginaldo le importunaba, diciendo:
—Padre, ¿cómo podéis dejar así ese libro, que habéis empezado para la gloria de Dios y la iluminación del mundo?
Tomás respondía:
—No puedo más.
Pero de tal modo insistió aquel buen amigo, consejero, amanuense y confesor del santo, que Tomás se vio obligado a revelar su secreto:
—No puedo más—le dijo—; lo que he escrito, comparado con lo que he visto, me parece ahora como el heno.
Algún tiempo después fue fray Tomás a pasar unos días en casa de su hermana la condesa de San Severino, a quien amaba tiernamente. Le agasajaron con esplendidez y con cariño; pero apenas pudieron sacar de él algunas palabras.
—¿Qué le pasa a mi hermano?—preguntó la condesa—; le hablo y no responde; está como estupefacto.
Fray Reginaldo respondió:
—Desde el día de San Nicolás se encuentra en este estado, y no ha vuelto a escribir más.
No obstante, era preciso dirigirse al concilio de Lyon, para el cual había recibido Tomás una invitación personal del Papa Gregorio X. En el camino hizo un rodeo para visitar a su sobrina Francisca, en el castillo de Paenza. Apenas había llegado, cuando se sintió gravemente enfermo, de una enfermedad extraña, que el médico no acertaba a comprender. Había perdido completamente el apetito. Como le insistiesen que debía tomar alguna cosa, pidió sardinas frescas; pero no las probó. Era un capricho de enfermo. Deseando morir en una casa religiosa, mandó que le transportasen al monasterio vecino de Fossanova. Al llegar, pronunció estas palabras: «Aquí está mi descanso.» La hospitalidad de los hijos de San Benito se unía aquí a la gratitud más profunda por el hombre que había construido el gran edificio de la sistematización teológica del cristianismo. Los monjes se deshacían para alegrar y consolar sus últimos días. Veíaseles trayendo sobre sus hombros la leña que había de calentar su cuarto en aquellas duras mañanas del invierno. El maestro, emocionado, les preguntó cómo podía pagarles tanta solicitud, y ellos le pidieron que les comentase el Cantar de los Cantares. Fue el supremo esfuerzo; poco después, el 7 de marzo de 1274, fray Tomás moría, sometiendo todos sus escritos «a la corrección de la Santa Iglesia Romana». Moría de haber visto a Dios; aquella enfermedad misteriosa había empezado aquel día 6 de diciembre, en que su espíritu ávido se paseó por lo más alto de los Cielos. «Nadie que vea a Dios puede vivir.»
martes, 27 de septiembre de 2016
Lecturas
Job abrió la boca y maldijo su día diciendo:
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén.
Palabra del Señor.
«¡ Muera el día en que nací, y la noche que anunció: “Se ha concebido un varón”!
¿Por qué al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas?
¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar?
Ahora descansaría dormiría tranquilo, ahora dormiría descansado con los reyes y consejeros de la tierra que se hacen levantar mausoleos, o con los nobles que amontonan oro, que acumulan plata en sus palacios.
Como aborto enterrado, no existiría, igual que criatura que no llega a ver la luz.
Allí acaba el ajetreo de los malvados, allí reposan los que están desfallecidos.
¿Por qué se da luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados que ansían la muerte que no llega y la buscan más escondida que un tesoro, que gozarían al contemplar el túmulo, se alegrarían al encontrar la tumba, al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida?».
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén.
Y envió mensajeros delante de él.
Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:
«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?».
Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea.
Palabra del Señor.
San Vicente de Paúl
El Señor Dios que es tan bueno, siga enviando al mundo muchos Vicentes como este, para bien de todos los necesitados. Dichoso el que se compadece del pobre. Dios lo bendecirá (Salmo 41).
Vicente significa: "Vencedor, victorioso".
Nació San Vicente en el pueblecito de Pouy en Francia, en 1580. Su niñez la pasó en el campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres.
Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y luego en la Universidad de Toulouse, y a los 20 años, en 1600 fue ordenado de sacerdote.
Dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante, pero Dios lo purificó con tres sufrimientos muy fuertes.
1º. El Cautiverio. Viajando por el mar, cayó en manos de unos piratas turcos los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez donde estuvo los años 1605, 1606 y 1607 en continuos sufrimientos.
2º. Logró huir del cautiverio y llegar a Francia, y allí se hospedó en casa de un amigo, pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente y por meses estuvo acusándolo de ladrón ante todos los que encontraba. El santo se callaba y solamente respondía: "Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero". A los seis meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente al narrar más tarde este caso a sus discípulos les decía: "Es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa".
3º. La tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe, que aceptó para lograr que Dios librara de esa tentación a un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma "la noche oscura". A los 30 años escribe a su madre contándole que amargado por los desengaños humanos piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados, y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa.
Hace voto o juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados, y en adelante ya no pensará sino en los pobres. Se pone bajo la dirección espiritual del Padre Berule (futuro cardenal) sabio y santo, hace Retiros espirituales por bastantes días y se lanza al apostolado que lo va a volver famoso.
Dice el santo "Me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas. Y entonces me propuse pedir a Dios que me cambiara mi modo agrio de comportarme, en un modo amable y bondadoso y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable". Y en verdad que lo consiguió de tal manera, que varios años después, el gran orador Bossuet, exclamará: "Oh Dios mío, si el Padre Vicente de Paúl es tan amable, ¿Cómo lo serás Tú?".
San Vicente contaba a sus discípulos: "Tres veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las tres veces dije barbaridades". Por eso cuando le ofendían permanecía siempre callado, en silencio como Jesús en su santísima Pasión".
Se propuso leer los escritos del amable San Francisco de Sales y estos le hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón. Con este santo fueron muy buenos amigos.
Vicente se hace amigo del Ministro de la marina de Francia, y este lo nombra capellán de los marineros y de los prisioneros que trabajan en los barcos. Y allí descubre algo que no había imaginado: la vida horrorosa de los galeotes. En ese tiempo para que los barcos lograran avanzar rápidamente les colocaban en la parte baja unos grandes remos, y allá en los subterráneos de la embarcación (lo cual se llama galera) estaban los pobres prisioneros obligados a mover aquellos pesados remos, en un ambiente sofocante, en medio de la hediondez y con hambre y sed, y azotados continuamente por los capataces, para que no dejaran de remar.
San Vicente se horrorizó al constatar aquella situación tan horripilante y obtuvo del Ministro, Sr. Gondi, que los galeotes fueran tratados con mayor bondad y con menos crueldad. Y hasta un día, él mismo se puso a remar para reemplazar a un pobre prisionero que estaba rendido de cansancio y de debilidad. Con sus muchos regalos y favores se fue ganando la simpatía de aquellos pobres hombres.
El Ministro Gondi nombró al Padre Vicente como capellán de las grandes regiones donde tenía sus haciendas. Y allí nuestro santo descubrió con horror que los campesinos ignoraban totalmente la religión. Que las pocas confesiones que hacía eran sacrílegas porque callaban casi todo. Y que no tenían quién les instruyera. Se consiguió un grupo de sacerdotes amigos, y empezó a predicar misiones por esos pueblos y veredas y el éxito fue clamoroso. Las gentes acudían por centenares y miles a escuchar los sermones y se confesaban y enmendaban su vida. De ahí le vino la idea de fundar su Comunidad de Padres Vicentinos, que se dedican a instruir y ayudar a las gentes más necesitadas. Son ahora 4,300 en 546 casas.
El santo fundaba en todas partes a donde llegaba, unos grupos de caridad para ayudar e instruir a las gentes más pobres. Pero se dio cuenta de que para dirigir estas obras necesitaba unas religiosas que le ayudaran. Y habiendo encontrado una mujer especialmente bien dotada de cualidades para estas obras de caridad, Santa Luisa de Marillac, con ella fundó a las hermanas Vicentinas, que son ahora la comunidad femenina más numerosa que existe en el mundo. Son ahora 33,000 en 3,300 casas y se dedican por completo a socorrer e instruir a las gentes más pobres y abandonadas, según el espíritu de su fundador.
San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica le diera limosnas para los pobres. Reunía a las señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes estaban en la miseria, que ellas daban cuanto dinero encontraban a la mano. La reina (que se confesaba con él) le dijo un día: "No me queda más dinero para darle", y el santo le respondió: "¿Y esas joyas que lleva en los dedos y en el cuello y en las orejas?", y ella le regaló también sus joyas, para los pobres.
Parece casi imposible que un solo hombre haya podido repartir tantas, y tan grandes limosnas, en tantos sitios, y a tan diversas clases de gentes necesitadas, como lo logró San Vicente de Paúl. Había hecho juramento de dedicar toda su vida a los más miserables y lo fue cumpliendo día por día con generosidad heroica. Fundó varios hospitales y asilos para huérfanos. Recogía grandes cantidades de dinero y lo llevaba a los que habían quedado en la miseria a causa de la guerra.
Se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados. Él decía que el mayor regalo que Dios puede hacer a un pueblo es dale un sacerdote santo. Por eso empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio, para hacerles cursos especiales, y a los que ya eran sacerdotes, los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Luego con los religiosos fundados por él, fue organizando seminarios para preparar cuidadosamente a los seminaristas de manera que llegaran a ser sacerdotes santos y fervorosos. Aún ahora los Padres Vicentinos se dedican en muchos países del mundo a preparar en los seminarios a los que se preparan para el sacerdocio.
San Vicente caminaba muy agachadito y un día por la calle no vio a un hombre que venía en dirección contraria y le dio un cabezazo. El otro le dio un terrible bofetón. El santo se arrodilló y le pidió perdón por aquella su falta involuntaria. El agresor averiguó quien era ese sacerdote y al día siguiente por la mañana estuvo en la capilla donde le santo celebraba misa y le pidió perdón llorando, y en adelante fue siempre su gran amigo. Se ganó esta amistad con su humildad y paciencia.
Siempre vestía muy pobremente, y cuando le querían tributar honores, exclamaba: "Yo soy un pobre pastorcito de ovejas, que dejé el campo para venirme a la ciudad, pero sigo siendo siempre un campesino simplón y ordinario".
En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía era que la gente no amaba a Dios. Exclamaba: "No es suficiente que yo ame a Dios. Es necesario hacer que mis prójimos lo amen también".
El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años.
El Santo Padre León XIII proclamó a este sencillo campesino como Patrono de todas las asociaciones católicas de caridad.
Vicente significa: "Vencedor, victorioso".
Nació San Vicente en el pueblecito de Pouy en Francia, en 1580. Su niñez la pasó en el campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres.
Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y luego en la Universidad de Toulouse, y a los 20 años, en 1600 fue ordenado de sacerdote.
Dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante, pero Dios lo purificó con tres sufrimientos muy fuertes.
1º. El Cautiverio. Viajando por el mar, cayó en manos de unos piratas turcos los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez donde estuvo los años 1605, 1606 y 1607 en continuos sufrimientos.
2º. Logró huir del cautiverio y llegar a Francia, y allí se hospedó en casa de un amigo, pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente y por meses estuvo acusándolo de ladrón ante todos los que encontraba. El santo se callaba y solamente respondía: "Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero". A los seis meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente al narrar más tarde este caso a sus discípulos les decía: "Es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa".
3º. La tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe, que aceptó para lograr que Dios librara de esa tentación a un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma "la noche oscura". A los 30 años escribe a su madre contándole que amargado por los desengaños humanos piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados, y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa.
Hace voto o juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados, y en adelante ya no pensará sino en los pobres. Se pone bajo la dirección espiritual del Padre Berule (futuro cardenal) sabio y santo, hace Retiros espirituales por bastantes días y se lanza al apostolado que lo va a volver famoso.
Dice el santo "Me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas. Y entonces me propuse pedir a Dios que me cambiara mi modo agrio de comportarme, en un modo amable y bondadoso y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable". Y en verdad que lo consiguió de tal manera, que varios años después, el gran orador Bossuet, exclamará: "Oh Dios mío, si el Padre Vicente de Paúl es tan amable, ¿Cómo lo serás Tú?".
San Vicente contaba a sus discípulos: "Tres veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las tres veces dije barbaridades". Por eso cuando le ofendían permanecía siempre callado, en silencio como Jesús en su santísima Pasión".
Se propuso leer los escritos del amable San Francisco de Sales y estos le hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón. Con este santo fueron muy buenos amigos.
Vicente se hace amigo del Ministro de la marina de Francia, y este lo nombra capellán de los marineros y de los prisioneros que trabajan en los barcos. Y allí descubre algo que no había imaginado: la vida horrorosa de los galeotes. En ese tiempo para que los barcos lograran avanzar rápidamente les colocaban en la parte baja unos grandes remos, y allá en los subterráneos de la embarcación (lo cual se llama galera) estaban los pobres prisioneros obligados a mover aquellos pesados remos, en un ambiente sofocante, en medio de la hediondez y con hambre y sed, y azotados continuamente por los capataces, para que no dejaran de remar.
San Vicente se horrorizó al constatar aquella situación tan horripilante y obtuvo del Ministro, Sr. Gondi, que los galeotes fueran tratados con mayor bondad y con menos crueldad. Y hasta un día, él mismo se puso a remar para reemplazar a un pobre prisionero que estaba rendido de cansancio y de debilidad. Con sus muchos regalos y favores se fue ganando la simpatía de aquellos pobres hombres.
El Ministro Gondi nombró al Padre Vicente como capellán de las grandes regiones donde tenía sus haciendas. Y allí nuestro santo descubrió con horror que los campesinos ignoraban totalmente la religión. Que las pocas confesiones que hacía eran sacrílegas porque callaban casi todo. Y que no tenían quién les instruyera. Se consiguió un grupo de sacerdotes amigos, y empezó a predicar misiones por esos pueblos y veredas y el éxito fue clamoroso. Las gentes acudían por centenares y miles a escuchar los sermones y se confesaban y enmendaban su vida. De ahí le vino la idea de fundar su Comunidad de Padres Vicentinos, que se dedican a instruir y ayudar a las gentes más necesitadas. Son ahora 4,300 en 546 casas.
El santo fundaba en todas partes a donde llegaba, unos grupos de caridad para ayudar e instruir a las gentes más pobres. Pero se dio cuenta de que para dirigir estas obras necesitaba unas religiosas que le ayudaran. Y habiendo encontrado una mujer especialmente bien dotada de cualidades para estas obras de caridad, Santa Luisa de Marillac, con ella fundó a las hermanas Vicentinas, que son ahora la comunidad femenina más numerosa que existe en el mundo. Son ahora 33,000 en 3,300 casas y se dedican por completo a socorrer e instruir a las gentes más pobres y abandonadas, según el espíritu de su fundador.
San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica le diera limosnas para los pobres. Reunía a las señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes estaban en la miseria, que ellas daban cuanto dinero encontraban a la mano. La reina (que se confesaba con él) le dijo un día: "No me queda más dinero para darle", y el santo le respondió: "¿Y esas joyas que lleva en los dedos y en el cuello y en las orejas?", y ella le regaló también sus joyas, para los pobres.
Parece casi imposible que un solo hombre haya podido repartir tantas, y tan grandes limosnas, en tantos sitios, y a tan diversas clases de gentes necesitadas, como lo logró San Vicente de Paúl. Había hecho juramento de dedicar toda su vida a los más miserables y lo fue cumpliendo día por día con generosidad heroica. Fundó varios hospitales y asilos para huérfanos. Recogía grandes cantidades de dinero y lo llevaba a los que habían quedado en la miseria a causa de la guerra.
Se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados. Él decía que el mayor regalo que Dios puede hacer a un pueblo es dale un sacerdote santo. Por eso empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio, para hacerles cursos especiales, y a los que ya eran sacerdotes, los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Luego con los religiosos fundados por él, fue organizando seminarios para preparar cuidadosamente a los seminaristas de manera que llegaran a ser sacerdotes santos y fervorosos. Aún ahora los Padres Vicentinos se dedican en muchos países del mundo a preparar en los seminarios a los que se preparan para el sacerdocio.
San Vicente caminaba muy agachadito y un día por la calle no vio a un hombre que venía en dirección contraria y le dio un cabezazo. El otro le dio un terrible bofetón. El santo se arrodilló y le pidió perdón por aquella su falta involuntaria. El agresor averiguó quien era ese sacerdote y al día siguiente por la mañana estuvo en la capilla donde le santo celebraba misa y le pidió perdón llorando, y en adelante fue siempre su gran amigo. Se ganó esta amistad con su humildad y paciencia.
Siempre vestía muy pobremente, y cuando le querían tributar honores, exclamaba: "Yo soy un pobre pastorcito de ovejas, que dejé el campo para venirme a la ciudad, pero sigo siendo siempre un campesino simplón y ordinario".
En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía era que la gente no amaba a Dios. Exclamaba: "No es suficiente que yo ame a Dios. Es necesario hacer que mis prójimos lo amen también".
El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años.
El Santo Padre León XIII proclamó a este sencillo campesino como Patrono de todas las asociaciones católicas de caridad.
lunes, 26 de septiembre de 2016
Lecturas
Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor; entre ellos apareció también Satán.
En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante.
Palabra del Señor.
El Señor le preguntó a Satán:
«¿De dónde vienes?».
Satán respondió al Señor:
«De dar vueltas por la tierra; de andar por ella».
El Señor añadió:
«¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él: es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal».
Satán contestó al Señor:
« ¿Y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos, y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes y ¡ya verás cómo te maldice en la cara».
El Señor respondió a Satán:
«Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques».
Satán abandonó la presencia del Señor.
Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia:
«Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Sólo yo pude escapar para contártelo».
No había acabado este de hablar, cuando llegó otro con esta noticia:
«Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Sólo yo pude escapar para contártelo».
No había acabado de hablar, cuando llegó otro con esta noticia:
«Una banda de caldeos, divididos en tres grupos, se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado, después de apuñalar a los mozos. Sólo yo pude escapar para contártelo».
No habla acabado de hablar, cuando llegó otro con esta noticia:
«Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Sólo yo pude escapar para contártelo».
Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo:
«Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor».
A pesar de todo, Job no protestó contra Dios.
En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante.
Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo:
«El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado.
Pues el más pequeño de vosotros es el más importante».
Entonces Juan tomó la palabra y dijo:
«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y, como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir».
Jesús le respondió:
-«No se lo impidáis: el que no está contra vosotros, está a favor vuestro».
Palabra del Señor.
Beato Gaspar Stanggassinger
Vamos a detenernos, ahora, en el sexto de los Redentoristas que la Iglesia nos propone como modelo de imitación. El nos enseña cómo caminar por la vida con los ojos puestos en Dios, al lado de Cristo, y siendo hermanos de todos. Se trata del Padre Gaspar Stanggassinger Hamberger. Recorramos, brevemente, las distintas etapas de su corta vida: niño bueno y sencillo; adolescente de carácter bien definido y hasta tenaz para salir adelante en las dificultades; joven alegre y comunicativo, entusiasta del alpinismo; estudiante de Teología fervoroso, amable y responsable; joven sacerdote, modelo de entrega y hecho «todo para todos». En fin, un Santo. Pasó por este mundo sin hacer mucho ruido, pero con una vida totalmente entregada a Dios y al prójimo.
GASPAR HASTA LOS 10 AÑOS
Nace Gaspar el 12 de enero de 1871 en Berchtesgaden, conocida aldea alemana, situada en el sureste del país y, por ello, perteneciente a la región de Baviera. Ocupa el segundo lugar en una numerosísima familia de dieciséis hermanos. Es el mayor de los varones. Lo bautizan el mismo día de su nacimiento. Dice con gracejo, a este respecto, su biógrafo: «En aquel pueblo, no querían que un pagano pasara la noche entre ellos»; y menos en el seno de aquella familia que era, de verdad, ejemplar en lo humano y en lo cristiano.
El cabeza de familia se llamaba Gaspar Stanggassinger y la madre Crescencia Hamberger. El padre era un labrador acomodado y propietario de una cantera. Hombre hábil y enérgico. Durante muchos años desempeñó cargos públicos a nivel local. A la vez, hombre de profundas convicciones religiosas.
La madre era una muy buena esposa y madre; de espíritu alegre y profunda piedad, gran creyente y educadora cristiana de sus hijos. De ella dirá más tarde su hijo, nuestro Gaspar: «Desde la infancia ella me supo conducir a Dios».
El pequeño Gaspar comienza la escuela a los seis años. Era un niño agradable, como cualquier otro, pero en él comenzaba ya a despuntar un tesón y una responsabilidad poco comunes en tan tierna edad. De un talento normal, aunque, unos años más adelante, encontrará dificultades para el estudio. Los vencerá merced a su fuerte voluntad.
Desde muy pequeño siente el deseo de ser sacerdote; lo mantiene siempre hasta llegar a alcanzarlo. Ya antes de los nueve años venía sintiendo y manifestando tal deseo, pero a esta edad nos encontramos con un hecho que a muchos les puede sorprender. Es éste: en su diario nos contará que algo muy especial le pasó mientras ayudaba a misa el 21 de noviembre de 1880, y escribe así: «Vocación sacerdotal. Dios quiere que yo sea sacerdote».
A partir de aquella fecha, nos dirán sus familiares, son más frecuentes sus visitas, para rezar, a la capilla del Calvario que está cerca de su casa. Todo esto va sucediendo en el marco incomparable de Berchtesgaden y sus contornos. Lugar privilegiado de la naturaleza y que, sin duda, contribuyó a formar el noble carácter de Stanggassinger. Berchtesgaden era, por aquel entonces, una aldea de unos dos mil habitantes con hermosos y pintorescos alrededores. A su vera, el lago Königsse lugar de recreo para los turistas de entonces y de ahora. Encantadores valles y majestuosos montes alpinos. Entre estos montes el Schonfeldspitz, el Selbhorn, el Hochkalter, el Watzmann, el Alto Goll, el Hochthron. Todos ellos con más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, si exceptuamos al último que asciende sólo a 1975 metros. Alturas considerables para los que tratan de escalarlas desde Berchtesgaden, ya que esta localidad se encuentra a seiscientos metros escasos sobre el nivel del mar. Una comarca hermosa de verdad. Gaspar la comenzó a recorrer ya desde niño, pero sobre todo durante sus años de joven estudiante. Con otros jóvenes dedicará buena parte de sus vacaciones a recorrer todos aquellos parajes y conquistar, una y otra vez, aquellas majestuosas cimas desde donde le encantará rezar el Rosario a María.
Con razón escogería más tarde Adolfo Hitler estos lugares para solaz y descanso. Aquí pasaba largas temporadas. ¡Lástima que aquellas hermosuras de la naturaleza no fueran capaces de cambiar los instintos de aquel hombre!
SUS TRES PRIMEROS AÑOS EN FREISING
Gaspar ya tiene diez años. Sus padres buscan un lugar donde su hijo se forme intelectualmente mejor que en el pueblo. Deciden mandarlo a Freising. Allí reside el sacerdote Roth, amigo de la familia Stanggassinger por haber estado de coadjutor en Berchtesgaden. Este sacerdote se compromete a alojar al niño en su casa. Desde allí irá todos los días a clase. El sacerdote Roth vivía con dos hermanas que, desde el primer momento, acogieron a Gaspar con cariño y se preocuparon de que se encontrara allí como en su propia casa.
Las dificultades vinieron por otra parte. Acusó el cambio de nivel en los estudios. Las matemáticas, de modo especial, le resultaban difíciles. Se aplicaba, pero no sacaba los frutos deseados. Algún profesor llegó a indicarle que aquel no era lugar para él y hasta le aconsejó que se volviera a su casa. Su mismo padre lo amenazó con llevarlo definitivamente al pueblo si no sacaba adelante el curso. El niño lloró, rezó, pero no se acobardó. A base de trabajo salió a flote el primer año y, merced al esfuerzo y a la constancia, superó los estudios en los dos años siguientes; no como niño prodigio, pero sí con unos resultados normales. Además, se hizo querer por todos: profesores, compañeros y, sobre todo, por el sacerdote Roth y sus hermanas.
INTERNO EN EL SEMINARIO DE FREISING
Al llegar a los trece años, Gaspar es admitido, como interno, en el seminario menor de Freising. Deja, pues, la casa del sacerdote Roth. Él tiene clara su meta; no es otra que el sacerdocio. Por eso, tanto sus padres como él piensan que aquel es el lugar adecuado para prepararse.
De este tiempo en el Seminario, nos dirán más tarde sus compañeros que «irradiaba una cordialidad atrayente y que siempre se le encontraba alegre». Por los mismos compañeros y por los profesores sabemos que seguía sin ser un chico prodigio en los estudios, pero sí un muchacho espontáneo y sencillo, muy natural en el trato y siempre dispuesto a compartir con los compañeros los juegos y las múltiples ocupaciones y preocupaciones estudiantiles. Las dificultades que, años atrás, tenía para el estudio, comienzan a desaparecer desde su ingreso en el Seminario. El primero de la clase no, pero sí uno de los aventajados. Esto debido, sobre todo, a su tesón y tenaz aplicación. Teniendo siempre presente su meta, se esforzaba, en aquel ambiente propicio del Seminario, por unirse cada vez más a Dios en la oración. Le gustaba hacer de sacristán y monaguillo, preparando el altar y ayudando a misa. Esto, tanto en el Seminario como en el pueblo, durante las vacaciones. Era frecuente verle ante el Sagrario de la capilla durante los ratos libres.
En este marco de preparación para el sacerdocio, hay que enmarcar el voto de castidad que a sus dieciséis años hizo con permiso de su confesor y profesor, el sacerdote Plenthner. Por esta época, 1887, comienza a escribir un diario espiritual que, bien examinado, nos va dando los quilates de su personalidad. Por este diario sabemos que era muy dado a acudir al Espíritu Santo, de quien dice recibir todo y al que invita insistentemente para que «entre en su corazón». Le pide también, fuerzas a fin de «estar siempre atento para conocer el bien y la verdad, y rechazar y aborrecer el mal y la falsedad».
Por su diario y por otros testimonios sabemos que a los dieciocho años tuvo la enfermedad del tifus. Estas fiebres tifoideas pusieron a Gaspar al borde de la muerte, pero recuperó la salud y de modo más rápido de lo normal. Muchos lo atribuyeron a intervención divina. La enfermedad le sirvió para entregrarse desde entonces más a Dios. Tanto que, en adelante, en sus escritos, al referirse a ella, nos dirá que en la enfermedad encontró su «conversión». Mas nos dice que fue en esta ocasión cuando vio con mucha claridad «la necesidad de refugiarse en el Corazón de Dios y de ponerse enteramente en sus manos».
El mismo año de las fiebres tifoideas, pasó por otra experiencia que apuntaló e hizo más firme aquella «conversión»: los ejercicios espirituales que, en las vacaciones, practicó bajo la dirección del jesuita padre Franz Hattler, gran propagador de la devoción al Corazón de Jesús. Su amor y entrega a Jesús se fortalecieron. El jesuita sabía encauzar bien esta devoción ya que Gaspar no se andaba por las ramas al referirse al Corazón de Jesús. Escribe: «Tengo que dirigirme a Él y amarlo con un amor enérgico». Y cuando sigue nombrando al Corazón de Jesús, lo hace pensando en el Dios-Encarnado, hecho hombre por amor a los hombres y amándolos hasta morir por ellos en la Cruz.
De esta perspectiva cristocéntrica arrancan sus reflexiones escritas, y que luego llevará a la práctica: «Si Dios me ha amado tanto, yo tengo que responderle con la misma moneda. Si Dios ha amado así a los hombres, yo los tengo que amar igual y sobre todo a los más pobres, pequeños y necesitados».
Otro dato que consigna, varias veces, en su diario durante estos años: su modo de pasar las vacaciones. Además de ayudar en los quehaceres de la casa, tenía una maña especial para reunir grupos de muchachos y jóvenes. Con ellos organizaba excursiones por aquellos montes alpinos que se elevan majestuosos por los alrededores de Berchtesgaden. Largas caminatas y costosas escaladas, con la recompensa de poder contemplar, desde las alturas, la maravilla de la naturaleza, tan pródiga en hermosura por aquellos lugares. Tenía Gaspar un don especial para que sus compañeros escucharan sus reflexiones religiosas y aceptaran con gusto el rezo del rosario y la visita a las iglesias de los poblados por los que pasaban. Una capilla de montaña era la preferida y frecuentemente pasaba a ser el centro de aquellas excursiones. Sanas maneras de pasar gran parte de las vacaciones que recordarán todos, más tarde, como «inolvidables».
Para concluir la reseña de estos seis años, consignamos que el 7 de agosto de 1890 termina Gaspar Stanggassinger su estancia en aquel Seminario Menor con la obtención del «Diploma de Bachiller». Camino de Berchtesgaden, se detiene en Munich, como hacía siempre a la ida y a la vuelta de las vacaciones, para visitar a la Madre de Dios en la iglesia del hospital Herzog. Llegado a Berchtesgaden, compra una pequeña talla de la Virgen de Oberkalberstein. Era una muestra de devoción y agradecimiento a María al terminar el bachillerato. Todos los años anteriores, antes de partir camino de Freising para comenzar el curso, se dirigía a la localidad de Oberkalberstein para postrarse ante la Virgen allí venerada y encomendarle su nuevo curso.
EN EL SEMINARIO MAYOR DE FREISING
Durante los años precedentes, Gaspar había tenido ya muy clara la meta que pretende alcanzar: él había estado y seguía preparándose concienzudamente para ser sacerdote. Pero ahora, al terminar los cursos de Humanidades, se presentaba en cierto sentido, la hora de la verdad, ya que, a partir de este momento, los nuevos estudios tenían que ser acordes con lo que pensara ser el día de mañana.
Hubo quien trató de insinuarle otros derroteros pero él les prestó oídos sordos. En su diario escribirá a este respecto: «Desde muy niño, siempre mi intención ha sido la de ser sacerdote». Su sitio pues, estaba bien claro: el Seminario Mayor para comenzar la carrera eclesiástica. ¿A qué Seminario ir ahora? En esto sí hubo titubeos. La duda estaba en decidirse por Freising, ciudad bien conocida ya por Gaspar, a casi cuarenta kilómetros al norte de Munich, o dirigirse unos cien kilómetros al norte, hasta Eichstätt. Personas cualificadas, amigas de la familia, le aconsejan que elija el Seminario de Eichstätt, ya que por aquel entonces gozaba de más prestigio. Gaspar oyó pareceres, pero al fin, eligió por su cuenta el Seminario de Freising.
Explicando esta decisión, escribe a un religioso amigo suyo: «La catedral de Freising ha sido para mí, durante nueve años, como mi segunda casa paterna y mi corazón se siente, por ello, muy unido a estos lugares». Quizá podamos adivinar también otros motivos a la hora de tomar esta decisión. Serían los que a continuación apuntamos: desde Freising tenía, sin duda, más facilidades para poder ver a los suyos. No es que estuviera Eichstätt exageradamente más distante, pero no dejaban de ser sesenta kilómetros más. Él amaba entrañablemente a su familia: a sus padres y a aquel enjambre de hermanos, todos menos una, menores que él. Además, dejaba en casa muy enferma a su hermana Zinsi, de catorce años, a la que quería de modo muy especial. Con ella durante las últimas vacaciones había pasado muchas horas rezando, charlando, haciéndole compañía y animándola. ¿No influiría todo esto en la elección de Freising? De hecho Zinsi morirá el 25 de octubre, sólo tres días después de ingresar Gaspar en el Seminario. Fue un duro golpe para él y para toda la familia. Decía él que ésta era su hermana más querida, era con la que más había hablado de cosas Santas.
Se sabe sobreponer buscando, como siempre, consuelo en Dios. Sabe ayudar y consolar también a su familia. A sus padres les escribe: «Zinsi nos dice: no lloréis y pensad que ahora me encuentro en buenas manos». Las dificultades para el estudio desaparecieron, como por ensalmo, al enfrentarse con los estudios superiores. El estudio de la filosofía le va, y lo mismo las ciencias afines que se estudiaban en el curso filosófico: ciencias físicas y naturales. El éxito del curso filosófico queda incluso superado al meterse con la Teología. El profesor de dogmática dice de Gaspar que estaba extraordinariamente capacitado para el estudio de esta disciplina. Justifica así la máxima calificación que le ha dado. El profesor de Sagrada Escritura dice lo mismo. El estudio de la Historia de la Iglesia sabemos que le cautivó de modo especial.
Estudia con interés y sabe cimentar su estudio en ideales altos. Lo va dejando bien claro en los apuntes y reflexiones que va anotando en su diario. Por su diario también podemos ver que estamos ante un joven que, ahora, a sus veinte años, se siente querido por Dios y con la gozosa necesidad de entregar todo su ser y obrar al Dios que le ama. Las notas que va escribiendo, nos muestran dos pibotes en torno a los cuales gira su vida espiritual: opción radical de seguir a Cristo y la firme convicción de que todo avance en el amor a Dios y al prójimo es un don gratuito. Y lo bueno es que todo esto lo vive con una sencillez extraordinaria pasando casi desapercibido. Se propone, y a fe que lo consigue, ser amable y educado con todos, a pesar de que su carácter es del estilo del de su padre, fuerte y enérgico. Esta energía y fortaleza la dirige a comprometerse seriamente con el estudio y a ser constante en su progreso espiritual. Se propone, además, huir de todo lo que sea llamar la atención y de todo lo que huela a exageraciones. Por eso escribía, estando ya en el segundo curso del Seminario Mayor: «Alégrate con los pequeños progresos. No pretendas hacer grandes cosas. Desconfía de esas elevadas cumbres y del afán por las cosas extraordinarias».
Ya hacia el final de este segundo curso, recibe las primeras Órdenes Menores. En concreto el 2 de abril de 1892. En su diario anota: «He llegado a ser clérigo por la gracia de Dios... Dios mío dame una verdadera inquietud y que no me falte nunca tu gracia».
DECIDE IRSE CON LOS REDENTORISTAS
En las vacaciones de 1892, tomó Gaspar una resolución irrevocable y definitiva: «Seré Redentorista». No vayamos a pensar que esto lo decidió a la ligera. Todo lo contrario. Fue una idea que tiempo atrás venía madurando.
El desgraciadamente famoso conflicto entre el Estado alemán y la Iglesia Católica, conocido con el nombre de Kultukampf, fue particularmente cruel con los Redentoristas, de los que se decía, desde el Gobierno de Bismarck, que eran una copia de los Jesuitas. Los Redentoristas alemanes tuvieron que emigrar a otras tierras. Un grupo de ellos se estableció, el año 1883, en Dürrnberg (Austria), en la frontera con Alemania, y a menos de diez kilómetros de Berchtesgaden.
Dürrnberg era un centro de peregrinaciones marianas. Allí fue muchas veces, ya desde niño, Gaspar. Siguió yendo en las vacaciones durante sus años de estudiante. En estas ocasiones acostumbraba a confesarse con los Redentoristas que atendían el Santuario, por los que se sentía especialmente atraído. Un amigo nos dirá que Gaspar «se sentía con los Redentoristas de Dürrnberg como en su propia casa». El mismo Stanggassinger dirá más tarde que, desde que se puso la sotana eclesiástica en el Seminario de Freising, siempre estuvo sintiendo el deseo de cambiarla por el hábito Redentorista.
Antes de su entrada en la Congregación ya era devoto de San Alfonso. Había leído algunos de sus libros. También había peregrinado hasta el sepulcro de San Clemente que se encuentra en Viena, en el convento Redentorista de Santa María Stiegen. Durante las últimas vacaciones había venido madurando la idea de irse con los Redentoristas, pero ni él mismo pensaba que iba a ser tan pronto.
Al concluir las vacaciones de verano de 1892, participa con un grupo de amigos en una de sus tan frecuentes excursiones de montaña. Se despide de estos amigos y se va, como peregrino, a Altötting para visitar y venerar la milagrosa imagen de la Madre de Dios que allí es objeto de culto. Rezando en aquel templo, nos dice él, siente que Dios le llama para que se presente, sin más demora, a los Redentoristas de Gars, a orillas del Inn. Allá se va inmediatamente y pide el ingreso en la Congregación. Queda citado para ingresar en Gars a principios de octubre. Faltaban ya pocos días para esa fecha. Vuelve a Freising para comunicar su decisión y despedirse de superiores y compañeros. A nadie extraña esta noticia. El rector del Seminario, quizá quien mejor lo conocía, le dijo: «No me has sorprendido, Gaspar. Desde que te conozco, he estado viendo claro que terminarías haciéndote religioso». A quien extrañó y contrarió esta decisión fue al que para Gaspar era la máxima autoridad: el Arzobispo de Munich. Le concede el permiso, aunque de mala gana. Tenía puestas muchas esperanzas en este joven seminarista de veintiún años.
SE DESPIDE DE SUS PADRES Y HERMANOS
Después de haberse despedido de tantas personas y cosas queridas en Freising, el 4 de octubre se va a Berchtesgaden para despedirse de sus padres y hermanos. No va a ser nada fácil. Gaspar lo sabe. La primera a la que comunica su decisión es a su madre: «Madre, me voy con los Redentoristas». «Pero, cuándo, hijo». «Pasado mañana». Su madre se queda perpleja. La noticia ha caído sobre ella como una losa. Muchos pensamientos pasan por su mente y entre ellos, sin duda, el de la difícil situación económica por la que estaba atravesando aquella numerosa familia, a causa de unos contratiempos últimamente acaecidos. Siendo religioso Gaspar, ya no les podría ayudar económicamente. Si fuera sacerdote secular, podría llevarse con él alguno o algunos de sus hermanos. Pero la madre, mujer de fe y de buen temple, se aviene enseguida y se somete a lo que ve que es la voluntad de Dios.
Había que comunicarlo al padre. Esto era mas difícil. Madre e hijo convienen que el momento más oportuno será al finalizar el rezo del Santo Rosario. Toda la familia, de rodillas, rezaba diariamente el Rosario y otras oraciones al caer la tarde. Han terminado el Rosario. Gaspar sigue de rodillas. «Padre, tengo que comunicarle una cosa». «¿Qué quieres comunicarme?». «Pasado mañana me voy para Gars con los Redentoristas y le pido, ahora, su consentimiento y bendición para entrar en el convento». El padre no se lo podía creer. Al final de aquel rosario se planteó una de las situaciones más tensas por las que atravesó aquella familia. El padre pasó por momentos de perplejidad, de genio, de recriminaciones, de silencios. No se hacía a la idea. ¡Tan contento y satisfecho que estaba él con su hijo, a pesar de los gastos que con él había tenido durante los largos años de estudios en Freising! Y ahora le venía con éstas. La ayuda que, con razón, esperaba del hijo para ir solucionando los últimos reveses económicos, se venían por tierra. Más aún, él, metido en política como estaba, no podía ver con buenos ojos que su hijo se fuera con los Redentoristas. ¡Qué iban a decir de él! La Congregación del Santísimo Redentor había sido prohibida en Alemania por las leyes dimanadas del Kulturkampf y aún quedaban resabios de aquella prohibición. «No Gaspar. No puedo aprobar lo que me pides». «Padre, debo hacerlo. Es la voluntad de Dios. La Virgen me dice que debo ser Redentorista». Los hermanos, también de rodillas, se unen a la petición de Gaspar: «Papá, deja marchar a Gaspar». Ha pasado una hora. La madre manda a todos a la cama y allí quedan, Gaspar, de rodillas, y su padre. Pero el padre no cede. No le prohibe marcharse pero tampoco lo aprueba ni da su bendición. Pasarán varios años para que el padre se sienta satisfecho con esta decisión de su hijo.
EL NOVICIADO
El 6 de octubre de 1892 ingresa Gaspar en el Noviciado Redentorista de Gars. El 26 de este mismo mes escribe a sus padres y hermanos. Entre otras cosas les dice: «Compartid conmigo la alegría que siento. Me encuentro bien. No he sentido el más mínimo arrepentimiento por haber seguido la voz de Dios». El 29 de noviembre viste el hábito Redentorista.
De las notas que va tomando en su diario se ve claramente que hizo su Noviciado con mucha responsabilidad y que no se anduvo por las ramas: «Yo puedo, quiero y debo ser Santo». Todo su esfuerzo lo encamina a «hacer la voluntad de Dios», conforme al espíritu genuino del Fundador, San Alfonso. Ve que la voluntad de Dios está, para él, en hacer bien las cosas sencillas de cada día. Escribe: «Por su fidelidad a las cosas pequeñas, los Santos llegaron a ser Santos».
Por él mismo sabemos también, que tuvo por entonces una auténtica noche oscura del alma: comenzó a sentir cansancio y apatía por todo. Su oración le parecía más imperfecta y menos intensa que antes de su entrada en la Congregación. Todo le produce disgusto, nos dice: «La oración, la lectura espiritual, la comunión y hasta el recreo». Nunca le había pasado cosa igual. A pesar de todo, permanece firme en la fe aunque le falten los consuelos. Escribe por aquel entonces: «La verdadera paz del alma consiste en hacer pura y simplemente la voluntad de Dios aunque nos ponga en la obscuridad y la desolación». Esta oscuridad desapareció pronto, como él mismo nos dice, y vinieron días más tranquilos.
El 16 de octubre de 1893 pronunció sus votos religiosos. Para ello, Gaspar y sus compañeros se trasladaron a la localidad austríaca de Dürrnberg. Aquí, en el convento de los Redentoristas, que ya conocía de antes, hizo su Profesión Religiosa. Aún quedaban rescoldos del Kulturkampf y los superiores no se atrevieron a celebrar en tierras alemanas aquel acontecimiento. Dürrnberg, aunque en Austria, dista muy poco de Berchtesgaden, y allí fueron sus padres para abrazar al hijo en tan memorable día. Su padre, después de un año, ya se había ido haciendo a la idea de que aquel era el camino para su hijo. Pero aún no del todo convencido. Su madre sí estaba gozosa de ver tan contento y entusiasmado a su hijo. Con ocasión de su Profesión Religiosa, escribe Gaspar en su diario: «Ahora la alianza con Dios se ha realizado. Pertenezco ya totalmente a Dios, a su Santísima Madre, a San Alfonso y la Congregación del Santísimo Redentor».
EN EL ESTUDIANTADO REDENTORISTA
Los dos años que transcurren desde su Profesión hasta su Ordenación sacerdotal fueron realmente intensos y bien aprovechados. Estos dos últimos cursos los hace en Dürrnberg. Allí se preparan una veintena de jóvenes Redentoristas bajo la guía de padres competentes.
Al principio tuvo Stanggassinger, ahora le llamaban así siempre, ciertas dificultades para seguir la marcha del curso con sus compañeros, mejor preparados, en general, que él. La seriedad y el rigor en los estudios eran allí excelentes. Prácticamente todas las clases eran en latín en el que, tanto profesores como alumnos, se desenvolvían sin ninguna dificultad. El latín de Stanggassinger estaba más a ras de tierra. Pero, dado su interés, fue haciéndose a los nuevos métodos y sus resultados académicos fueron buenos desde el principio, y en progresión.
El profesor que, durante este tiempo, más impactó al joven Stanggassinger, fue, sin duda, el Padre Eugen Rieger. Era éste prácticamente un anciano, pero de una fuerte personalidad, con un método de enseñanza sobrio, pero profundo y de rigor ciéntífico. Del padre Rieger toma Stanggassinger dichos y frases que traslada a su diario. Son frases lapidarias que le ayudan a fortalecer su personalidad y a reforzar sus convicciones religiosas. Entre muchas, podríamos entresacar algunas: «Al hombre no lo hace sabio y sensato el decir muchas cosas sino el pensar y reflexionar seriamente». «El estudio serio y concienzudo ayuda a purificar la fe». «El estudio de la Teología, sin rezar, convierte con facilidad a uno, en un loco peligroso».
Las clases y los métodos especulativos del padre Rieger iban bien para el carácter serio y responsable de Stanggassinger. Pero a la vez muestra especial interés y entusiasmo por las clases y estudio de las asignaturas que le preparan más directamente para el ministerio pastoral con las gentes. Esas clases eran, sobre todo, las de Teología moral, Teología pastoral y las prácticas de preparación para la predicación.
Con respecto a estos dos años, tenemos el testimonio de los superiores y compañeros, unánimes al afirmar que se ganó la amistad de todos, que era un trabajador incansable, compañero agradable y religioso ideal. De este tiempo son, entre otras muchas, estas frases y resoluciones que entresacamos de su diario: «Ser amor o no ser». Y esto queda concretado así: «El que ama a Dios se identifica totalmente con lo que Él quiere». Pero Gaspar sabe que a Dios se le ama concretamente en el hermano y por eso continúa: «Quiero ser amable, indulgente, pacífico; no quiero causar molestias a nadie. Quiero amar cordialmente a mis hermanos. Quiero medir las palabras. Me propongo no sermonear a nadie; no juzgar a los otros, ya que eso le toca a Dios y Dios trata a mis hermanos con mucha misericordia; quiero mostrarme afectuoso con todos». Esto escribía; pero lo bueno es que, según el testimonio de los que con él vivieron, lo que escribió en su diario era un fiel reflejo de lo que después hacía y practicaba, además, como siempre, de un modo natural, sin llamar la atención.
POR FIN, SACERDOTE
Fue recibiendo a su tiempo, todas las Órdenes Menores y el Subdiaconado. El 21 de septiembre de 1894, recibe el diaconado.
Y llega, por fin, la fecha por la que había suspirado durante toda su vida: El 16 de junio de 1895, recibe la Ordenación Sacerdotal. Esta Ordenación fue en la catedral de Regensburg (Ratisbona), a donde tuvo que trasladarse para ello. «Soy sacerdote por la gracia de Dios», anota en su diario. Días antes, durante los ejercicios espirituales preparatorios para la Ordenación, había trazado, también en el diario, el programa de su futuro: «Mi única intención al recibir el sacerdocio, es la gloria de Dios y la salvación de las almas; por ello me entrego enteramente a la voluntad de Dios. Que los superiores dispongan de mí para lo que ellos juzguen más conveniente; me someto a su voluntad, tanto si me destinan para la enseñanza en el Seminario, como si lo hacen para las misiones; y lo mismo, sea aquí o lejos, en cualquier parte del mundo. Con la gracia de Dios quiero hacerme todo para todos. Por gusto, yo escogería dedicar mi vida a la predicación entre los pobres, los indigentes, los humildes… ¡Quiero ser un instrumento en manos de Dios y esto sólo lo conseguiré allí donde me coloque la obediencia!». ¡Imposible tener mejores intenciones y mejor disponibilidad!
Una semana después de su Ordenación, lo encontramos en su tierra natal. Ha ido para celebrar su primera Misa con los suyos. Mucha fiesta, mucha alegría. Pero es ahora cuando se entera Gaspar con claridad, de la difícil situación económica por la que viene atravesando su familia. Esto, como es natural le causa mucha pena; tanto más cuanto que él nada puede hacer para remediarlo. Ayuda sí, con sus consejos y anima a sus padres y hermanos a seguir siendo buenos cristianos como en los tiempos en que nada faltaba en casa.
Ha terminado aquel día de fuertes emociones. Ya de noche, se recoge en su cuarto, reza completas y, antes de acostarse, escribe una carta al Padre Provincial. Entre otras cosas le dice: «He terminado el día de mi primera misa, en mi pueblo. Acabo de rezar completas. Solo ya en mi cuarto, doy gracias al buen Dios, a su Santísima Madre, a nuestro padre San Alfonso, por los favores que he recibido; yo que no soy más que un pobre hombre. Nunca hubiera sospechado lo que es y experimenta un sacerdote en el altar si no lo hubiera experimentado por mí mismo. Después de la Consagración me embargó como un temblor tan grande y tan íntimo que no me dejaba acertar a hacer las cruces al pronunciar las palabras: Hostia pura, Hostia Santa, Hostia inmaculada, a pesar de mis esfuerzos por controlarme». Con estas reflexiones escritas, terminó el día de su primera Misa en Berchtesgaden.
CUATRO AÑOS DE SACERDOTE FORMADOR
La disponibilidad manifestada en los ejercicios espirituales preparatorios para su ordenación tiene ocasión de ejercitarla bien pronto.
El primer destino del joven Padre Stanggassinger es ser profesor y prefecto en el Seminario Menor Redentorista de Dürrnberg. Ya sabemos que él hubiera preferido ser misionero en activo y no le hubiera desagradado el ser enviado con este cometido a tierras lejanas.
Por aquel entonces estaban yendo numerosos Redentoristas alemanes a tierras de América del Sur. La Provincia Redentorista Alemana del Norte (Provincia Renana) estaba mandando sujetos extraordinarios a Argentina, donde se fueron abriendo nuevas casas después de la primera fundación en Buenos Aires, en 1883.
Lo mismo estaba haciendo la otra Provincia, la del Sur, denominada Provincia Bávara o de Munich. A ésta pertenecía el P. Stanggassinger, como es natural. Esta Provincia escogió Brasil como campo de siembra evangélica. Los primeros Redentoristas que llegaron a Brasil en 1894, comenzaron su apostolado en el Santuario de la Aparecida: «Nossa Senhora da Conceiçao Aparezida». Buenas bases supieron poner aquellos primeros Redentoristas en este lugar, Santuario de la Virgen, en orden a la evangelización. La actividad misionera que desde este Santuario han ejercido y ejercen, hoy día, los Redentoristas, es una de las más relevantes en el mundo católico. Detrás de esta primera fundación, vinieron otras y ya en 1905 se abrió en Penha el Noviciado.
El fervor misionero estaba a flor de piel, por aquel entonces, en los Redentoristas de las dos Provincias alemanas, y, de modo especial, en el joven Padre Stanggassinger. Pero ya lo hemos dicho, su destino estaba en el Seminario Menor Redentorista. Será Prefecto, para ser como la mano derecha del Director, y Profesor.
Toda su actividad la centra, desde el primer instante, en formar integralmente a aquellos muchachos y jóvenes que la Congregación le ha encomendado para que los prepare a ser Misioneros Redentoristas. El Padre Stanggassinger profesor comienza con las ideas bien claras. Suyas son las siguientes palabras en su primer día de clase: «Hoy vengo a esta clase para ser vuestro profesor, porque es la voluntad de Dios, manifestada por medio de los superiores. Mi deseo era haber sido enviado a misiones; pero la voluntad de Dios es ésta y gustoso la acepto. Comienzo esta etapa de mi vida sabiendo que se me encomienda una muy noble tarea: nada menos que la de formar futuros misioneros».
Stanggassinger no será pues Misionero de vanguardia, pero sí educador-formador de misioneros. Estos lo recordarán más tarde, y nos dirán que nadie como él para despertar en los alumnos el entusiasmo misionero. Se ajusta a un horario apretado de clases. Se le encomienda el entonces llamado «tercer curso de latín». Jóvenes con una edad media de dieciséis años. Con ellos tiene las clases de alemán, latín y griego. Además, clases de religión en varios cursos, y otras clases de las llamadas «disciplinas accesorias». Hay que añadir el gran trabajo que se imponía de corregir, diariamente, los cuadernos de los alumnos. Para esto tenía que emplear, normalmente, las horas de la noche, cuando los jóvenes ya estaban acostados, ya que como Prefecto no quedaba libre hasta entonces. Él se las arreglaba para sacar tiempo de donde fuera y preparar y perfeccionar así sus clases. Los alumnos decían que las daba como nadie, sobre todo por la claridad y el entusiasmo.
También recuerdan la paciencia ilimitada que tenía con los alumnos menos aventajados. Les repetía las cosas y hasta les animaba manifestándoles las dificultades que él mismo había tenido en sus primeros tiempos de estudiante. Tenía un don especial para relacionar las cosas de la clase con la vida práctica y con lo referente a la vida misionera. Los alumnos son los que han contado múltiples anécdotas con las que sabía amenizar sus clases. Y así los cuatro años de su joven sacerdocio.
El Padre Stanggassinger educador-formador: es el mismo que como profesor. No distingue y trata siempre de formar integralmente a sus jóvenes y muchachos. Se preocupa y lee libros que tratan de temas pedagógicos. Toma numerosos apuntes y lleva a la práctica lo anotado. Muchas de esas ideas las entresaca del famoso teórico de la educación, el obispo francés Dupanloup: «Es necesario crear estímulo en los jóvenes estudiantes». «Hay que esforzarse en orientar sus sentimientos y su voluntad, y huir de obligarlos por la fuerza». «Lo fácil es castigar; lo efectivo es hacer que reconozcan sus faltas y errores». «El educador se ha de convencer de que poco hace pero mucho puede suscitar». «Hay que acostumbrar a obedecer no por obligación sino por convicción». «El que trata de educar ha de tener siempre como consejeras a la tolerancia, a la paciencia y a la entrega».
Llevar a la práctica estos principios en aquellos tiempos y en el ambiente en que se movía el P. Gaspar era una verdadera maravilla. Él lo consiguió. Es verdad que, al principio, siguiendo las costumbres de la época y el modo de obrar de los compañeros, tendió hacia la severidad; pero bien pronto cambió de método y se convirtió en el educador «atrayente y cordial» del que hablan los que le conocieron. Se había propuesto muy en serio, y lo había escrito en su diario «Ser servidor de todos». Por eso sigue escribiendo: «Si alguno de los alumnos llama a mi puerta, aunque tenga que interrumpir múltiples veces mi tarea, no debo manifestar ningún desagrado, sino que debo recibir a cada uno con ánimo alegre, como si no tuviera absolutamente nada que hacer».
Con estos propósitos, escritos y cumplidos, no es extraño que se captara la entera confianza de sus alumnos formandos. Uno de ellos escribirá más tarde: «Sobrecargado de trabajo como estaba, su puerta siempre la encontrábamos abierta. Lo mismo que un padre cariñoso, se había ganado la confianza de todos nosotros y todos acudíamos espontáneamente a él. Se sentía satisfecho sonriendo y de esta forma se comportaba durante todas las horas del día».
Recuerdan también aquellos sus muchachos como se preocupaba, de modo especial, de los que caían enfermos: «Continuamente iba a la enfermería, animaba a los enfermos, rezaba con ellos, les contaba cosas incluso personales para así hacerles el rato agradable». Siguen contando cómo en una ocasión, uno de ellos cayó muy enfermo, tanto que, en pocos días, aquella enfermedad consistente en una tuberculosis pulmonar, se lo llevó al cielo. «El Padre Stanggassinger, nos dicen, no sabía separarse de él, tanto de día como de noche. Llegamos los demás compañeros a sentir como una especie de santa envidia, porque nos decíamos que quien tuviera la suerte de tener a su lado en el lecho de muerte al P. Stanggassinger, tenía segura la entrada en el cielo».
El Padre Stanggassinger como prefecto: era el que acompañaba a los alumnos seminaristas a todas partes. Los despertaba por las mañanas, los acostaba por las noches. Iba con ellos al comedor, los acompañaba en los recreos, organizaba los juegos y deportes, salía con ellos tres veces por semana de paseo, organizaba con frecuencia excursiones que calificarán, los que con él las hicieron, de «inolvidables». En estas excursiones era todo un experto. No en vano había sido su deporte favorito, desde niño, hasta su entrada en la Congregación, habiendo recorrido palmo a palmo los hermosos parajes de su tierra, y todos los altos montes alpinos de los alrededores de Berchtesgaden.
Como digno de mención, nos recuerdan aquellos jóvenes que «jamás pegó a nadie». Entonces estaba muy de moda ese método. Mas aún: «Manifestaba gran respeto con nosotros y si tenía que corregirnos, procuraba hacerlo en privado». Un alumno nos contará que, en cierta ocasión, el P. Stanggassinger le impuso un castigo porque pensó que había hecho una fechoría. Resultaba que no era culpable. «Cuando se enteró el Padre de su error, dice el interesado, se puso de rodillas delante de mí, estando todos presentes. Dijo que se había equivocado y me pidió que lo perdonara. Yo estaba tan emocionado que se me llenó la cara de lágrimas». ¡Cómo no se iba a hacer querer si era esta su manera de obrar!
Como compañero, miembro de una comunidad religiosa, el Padre Stanggassinger estaba siempre dispuesto a ser «todo para todos». Además del trabajo que ya hemos visto, llevaba la contabilidad del Seminario, hacía de secretario de Estudios, se le encargaba redactar los estatutos de la Comunidad, trabajaba casi hasta la extenuación con motivo del traslado del Seminario a Gars.
Tenía un tino especial para limar asperezas entre los miembros de la Comunidad. Como siempre, hay tensiones entre los congregados mayores de la casa y los profesores del seminario, más jóvenes y emprendedores. Un compañero dice al respecto: «El hecho de ser capaz, a pesar de la diversidad de caracteres y opiniones, de ponerse de acuerdo con todos, es una muestra de la inteligencia y de la capacidad de discernimiento que poseía». Otro nos dice: «Era un reformador en el mejor sentido de la palabra. Sabía esperar el momento oportuno y de esta manera obtener siempre los mejores resultados».
Era como el punto medio y de apoyo entre los innovadores más jóvenes, a veces demasiado exaltados, y los superiores y mayores que veían peligros por todas partes en cualquier reforma. A los primeros les hacía ver la conveniencia de la calma y hasta con firmeza supo censurar a algunos por el modo irracional y excesiva insistencia a la hora de proponer y exigir los cambios. Y eso que él estaba de acuerdo con lo que se deseaba conseguir. A los segundos procuraba tranquilizarlos y lo conseguía.
Todo lo dicho hasta aquí tenía unos apoyos profundos: ni más ni menos que su vida interior. Hizo de su vida y de su actividad una permanente oración, a la que dedicaba en el silencio, largos ratos. El cumplimiento de la voluntad de Dios era como el eje de su vida ya que, según decía: «Ser Santo no es más que vivir haciendo la voluntad de Dios».
Su vida espiritual estaba, además, adornada con el colorido de una devoción, nada noña, y sí muy entrañable a María. «Ella, dice, es la que mejor sabe llevarnos a Jesús». No en vano, había aprendido esta devoción desde muy niño, cuando, con sus padres y hermanos, rezaba diariamente, de rodillas, el rosario.
Su actividad apostólica hacia fuera fue escasa. Las ocupaciones encomendadas por la obediencia no se lo permitían. Aun así, no desaprovechó las oportunidades que se le ofrecieron: algunas predicaciones en lugares cercanos y sobre todo, con cierta frecuencia, dedicación al confesonario. Se notaba especialmente concurrido cuando el P. Stanggassinger se sentaba en él. Si no fue un Misionero en activo, sí lo era en la retaguardia y de modo especial, como ya hemos repetido, formando a los futuros Misioneros. Esta tarea la tenía en grandísima estima y por eso escribió lo siguiente: «Cuidar y ayudar a que se desarrolle la vocación en estos jóvenes seminaristas, es más que convertir a grandes pecadores y más que predicar brillantes misiones». Veía en ellos, naturalmente, a los Misioneros del mañana.
Las leyes del Kulturkampf no tienen ya vigor. Los Redentoristas alemanes esparcidos por algunas naciones europeas, poco a poco, se han venido integrando a su Alemania de origen. Hacía algún tiempo que también se venía pensando en trasladar el Seminario de Dürrnberg (en Austria) a Gars (Alemania). Esto se llevó a cabo el verano de 1899. Quien cargó con el peso mas fuerte, en todo lo que suponía aquel cambio, fue el Padre Stanggassinger.
Los rumores que, por los días del cambio, comenzaron a correr de que el Padre Stanggassinger iba a ser el primer rector del nuevo Seminario de Gars, eran fundados, como se confirmaría más tarde. Pero iba a resultar que los superiores propusieron y Dios dispuso de otra manera.
El 11 de septiembre de 1899, él y los alumnos de Dürrnberg se trasladaron a Gars am Inn. El día 13 tiene lugar la bendición y la inauguración de aquel Seminario que ha perdurado hasta nuestros días. Por la tarde de ese mismo día, comienza Stanggassinger los ejercicios espirituales de comienzo de curso. Los predica y dirige él. Los termina, aunque ya no se siente del todo bien.
Como hay tanto que hacer en aquellos comienzos de casa, sigue trabajando y en realidad más de lo que debiera. El día 22, durante el recreo con los alumnos, se siente sin fuerzas y tiene que sentarse. Éstos le rodean, charlan y le preguntan si es verdad que ha sido nombrado Director. Él, sonriendo, responde: «Quizá muy pronto me veré libre de ese cargo». Esa noche la pasa con fuertes dolores de vientre. El 23 se tiene que quedar en cama. El 24 se levanta para celebrar la Misa en la enfermería. Luego charla con el enfermero y toda la conversación discurre sobre temas espirituales. Durante la conversación se siente muy mal. Ruega al Hermano que avise a la Comunidad y que le administren la Unción de los enfermos. El Hermano lo anima. Le dice que no es necesario y que se acueste. Llaman al médico y éste diagnostica apendicitis. La enfermedad sigue su curso. Los dolores siguen arreciando. Por la tarde vuelve el médico y ya diagnostica peritonitis. Ya no había remedio.
Hoy día si se declara la apendicitis no es difícil solucionar el mal: se opera cortando el apéndice y ya está, salvo complicación. Por aquel entonces no se operaba; por eso, si el apéndice enfermo reventaba, venía la infección del peritoneo y a continuación la muerte segura. Era esta la enfermedad a la que llamaban, por lo menos aquí en España, el «cólico miserere». Se aludía así a que había llegado la hora de entonar el salmo de difuntos que en latín comienza por la palabra «miserere».
Este mismo día 24, llegó a Gars el nombramiento oficial: El Padre Gaspar Stanggassinger Hamberger había sido nombrado Director del recién estrenado Seminario. No eran momentos para celebrarlo con fiestas.
El 25 se le administra el Sacramento de los enfermos. Le visitan unos alumnos y los anima a que sean fieles a su vocación: la de Misioneros Redentoristas.
A la una de la madrugada, ya del 26, comienza a delirar. Todo su delirio discurre por cosas piadosas. Hasta recita, en voz alta, parte de una de las conferencias predicada por él en los últimos ejercicios: «Queridos, honrad y amad a la buena Madre de Dios. Visitad a Jesús oculto en el Sagrario: id allí para comunicarle vuestras preocupaciones».
Después de esto, se quedó como inconsciente. A las dos de la madrugada volvió en sí y ansiosamente pidió la comunión. Se la trajeron. Se preparó para ella y dió gracias recitando las oraciones de San Alfonso, que sabía de memoria. Luego se quedó tranquilo y a cada rato se le oía o se le adivinaba recitar jaculatorias. El pulso se le iba debilitando, hasta que exhala el último suspiro.
Eran las cuatro menos cuarto de la madrugada del 26 de septiembre de 1899. Moría en la flor de sus veintiocho años. Le faltaban tres meses y medio para cumplir los veintinueve.
GASPAR HASTA LOS 10 AÑOS
Nace Gaspar el 12 de enero de 1871 en Berchtesgaden, conocida aldea alemana, situada en el sureste del país y, por ello, perteneciente a la región de Baviera. Ocupa el segundo lugar en una numerosísima familia de dieciséis hermanos. Es el mayor de los varones. Lo bautizan el mismo día de su nacimiento. Dice con gracejo, a este respecto, su biógrafo: «En aquel pueblo, no querían que un pagano pasara la noche entre ellos»; y menos en el seno de aquella familia que era, de verdad, ejemplar en lo humano y en lo cristiano.
El cabeza de familia se llamaba Gaspar Stanggassinger y la madre Crescencia Hamberger. El padre era un labrador acomodado y propietario de una cantera. Hombre hábil y enérgico. Durante muchos años desempeñó cargos públicos a nivel local. A la vez, hombre de profundas convicciones religiosas.
La madre era una muy buena esposa y madre; de espíritu alegre y profunda piedad, gran creyente y educadora cristiana de sus hijos. De ella dirá más tarde su hijo, nuestro Gaspar: «Desde la infancia ella me supo conducir a Dios».
El pequeño Gaspar comienza la escuela a los seis años. Era un niño agradable, como cualquier otro, pero en él comenzaba ya a despuntar un tesón y una responsabilidad poco comunes en tan tierna edad. De un talento normal, aunque, unos años más adelante, encontrará dificultades para el estudio. Los vencerá merced a su fuerte voluntad.
Desde muy pequeño siente el deseo de ser sacerdote; lo mantiene siempre hasta llegar a alcanzarlo. Ya antes de los nueve años venía sintiendo y manifestando tal deseo, pero a esta edad nos encontramos con un hecho que a muchos les puede sorprender. Es éste: en su diario nos contará que algo muy especial le pasó mientras ayudaba a misa el 21 de noviembre de 1880, y escribe así: «Vocación sacerdotal. Dios quiere que yo sea sacerdote».
A partir de aquella fecha, nos dirán sus familiares, son más frecuentes sus visitas, para rezar, a la capilla del Calvario que está cerca de su casa. Todo esto va sucediendo en el marco incomparable de Berchtesgaden y sus contornos. Lugar privilegiado de la naturaleza y que, sin duda, contribuyó a formar el noble carácter de Stanggassinger. Berchtesgaden era, por aquel entonces, una aldea de unos dos mil habitantes con hermosos y pintorescos alrededores. A su vera, el lago Königsse lugar de recreo para los turistas de entonces y de ahora. Encantadores valles y majestuosos montes alpinos. Entre estos montes el Schonfeldspitz, el Selbhorn, el Hochkalter, el Watzmann, el Alto Goll, el Hochthron. Todos ellos con más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, si exceptuamos al último que asciende sólo a 1975 metros. Alturas considerables para los que tratan de escalarlas desde Berchtesgaden, ya que esta localidad se encuentra a seiscientos metros escasos sobre el nivel del mar. Una comarca hermosa de verdad. Gaspar la comenzó a recorrer ya desde niño, pero sobre todo durante sus años de joven estudiante. Con otros jóvenes dedicará buena parte de sus vacaciones a recorrer todos aquellos parajes y conquistar, una y otra vez, aquellas majestuosas cimas desde donde le encantará rezar el Rosario a María.
Con razón escogería más tarde Adolfo Hitler estos lugares para solaz y descanso. Aquí pasaba largas temporadas. ¡Lástima que aquellas hermosuras de la naturaleza no fueran capaces de cambiar los instintos de aquel hombre!
SUS TRES PRIMEROS AÑOS EN FREISING
Gaspar ya tiene diez años. Sus padres buscan un lugar donde su hijo se forme intelectualmente mejor que en el pueblo. Deciden mandarlo a Freising. Allí reside el sacerdote Roth, amigo de la familia Stanggassinger por haber estado de coadjutor en Berchtesgaden. Este sacerdote se compromete a alojar al niño en su casa. Desde allí irá todos los días a clase. El sacerdote Roth vivía con dos hermanas que, desde el primer momento, acogieron a Gaspar con cariño y se preocuparon de que se encontrara allí como en su propia casa.
Las dificultades vinieron por otra parte. Acusó el cambio de nivel en los estudios. Las matemáticas, de modo especial, le resultaban difíciles. Se aplicaba, pero no sacaba los frutos deseados. Algún profesor llegó a indicarle que aquel no era lugar para él y hasta le aconsejó que se volviera a su casa. Su mismo padre lo amenazó con llevarlo definitivamente al pueblo si no sacaba adelante el curso. El niño lloró, rezó, pero no se acobardó. A base de trabajo salió a flote el primer año y, merced al esfuerzo y a la constancia, superó los estudios en los dos años siguientes; no como niño prodigio, pero sí con unos resultados normales. Además, se hizo querer por todos: profesores, compañeros y, sobre todo, por el sacerdote Roth y sus hermanas.
INTERNO EN EL SEMINARIO DE FREISING
Al llegar a los trece años, Gaspar es admitido, como interno, en el seminario menor de Freising. Deja, pues, la casa del sacerdote Roth. Él tiene clara su meta; no es otra que el sacerdocio. Por eso, tanto sus padres como él piensan que aquel es el lugar adecuado para prepararse.
De este tiempo en el Seminario, nos dirán más tarde sus compañeros que «irradiaba una cordialidad atrayente y que siempre se le encontraba alegre». Por los mismos compañeros y por los profesores sabemos que seguía sin ser un chico prodigio en los estudios, pero sí un muchacho espontáneo y sencillo, muy natural en el trato y siempre dispuesto a compartir con los compañeros los juegos y las múltiples ocupaciones y preocupaciones estudiantiles. Las dificultades que, años atrás, tenía para el estudio, comienzan a desaparecer desde su ingreso en el Seminario. El primero de la clase no, pero sí uno de los aventajados. Esto debido, sobre todo, a su tesón y tenaz aplicación. Teniendo siempre presente su meta, se esforzaba, en aquel ambiente propicio del Seminario, por unirse cada vez más a Dios en la oración. Le gustaba hacer de sacristán y monaguillo, preparando el altar y ayudando a misa. Esto, tanto en el Seminario como en el pueblo, durante las vacaciones. Era frecuente verle ante el Sagrario de la capilla durante los ratos libres.
En este marco de preparación para el sacerdocio, hay que enmarcar el voto de castidad que a sus dieciséis años hizo con permiso de su confesor y profesor, el sacerdote Plenthner. Por esta época, 1887, comienza a escribir un diario espiritual que, bien examinado, nos va dando los quilates de su personalidad. Por este diario sabemos que era muy dado a acudir al Espíritu Santo, de quien dice recibir todo y al que invita insistentemente para que «entre en su corazón». Le pide también, fuerzas a fin de «estar siempre atento para conocer el bien y la verdad, y rechazar y aborrecer el mal y la falsedad».
Por su diario y por otros testimonios sabemos que a los dieciocho años tuvo la enfermedad del tifus. Estas fiebres tifoideas pusieron a Gaspar al borde de la muerte, pero recuperó la salud y de modo más rápido de lo normal. Muchos lo atribuyeron a intervención divina. La enfermedad le sirvió para entregrarse desde entonces más a Dios. Tanto que, en adelante, en sus escritos, al referirse a ella, nos dirá que en la enfermedad encontró su «conversión». Mas nos dice que fue en esta ocasión cuando vio con mucha claridad «la necesidad de refugiarse en el Corazón de Dios y de ponerse enteramente en sus manos».
El mismo año de las fiebres tifoideas, pasó por otra experiencia que apuntaló e hizo más firme aquella «conversión»: los ejercicios espirituales que, en las vacaciones, practicó bajo la dirección del jesuita padre Franz Hattler, gran propagador de la devoción al Corazón de Jesús. Su amor y entrega a Jesús se fortalecieron. El jesuita sabía encauzar bien esta devoción ya que Gaspar no se andaba por las ramas al referirse al Corazón de Jesús. Escribe: «Tengo que dirigirme a Él y amarlo con un amor enérgico». Y cuando sigue nombrando al Corazón de Jesús, lo hace pensando en el Dios-Encarnado, hecho hombre por amor a los hombres y amándolos hasta morir por ellos en la Cruz.
De esta perspectiva cristocéntrica arrancan sus reflexiones escritas, y que luego llevará a la práctica: «Si Dios me ha amado tanto, yo tengo que responderle con la misma moneda. Si Dios ha amado así a los hombres, yo los tengo que amar igual y sobre todo a los más pobres, pequeños y necesitados».
Otro dato que consigna, varias veces, en su diario durante estos años: su modo de pasar las vacaciones. Además de ayudar en los quehaceres de la casa, tenía una maña especial para reunir grupos de muchachos y jóvenes. Con ellos organizaba excursiones por aquellos montes alpinos que se elevan majestuosos por los alrededores de Berchtesgaden. Largas caminatas y costosas escaladas, con la recompensa de poder contemplar, desde las alturas, la maravilla de la naturaleza, tan pródiga en hermosura por aquellos lugares. Tenía Gaspar un don especial para que sus compañeros escucharan sus reflexiones religiosas y aceptaran con gusto el rezo del rosario y la visita a las iglesias de los poblados por los que pasaban. Una capilla de montaña era la preferida y frecuentemente pasaba a ser el centro de aquellas excursiones. Sanas maneras de pasar gran parte de las vacaciones que recordarán todos, más tarde, como «inolvidables».
Para concluir la reseña de estos seis años, consignamos que el 7 de agosto de 1890 termina Gaspar Stanggassinger su estancia en aquel Seminario Menor con la obtención del «Diploma de Bachiller». Camino de Berchtesgaden, se detiene en Munich, como hacía siempre a la ida y a la vuelta de las vacaciones, para visitar a la Madre de Dios en la iglesia del hospital Herzog. Llegado a Berchtesgaden, compra una pequeña talla de la Virgen de Oberkalberstein. Era una muestra de devoción y agradecimiento a María al terminar el bachillerato. Todos los años anteriores, antes de partir camino de Freising para comenzar el curso, se dirigía a la localidad de Oberkalberstein para postrarse ante la Virgen allí venerada y encomendarle su nuevo curso.
EN EL SEMINARIO MAYOR DE FREISING
Durante los años precedentes, Gaspar había tenido ya muy clara la meta que pretende alcanzar: él había estado y seguía preparándose concienzudamente para ser sacerdote. Pero ahora, al terminar los cursos de Humanidades, se presentaba en cierto sentido, la hora de la verdad, ya que, a partir de este momento, los nuevos estudios tenían que ser acordes con lo que pensara ser el día de mañana.
Hubo quien trató de insinuarle otros derroteros pero él les prestó oídos sordos. En su diario escribirá a este respecto: «Desde muy niño, siempre mi intención ha sido la de ser sacerdote». Su sitio pues, estaba bien claro: el Seminario Mayor para comenzar la carrera eclesiástica. ¿A qué Seminario ir ahora? En esto sí hubo titubeos. La duda estaba en decidirse por Freising, ciudad bien conocida ya por Gaspar, a casi cuarenta kilómetros al norte de Munich, o dirigirse unos cien kilómetros al norte, hasta Eichstätt. Personas cualificadas, amigas de la familia, le aconsejan que elija el Seminario de Eichstätt, ya que por aquel entonces gozaba de más prestigio. Gaspar oyó pareceres, pero al fin, eligió por su cuenta el Seminario de Freising.
Explicando esta decisión, escribe a un religioso amigo suyo: «La catedral de Freising ha sido para mí, durante nueve años, como mi segunda casa paterna y mi corazón se siente, por ello, muy unido a estos lugares». Quizá podamos adivinar también otros motivos a la hora de tomar esta decisión. Serían los que a continuación apuntamos: desde Freising tenía, sin duda, más facilidades para poder ver a los suyos. No es que estuviera Eichstätt exageradamente más distante, pero no dejaban de ser sesenta kilómetros más. Él amaba entrañablemente a su familia: a sus padres y a aquel enjambre de hermanos, todos menos una, menores que él. Además, dejaba en casa muy enferma a su hermana Zinsi, de catorce años, a la que quería de modo muy especial. Con ella durante las últimas vacaciones había pasado muchas horas rezando, charlando, haciéndole compañía y animándola. ¿No influiría todo esto en la elección de Freising? De hecho Zinsi morirá el 25 de octubre, sólo tres días después de ingresar Gaspar en el Seminario. Fue un duro golpe para él y para toda la familia. Decía él que ésta era su hermana más querida, era con la que más había hablado de cosas Santas.
Se sabe sobreponer buscando, como siempre, consuelo en Dios. Sabe ayudar y consolar también a su familia. A sus padres les escribe: «Zinsi nos dice: no lloréis y pensad que ahora me encuentro en buenas manos». Las dificultades para el estudio desaparecieron, como por ensalmo, al enfrentarse con los estudios superiores. El estudio de la filosofía le va, y lo mismo las ciencias afines que se estudiaban en el curso filosófico: ciencias físicas y naturales. El éxito del curso filosófico queda incluso superado al meterse con la Teología. El profesor de dogmática dice de Gaspar que estaba extraordinariamente capacitado para el estudio de esta disciplina. Justifica así la máxima calificación que le ha dado. El profesor de Sagrada Escritura dice lo mismo. El estudio de la Historia de la Iglesia sabemos que le cautivó de modo especial.
Estudia con interés y sabe cimentar su estudio en ideales altos. Lo va dejando bien claro en los apuntes y reflexiones que va anotando en su diario. Por su diario también podemos ver que estamos ante un joven que, ahora, a sus veinte años, se siente querido por Dios y con la gozosa necesidad de entregar todo su ser y obrar al Dios que le ama. Las notas que va escribiendo, nos muestran dos pibotes en torno a los cuales gira su vida espiritual: opción radical de seguir a Cristo y la firme convicción de que todo avance en el amor a Dios y al prójimo es un don gratuito. Y lo bueno es que todo esto lo vive con una sencillez extraordinaria pasando casi desapercibido. Se propone, y a fe que lo consigue, ser amable y educado con todos, a pesar de que su carácter es del estilo del de su padre, fuerte y enérgico. Esta energía y fortaleza la dirige a comprometerse seriamente con el estudio y a ser constante en su progreso espiritual. Se propone, además, huir de todo lo que sea llamar la atención y de todo lo que huela a exageraciones. Por eso escribía, estando ya en el segundo curso del Seminario Mayor: «Alégrate con los pequeños progresos. No pretendas hacer grandes cosas. Desconfía de esas elevadas cumbres y del afán por las cosas extraordinarias».
Ya hacia el final de este segundo curso, recibe las primeras Órdenes Menores. En concreto el 2 de abril de 1892. En su diario anota: «He llegado a ser clérigo por la gracia de Dios... Dios mío dame una verdadera inquietud y que no me falte nunca tu gracia».
DECIDE IRSE CON LOS REDENTORISTAS
En las vacaciones de 1892, tomó Gaspar una resolución irrevocable y definitiva: «Seré Redentorista». No vayamos a pensar que esto lo decidió a la ligera. Todo lo contrario. Fue una idea que tiempo atrás venía madurando.
El desgraciadamente famoso conflicto entre el Estado alemán y la Iglesia Católica, conocido con el nombre de Kultukampf, fue particularmente cruel con los Redentoristas, de los que se decía, desde el Gobierno de Bismarck, que eran una copia de los Jesuitas. Los Redentoristas alemanes tuvieron que emigrar a otras tierras. Un grupo de ellos se estableció, el año 1883, en Dürrnberg (Austria), en la frontera con Alemania, y a menos de diez kilómetros de Berchtesgaden.
Dürrnberg era un centro de peregrinaciones marianas. Allí fue muchas veces, ya desde niño, Gaspar. Siguió yendo en las vacaciones durante sus años de estudiante. En estas ocasiones acostumbraba a confesarse con los Redentoristas que atendían el Santuario, por los que se sentía especialmente atraído. Un amigo nos dirá que Gaspar «se sentía con los Redentoristas de Dürrnberg como en su propia casa». El mismo Stanggassinger dirá más tarde que, desde que se puso la sotana eclesiástica en el Seminario de Freising, siempre estuvo sintiendo el deseo de cambiarla por el hábito Redentorista.
Antes de su entrada en la Congregación ya era devoto de San Alfonso. Había leído algunos de sus libros. También había peregrinado hasta el sepulcro de San Clemente que se encuentra en Viena, en el convento Redentorista de Santa María Stiegen. Durante las últimas vacaciones había venido madurando la idea de irse con los Redentoristas, pero ni él mismo pensaba que iba a ser tan pronto.
Al concluir las vacaciones de verano de 1892, participa con un grupo de amigos en una de sus tan frecuentes excursiones de montaña. Se despide de estos amigos y se va, como peregrino, a Altötting para visitar y venerar la milagrosa imagen de la Madre de Dios que allí es objeto de culto. Rezando en aquel templo, nos dice él, siente que Dios le llama para que se presente, sin más demora, a los Redentoristas de Gars, a orillas del Inn. Allá se va inmediatamente y pide el ingreso en la Congregación. Queda citado para ingresar en Gars a principios de octubre. Faltaban ya pocos días para esa fecha. Vuelve a Freising para comunicar su decisión y despedirse de superiores y compañeros. A nadie extraña esta noticia. El rector del Seminario, quizá quien mejor lo conocía, le dijo: «No me has sorprendido, Gaspar. Desde que te conozco, he estado viendo claro que terminarías haciéndote religioso». A quien extrañó y contrarió esta decisión fue al que para Gaspar era la máxima autoridad: el Arzobispo de Munich. Le concede el permiso, aunque de mala gana. Tenía puestas muchas esperanzas en este joven seminarista de veintiún años.
SE DESPIDE DE SUS PADRES Y HERMANOS
Después de haberse despedido de tantas personas y cosas queridas en Freising, el 4 de octubre se va a Berchtesgaden para despedirse de sus padres y hermanos. No va a ser nada fácil. Gaspar lo sabe. La primera a la que comunica su decisión es a su madre: «Madre, me voy con los Redentoristas». «Pero, cuándo, hijo». «Pasado mañana». Su madre se queda perpleja. La noticia ha caído sobre ella como una losa. Muchos pensamientos pasan por su mente y entre ellos, sin duda, el de la difícil situación económica por la que estaba atravesando aquella numerosa familia, a causa de unos contratiempos últimamente acaecidos. Siendo religioso Gaspar, ya no les podría ayudar económicamente. Si fuera sacerdote secular, podría llevarse con él alguno o algunos de sus hermanos. Pero la madre, mujer de fe y de buen temple, se aviene enseguida y se somete a lo que ve que es la voluntad de Dios.
Había que comunicarlo al padre. Esto era mas difícil. Madre e hijo convienen que el momento más oportuno será al finalizar el rezo del Santo Rosario. Toda la familia, de rodillas, rezaba diariamente el Rosario y otras oraciones al caer la tarde. Han terminado el Rosario. Gaspar sigue de rodillas. «Padre, tengo que comunicarle una cosa». «¿Qué quieres comunicarme?». «Pasado mañana me voy para Gars con los Redentoristas y le pido, ahora, su consentimiento y bendición para entrar en el convento». El padre no se lo podía creer. Al final de aquel rosario se planteó una de las situaciones más tensas por las que atravesó aquella familia. El padre pasó por momentos de perplejidad, de genio, de recriminaciones, de silencios. No se hacía a la idea. ¡Tan contento y satisfecho que estaba él con su hijo, a pesar de los gastos que con él había tenido durante los largos años de estudios en Freising! Y ahora le venía con éstas. La ayuda que, con razón, esperaba del hijo para ir solucionando los últimos reveses económicos, se venían por tierra. Más aún, él, metido en política como estaba, no podía ver con buenos ojos que su hijo se fuera con los Redentoristas. ¡Qué iban a decir de él! La Congregación del Santísimo Redentor había sido prohibida en Alemania por las leyes dimanadas del Kulturkampf y aún quedaban resabios de aquella prohibición. «No Gaspar. No puedo aprobar lo que me pides». «Padre, debo hacerlo. Es la voluntad de Dios. La Virgen me dice que debo ser Redentorista». Los hermanos, también de rodillas, se unen a la petición de Gaspar: «Papá, deja marchar a Gaspar». Ha pasado una hora. La madre manda a todos a la cama y allí quedan, Gaspar, de rodillas, y su padre. Pero el padre no cede. No le prohibe marcharse pero tampoco lo aprueba ni da su bendición. Pasarán varios años para que el padre se sienta satisfecho con esta decisión de su hijo.
EL NOVICIADO
El 6 de octubre de 1892 ingresa Gaspar en el Noviciado Redentorista de Gars. El 26 de este mismo mes escribe a sus padres y hermanos. Entre otras cosas les dice: «Compartid conmigo la alegría que siento. Me encuentro bien. No he sentido el más mínimo arrepentimiento por haber seguido la voz de Dios». El 29 de noviembre viste el hábito Redentorista.
De las notas que va tomando en su diario se ve claramente que hizo su Noviciado con mucha responsabilidad y que no se anduvo por las ramas: «Yo puedo, quiero y debo ser Santo». Todo su esfuerzo lo encamina a «hacer la voluntad de Dios», conforme al espíritu genuino del Fundador, San Alfonso. Ve que la voluntad de Dios está, para él, en hacer bien las cosas sencillas de cada día. Escribe: «Por su fidelidad a las cosas pequeñas, los Santos llegaron a ser Santos».
Por él mismo sabemos también, que tuvo por entonces una auténtica noche oscura del alma: comenzó a sentir cansancio y apatía por todo. Su oración le parecía más imperfecta y menos intensa que antes de su entrada en la Congregación. Todo le produce disgusto, nos dice: «La oración, la lectura espiritual, la comunión y hasta el recreo». Nunca le había pasado cosa igual. A pesar de todo, permanece firme en la fe aunque le falten los consuelos. Escribe por aquel entonces: «La verdadera paz del alma consiste en hacer pura y simplemente la voluntad de Dios aunque nos ponga en la obscuridad y la desolación». Esta oscuridad desapareció pronto, como él mismo nos dice, y vinieron días más tranquilos.
El 16 de octubre de 1893 pronunció sus votos religiosos. Para ello, Gaspar y sus compañeros se trasladaron a la localidad austríaca de Dürrnberg. Aquí, en el convento de los Redentoristas, que ya conocía de antes, hizo su Profesión Religiosa. Aún quedaban rescoldos del Kulturkampf y los superiores no se atrevieron a celebrar en tierras alemanas aquel acontecimiento. Dürrnberg, aunque en Austria, dista muy poco de Berchtesgaden, y allí fueron sus padres para abrazar al hijo en tan memorable día. Su padre, después de un año, ya se había ido haciendo a la idea de que aquel era el camino para su hijo. Pero aún no del todo convencido. Su madre sí estaba gozosa de ver tan contento y entusiasmado a su hijo. Con ocasión de su Profesión Religiosa, escribe Gaspar en su diario: «Ahora la alianza con Dios se ha realizado. Pertenezco ya totalmente a Dios, a su Santísima Madre, a San Alfonso y la Congregación del Santísimo Redentor».
EN EL ESTUDIANTADO REDENTORISTA
Los dos años que transcurren desde su Profesión hasta su Ordenación sacerdotal fueron realmente intensos y bien aprovechados. Estos dos últimos cursos los hace en Dürrnberg. Allí se preparan una veintena de jóvenes Redentoristas bajo la guía de padres competentes.
Al principio tuvo Stanggassinger, ahora le llamaban así siempre, ciertas dificultades para seguir la marcha del curso con sus compañeros, mejor preparados, en general, que él. La seriedad y el rigor en los estudios eran allí excelentes. Prácticamente todas las clases eran en latín en el que, tanto profesores como alumnos, se desenvolvían sin ninguna dificultad. El latín de Stanggassinger estaba más a ras de tierra. Pero, dado su interés, fue haciéndose a los nuevos métodos y sus resultados académicos fueron buenos desde el principio, y en progresión.
El profesor que, durante este tiempo, más impactó al joven Stanggassinger, fue, sin duda, el Padre Eugen Rieger. Era éste prácticamente un anciano, pero de una fuerte personalidad, con un método de enseñanza sobrio, pero profundo y de rigor ciéntífico. Del padre Rieger toma Stanggassinger dichos y frases que traslada a su diario. Son frases lapidarias que le ayudan a fortalecer su personalidad y a reforzar sus convicciones religiosas. Entre muchas, podríamos entresacar algunas: «Al hombre no lo hace sabio y sensato el decir muchas cosas sino el pensar y reflexionar seriamente». «El estudio serio y concienzudo ayuda a purificar la fe». «El estudio de la Teología, sin rezar, convierte con facilidad a uno, en un loco peligroso».
Las clases y los métodos especulativos del padre Rieger iban bien para el carácter serio y responsable de Stanggassinger. Pero a la vez muestra especial interés y entusiasmo por las clases y estudio de las asignaturas que le preparan más directamente para el ministerio pastoral con las gentes. Esas clases eran, sobre todo, las de Teología moral, Teología pastoral y las prácticas de preparación para la predicación.
Con respecto a estos dos años, tenemos el testimonio de los superiores y compañeros, unánimes al afirmar que se ganó la amistad de todos, que era un trabajador incansable, compañero agradable y religioso ideal. De este tiempo son, entre otras muchas, estas frases y resoluciones que entresacamos de su diario: «Ser amor o no ser». Y esto queda concretado así: «El que ama a Dios se identifica totalmente con lo que Él quiere». Pero Gaspar sabe que a Dios se le ama concretamente en el hermano y por eso continúa: «Quiero ser amable, indulgente, pacífico; no quiero causar molestias a nadie. Quiero amar cordialmente a mis hermanos. Quiero medir las palabras. Me propongo no sermonear a nadie; no juzgar a los otros, ya que eso le toca a Dios y Dios trata a mis hermanos con mucha misericordia; quiero mostrarme afectuoso con todos». Esto escribía; pero lo bueno es que, según el testimonio de los que con él vivieron, lo que escribió en su diario era un fiel reflejo de lo que después hacía y practicaba, además, como siempre, de un modo natural, sin llamar la atención.
POR FIN, SACERDOTE
Fue recibiendo a su tiempo, todas las Órdenes Menores y el Subdiaconado. El 21 de septiembre de 1894, recibe el diaconado.
Y llega, por fin, la fecha por la que había suspirado durante toda su vida: El 16 de junio de 1895, recibe la Ordenación Sacerdotal. Esta Ordenación fue en la catedral de Regensburg (Ratisbona), a donde tuvo que trasladarse para ello. «Soy sacerdote por la gracia de Dios», anota en su diario. Días antes, durante los ejercicios espirituales preparatorios para la Ordenación, había trazado, también en el diario, el programa de su futuro: «Mi única intención al recibir el sacerdocio, es la gloria de Dios y la salvación de las almas; por ello me entrego enteramente a la voluntad de Dios. Que los superiores dispongan de mí para lo que ellos juzguen más conveniente; me someto a su voluntad, tanto si me destinan para la enseñanza en el Seminario, como si lo hacen para las misiones; y lo mismo, sea aquí o lejos, en cualquier parte del mundo. Con la gracia de Dios quiero hacerme todo para todos. Por gusto, yo escogería dedicar mi vida a la predicación entre los pobres, los indigentes, los humildes… ¡Quiero ser un instrumento en manos de Dios y esto sólo lo conseguiré allí donde me coloque la obediencia!». ¡Imposible tener mejores intenciones y mejor disponibilidad!
Una semana después de su Ordenación, lo encontramos en su tierra natal. Ha ido para celebrar su primera Misa con los suyos. Mucha fiesta, mucha alegría. Pero es ahora cuando se entera Gaspar con claridad, de la difícil situación económica por la que viene atravesando su familia. Esto, como es natural le causa mucha pena; tanto más cuanto que él nada puede hacer para remediarlo. Ayuda sí, con sus consejos y anima a sus padres y hermanos a seguir siendo buenos cristianos como en los tiempos en que nada faltaba en casa.
Ha terminado aquel día de fuertes emociones. Ya de noche, se recoge en su cuarto, reza completas y, antes de acostarse, escribe una carta al Padre Provincial. Entre otras cosas le dice: «He terminado el día de mi primera misa, en mi pueblo. Acabo de rezar completas. Solo ya en mi cuarto, doy gracias al buen Dios, a su Santísima Madre, a nuestro padre San Alfonso, por los favores que he recibido; yo que no soy más que un pobre hombre. Nunca hubiera sospechado lo que es y experimenta un sacerdote en el altar si no lo hubiera experimentado por mí mismo. Después de la Consagración me embargó como un temblor tan grande y tan íntimo que no me dejaba acertar a hacer las cruces al pronunciar las palabras: Hostia pura, Hostia Santa, Hostia inmaculada, a pesar de mis esfuerzos por controlarme». Con estas reflexiones escritas, terminó el día de su primera Misa en Berchtesgaden.
CUATRO AÑOS DE SACERDOTE FORMADOR
La disponibilidad manifestada en los ejercicios espirituales preparatorios para su ordenación tiene ocasión de ejercitarla bien pronto.
El primer destino del joven Padre Stanggassinger es ser profesor y prefecto en el Seminario Menor Redentorista de Dürrnberg. Ya sabemos que él hubiera preferido ser misionero en activo y no le hubiera desagradado el ser enviado con este cometido a tierras lejanas.
Por aquel entonces estaban yendo numerosos Redentoristas alemanes a tierras de América del Sur. La Provincia Redentorista Alemana del Norte (Provincia Renana) estaba mandando sujetos extraordinarios a Argentina, donde se fueron abriendo nuevas casas después de la primera fundación en Buenos Aires, en 1883.
Lo mismo estaba haciendo la otra Provincia, la del Sur, denominada Provincia Bávara o de Munich. A ésta pertenecía el P. Stanggassinger, como es natural. Esta Provincia escogió Brasil como campo de siembra evangélica. Los primeros Redentoristas que llegaron a Brasil en 1894, comenzaron su apostolado en el Santuario de la Aparecida: «Nossa Senhora da Conceiçao Aparezida». Buenas bases supieron poner aquellos primeros Redentoristas en este lugar, Santuario de la Virgen, en orden a la evangelización. La actividad misionera que desde este Santuario han ejercido y ejercen, hoy día, los Redentoristas, es una de las más relevantes en el mundo católico. Detrás de esta primera fundación, vinieron otras y ya en 1905 se abrió en Penha el Noviciado.
El fervor misionero estaba a flor de piel, por aquel entonces, en los Redentoristas de las dos Provincias alemanas, y, de modo especial, en el joven Padre Stanggassinger. Pero ya lo hemos dicho, su destino estaba en el Seminario Menor Redentorista. Será Prefecto, para ser como la mano derecha del Director, y Profesor.
Toda su actividad la centra, desde el primer instante, en formar integralmente a aquellos muchachos y jóvenes que la Congregación le ha encomendado para que los prepare a ser Misioneros Redentoristas. El Padre Stanggassinger profesor comienza con las ideas bien claras. Suyas son las siguientes palabras en su primer día de clase: «Hoy vengo a esta clase para ser vuestro profesor, porque es la voluntad de Dios, manifestada por medio de los superiores. Mi deseo era haber sido enviado a misiones; pero la voluntad de Dios es ésta y gustoso la acepto. Comienzo esta etapa de mi vida sabiendo que se me encomienda una muy noble tarea: nada menos que la de formar futuros misioneros».
Stanggassinger no será pues Misionero de vanguardia, pero sí educador-formador de misioneros. Estos lo recordarán más tarde, y nos dirán que nadie como él para despertar en los alumnos el entusiasmo misionero. Se ajusta a un horario apretado de clases. Se le encomienda el entonces llamado «tercer curso de latín». Jóvenes con una edad media de dieciséis años. Con ellos tiene las clases de alemán, latín y griego. Además, clases de religión en varios cursos, y otras clases de las llamadas «disciplinas accesorias». Hay que añadir el gran trabajo que se imponía de corregir, diariamente, los cuadernos de los alumnos. Para esto tenía que emplear, normalmente, las horas de la noche, cuando los jóvenes ya estaban acostados, ya que como Prefecto no quedaba libre hasta entonces. Él se las arreglaba para sacar tiempo de donde fuera y preparar y perfeccionar así sus clases. Los alumnos decían que las daba como nadie, sobre todo por la claridad y el entusiasmo.
También recuerdan la paciencia ilimitada que tenía con los alumnos menos aventajados. Les repetía las cosas y hasta les animaba manifestándoles las dificultades que él mismo había tenido en sus primeros tiempos de estudiante. Tenía un don especial para relacionar las cosas de la clase con la vida práctica y con lo referente a la vida misionera. Los alumnos son los que han contado múltiples anécdotas con las que sabía amenizar sus clases. Y así los cuatro años de su joven sacerdocio.
El Padre Stanggassinger educador-formador: es el mismo que como profesor. No distingue y trata siempre de formar integralmente a sus jóvenes y muchachos. Se preocupa y lee libros que tratan de temas pedagógicos. Toma numerosos apuntes y lleva a la práctica lo anotado. Muchas de esas ideas las entresaca del famoso teórico de la educación, el obispo francés Dupanloup: «Es necesario crear estímulo en los jóvenes estudiantes». «Hay que esforzarse en orientar sus sentimientos y su voluntad, y huir de obligarlos por la fuerza». «Lo fácil es castigar; lo efectivo es hacer que reconozcan sus faltas y errores». «El educador se ha de convencer de que poco hace pero mucho puede suscitar». «Hay que acostumbrar a obedecer no por obligación sino por convicción». «El que trata de educar ha de tener siempre como consejeras a la tolerancia, a la paciencia y a la entrega».
Llevar a la práctica estos principios en aquellos tiempos y en el ambiente en que se movía el P. Gaspar era una verdadera maravilla. Él lo consiguió. Es verdad que, al principio, siguiendo las costumbres de la época y el modo de obrar de los compañeros, tendió hacia la severidad; pero bien pronto cambió de método y se convirtió en el educador «atrayente y cordial» del que hablan los que le conocieron. Se había propuesto muy en serio, y lo había escrito en su diario «Ser servidor de todos». Por eso sigue escribiendo: «Si alguno de los alumnos llama a mi puerta, aunque tenga que interrumpir múltiples veces mi tarea, no debo manifestar ningún desagrado, sino que debo recibir a cada uno con ánimo alegre, como si no tuviera absolutamente nada que hacer».
Con estos propósitos, escritos y cumplidos, no es extraño que se captara la entera confianza de sus alumnos formandos. Uno de ellos escribirá más tarde: «Sobrecargado de trabajo como estaba, su puerta siempre la encontrábamos abierta. Lo mismo que un padre cariñoso, se había ganado la confianza de todos nosotros y todos acudíamos espontáneamente a él. Se sentía satisfecho sonriendo y de esta forma se comportaba durante todas las horas del día».
Recuerdan también aquellos sus muchachos como se preocupaba, de modo especial, de los que caían enfermos: «Continuamente iba a la enfermería, animaba a los enfermos, rezaba con ellos, les contaba cosas incluso personales para así hacerles el rato agradable». Siguen contando cómo en una ocasión, uno de ellos cayó muy enfermo, tanto que, en pocos días, aquella enfermedad consistente en una tuberculosis pulmonar, se lo llevó al cielo. «El Padre Stanggassinger, nos dicen, no sabía separarse de él, tanto de día como de noche. Llegamos los demás compañeros a sentir como una especie de santa envidia, porque nos decíamos que quien tuviera la suerte de tener a su lado en el lecho de muerte al P. Stanggassinger, tenía segura la entrada en el cielo».
El Padre Stanggassinger como prefecto: era el que acompañaba a los alumnos seminaristas a todas partes. Los despertaba por las mañanas, los acostaba por las noches. Iba con ellos al comedor, los acompañaba en los recreos, organizaba los juegos y deportes, salía con ellos tres veces por semana de paseo, organizaba con frecuencia excursiones que calificarán, los que con él las hicieron, de «inolvidables». En estas excursiones era todo un experto. No en vano había sido su deporte favorito, desde niño, hasta su entrada en la Congregación, habiendo recorrido palmo a palmo los hermosos parajes de su tierra, y todos los altos montes alpinos de los alrededores de Berchtesgaden.
Como digno de mención, nos recuerdan aquellos jóvenes que «jamás pegó a nadie». Entonces estaba muy de moda ese método. Mas aún: «Manifestaba gran respeto con nosotros y si tenía que corregirnos, procuraba hacerlo en privado». Un alumno nos contará que, en cierta ocasión, el P. Stanggassinger le impuso un castigo porque pensó que había hecho una fechoría. Resultaba que no era culpable. «Cuando se enteró el Padre de su error, dice el interesado, se puso de rodillas delante de mí, estando todos presentes. Dijo que se había equivocado y me pidió que lo perdonara. Yo estaba tan emocionado que se me llenó la cara de lágrimas». ¡Cómo no se iba a hacer querer si era esta su manera de obrar!
Como compañero, miembro de una comunidad religiosa, el Padre Stanggassinger estaba siempre dispuesto a ser «todo para todos». Además del trabajo que ya hemos visto, llevaba la contabilidad del Seminario, hacía de secretario de Estudios, se le encargaba redactar los estatutos de la Comunidad, trabajaba casi hasta la extenuación con motivo del traslado del Seminario a Gars.
Tenía un tino especial para limar asperezas entre los miembros de la Comunidad. Como siempre, hay tensiones entre los congregados mayores de la casa y los profesores del seminario, más jóvenes y emprendedores. Un compañero dice al respecto: «El hecho de ser capaz, a pesar de la diversidad de caracteres y opiniones, de ponerse de acuerdo con todos, es una muestra de la inteligencia y de la capacidad de discernimiento que poseía». Otro nos dice: «Era un reformador en el mejor sentido de la palabra. Sabía esperar el momento oportuno y de esta manera obtener siempre los mejores resultados».
Era como el punto medio y de apoyo entre los innovadores más jóvenes, a veces demasiado exaltados, y los superiores y mayores que veían peligros por todas partes en cualquier reforma. A los primeros les hacía ver la conveniencia de la calma y hasta con firmeza supo censurar a algunos por el modo irracional y excesiva insistencia a la hora de proponer y exigir los cambios. Y eso que él estaba de acuerdo con lo que se deseaba conseguir. A los segundos procuraba tranquilizarlos y lo conseguía.
Todo lo dicho hasta aquí tenía unos apoyos profundos: ni más ni menos que su vida interior. Hizo de su vida y de su actividad una permanente oración, a la que dedicaba en el silencio, largos ratos. El cumplimiento de la voluntad de Dios era como el eje de su vida ya que, según decía: «Ser Santo no es más que vivir haciendo la voluntad de Dios».
Su vida espiritual estaba, además, adornada con el colorido de una devoción, nada noña, y sí muy entrañable a María. «Ella, dice, es la que mejor sabe llevarnos a Jesús». No en vano, había aprendido esta devoción desde muy niño, cuando, con sus padres y hermanos, rezaba diariamente, de rodillas, el rosario.
Su actividad apostólica hacia fuera fue escasa. Las ocupaciones encomendadas por la obediencia no se lo permitían. Aun así, no desaprovechó las oportunidades que se le ofrecieron: algunas predicaciones en lugares cercanos y sobre todo, con cierta frecuencia, dedicación al confesonario. Se notaba especialmente concurrido cuando el P. Stanggassinger se sentaba en él. Si no fue un Misionero en activo, sí lo era en la retaguardia y de modo especial, como ya hemos repetido, formando a los futuros Misioneros. Esta tarea la tenía en grandísima estima y por eso escribió lo siguiente: «Cuidar y ayudar a que se desarrolle la vocación en estos jóvenes seminaristas, es más que convertir a grandes pecadores y más que predicar brillantes misiones». Veía en ellos, naturalmente, a los Misioneros del mañana.
ÚLTIMOS DÍAS Y MUERTE DEL PADRE STANGGASSINGER
Las leyes del Kulturkampf no tienen ya vigor. Los Redentoristas alemanes esparcidos por algunas naciones europeas, poco a poco, se han venido integrando a su Alemania de origen. Hacía algún tiempo que también se venía pensando en trasladar el Seminario de Dürrnberg (en Austria) a Gars (Alemania). Esto se llevó a cabo el verano de 1899. Quien cargó con el peso mas fuerte, en todo lo que suponía aquel cambio, fue el Padre Stanggassinger.
Los rumores que, por los días del cambio, comenzaron a correr de que el Padre Stanggassinger iba a ser el primer rector del nuevo Seminario de Gars, eran fundados, como se confirmaría más tarde. Pero iba a resultar que los superiores propusieron y Dios dispuso de otra manera.
El 11 de septiembre de 1899, él y los alumnos de Dürrnberg se trasladaron a Gars am Inn. El día 13 tiene lugar la bendición y la inauguración de aquel Seminario que ha perdurado hasta nuestros días. Por la tarde de ese mismo día, comienza Stanggassinger los ejercicios espirituales de comienzo de curso. Los predica y dirige él. Los termina, aunque ya no se siente del todo bien.
Como hay tanto que hacer en aquellos comienzos de casa, sigue trabajando y en realidad más de lo que debiera. El día 22, durante el recreo con los alumnos, se siente sin fuerzas y tiene que sentarse. Éstos le rodean, charlan y le preguntan si es verdad que ha sido nombrado Director. Él, sonriendo, responde: «Quizá muy pronto me veré libre de ese cargo». Esa noche la pasa con fuertes dolores de vientre. El 23 se tiene que quedar en cama. El 24 se levanta para celebrar la Misa en la enfermería. Luego charla con el enfermero y toda la conversación discurre sobre temas espirituales. Durante la conversación se siente muy mal. Ruega al Hermano que avise a la Comunidad y que le administren la Unción de los enfermos. El Hermano lo anima. Le dice que no es necesario y que se acueste. Llaman al médico y éste diagnostica apendicitis. La enfermedad sigue su curso. Los dolores siguen arreciando. Por la tarde vuelve el médico y ya diagnostica peritonitis. Ya no había remedio.
Hoy día si se declara la apendicitis no es difícil solucionar el mal: se opera cortando el apéndice y ya está, salvo complicación. Por aquel entonces no se operaba; por eso, si el apéndice enfermo reventaba, venía la infección del peritoneo y a continuación la muerte segura. Era esta la enfermedad a la que llamaban, por lo menos aquí en España, el «cólico miserere». Se aludía así a que había llegado la hora de entonar el salmo de difuntos que en latín comienza por la palabra «miserere».
Este mismo día 24, llegó a Gars el nombramiento oficial: El Padre Gaspar Stanggassinger Hamberger había sido nombrado Director del recién estrenado Seminario. No eran momentos para celebrarlo con fiestas.
El 25 se le administra el Sacramento de los enfermos. Le visitan unos alumnos y los anima a que sean fieles a su vocación: la de Misioneros Redentoristas.
A la una de la madrugada, ya del 26, comienza a delirar. Todo su delirio discurre por cosas piadosas. Hasta recita, en voz alta, parte de una de las conferencias predicada por él en los últimos ejercicios: «Queridos, honrad y amad a la buena Madre de Dios. Visitad a Jesús oculto en el Sagrario: id allí para comunicarle vuestras preocupaciones».
Después de esto, se quedó como inconsciente. A las dos de la madrugada volvió en sí y ansiosamente pidió la comunión. Se la trajeron. Se preparó para ella y dió gracias recitando las oraciones de San Alfonso, que sabía de memoria. Luego se quedó tranquilo y a cada rato se le oía o se le adivinaba recitar jaculatorias. El pulso se le iba debilitando, hasta que exhala el último suspiro.
Eran las cuatro menos cuarto de la madrugada del 26 de septiembre de 1899. Moría en la flor de sus veintiocho años. Le faltaban tres meses y medio para cumplir los veintinueve.