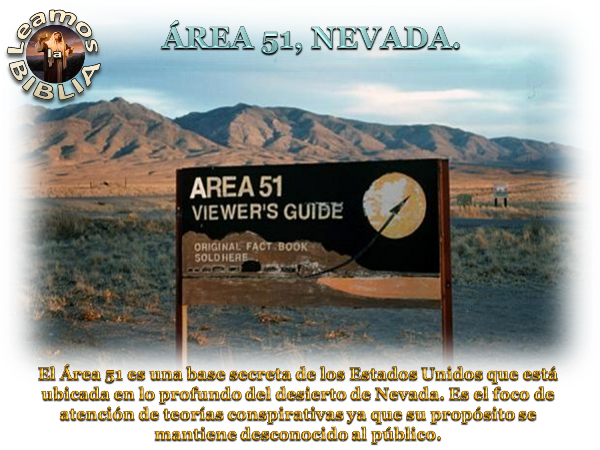jueves, 28 de febrero de 2019
Lecturas
No confíes en tus riquezas, ni digas: «Con esto me basta».
No sigas tu instinto y tu fuerza, secundando las pasiones de tu corazón.
Y no digas: «¿Quién puede dominarme?», o bien: «¿Quién logrará someterme por lo que he hecho?», porque el Señor ciertamente te castigará.
No digas: «He pecado, y ¿qué me ha pasado?», porque el Señor sabe esperar.
Del perdón no te sientas tan seguro, mientras acumulas pecado tras pecado.
Y no digas: «Es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados», porque él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados.
No tardes en convertirte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque de repente la ira del Señor se enciende, y el día del castigo perecerás.
No confíes en riquezas injustas, porque de nada te servirán el día de la desgracia.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga.
Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la “gehenna”.
Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
Todos serán salados a fuego. Buena es la sal; pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros».
Palabra del Señor.
San Hilario, Papa
Su nombre latino es ordinariamente Hilarus, a veces Hilarius, Natural de Cerdeña. Siendo diácono de Roma fue enviado en 449 por el papa San León I al concilio [Latrocinio] de Éfeso en calidad de legado pontificio. Aquí se negó a firmar la deposición de San Flaviano, patriarca de Constantinopla. Temiendo las iras de sus adversarios, Hilario partió ocultamente, llevando consigo la apelación que Flaviano dirigía a San León, texto hallado en 1882 por Amelli en la Biblioteca Capitular de Novara. Ya en Italia, el enviado pontificio escribió a la emperatriz Pulqueria, informándole de lo ocurrido. Todavía diácono, despliega otra actividad muy distinta, de carácter litúrgico: encarga a un tal Victorio de Aquitania la composición de un Ciclo Pascual, donde se intenta fijar la verdadera fecha de la Pascua, punto sobre el que aún no estaban de acuerdo griegos y latinos. El mismo Hilario estudió previamente la cuestión; pero, para informarse de los escritos de aquéllos, se valió de traducciones latinas, pues, según parece, conocía bien poco el griego. Por lo demás, el cómputo de Victorio fue ley en la Galia hasta el siglo VIII.
Hilario sucedió a San León en la Sede de San Pedro a fines de 461. Durante sus siete años de pontificado no ocurrieron acontecimientos de gran importancia para la Iglesia universal. El mérito del Santo consiste principalmente en la firme defensa de los derechos de la Iglesia en materia de disciplina y jurisdicción. Ya al año escaso de su consagración, como Pastor Supremo, tuvo que dirigirse a Leoncio, arzobispo de Arles, pidiendo informes sobre la usurpación del episcopado narbonense, llevada a cabo por Hermes: el Papa se extraña de que, siendo el asunto de la incumbencia de Leoncio, éste no le haya escrito antes sobre el conflicto. Poco después, presente "numeroso concurso de obispos" reúne en Roma un concilio donde, por bien de la paz, se consiente dejar a Hermes en la sede narbonense, pero, para prevenir futuros abusos, se le priva del derecho de ordenar obispos, derecho que pasa a Constancio, prelado de Uzés. La resolución conciliar fue enviada el 3 de diciembre, año 462, a los obispos de la Galia meridional en una carta donde también se prescribe que, convocados por Leoncio, se reúnan cada año, a ser posible, todos los titulares de las provincias eclesiásticas a quienes se dirige el documento, o sea de Viena, Lyon, dos de Narbona y la Alpina: en tales asambleas se han de examinar costumbres y ordenaciones de obispos y eclesiásticos; si ocurren causas más importantes que no puedan "terminar", consulten a Roma.
Asimismo tuvo que atender Hilario al asunto del arzobispo de Viena, Mamerto, que había consagrado ilegalmente a Marcelo como obispo de Díe. El Papa, manteniendo los principios legales y renunciando a imponer penas (supuesta la sumisión del acusado), remite la cuestión a Leoncio, a quien pertenecía en este caso el derecho de consagrar.
Abusos semejantes, cometidos en España, fueron considerados en un concilio de 48 obispos que congregó el Papa en Santa María la Mayor (nov. del 465). En la carta referente a este sínodo, enviaba a los prelados de la provincia de Tarragona, que previamente habían consultado a Hilario, manda el Pontífice, entre otras cosas: 1.º Sin consentimiento del metropolitano tarraconense, Ascanio, no sea consagrado ningún obispo. 2.º Ningún prelado, dejando su propia iglesia, pase a otra. 3.º En cuanto a Ireneo, sea separado de la iglesia de Barcelona y retorne a la suya. 4.º A los obispos ya ordenados, los confirma el Papa, con tal que no tengan las irregularidades señaladas en el concilio.
Otro mérito de San Hilario fue el haber impedido la propaganda herética en Roma al macedoniano Filoteo, y esto a pesar del apoyo que encontró el hereje en el nuevo emperador de Occidente, Antemio.
Tal rectitud de Hilario en lo tocante a la disciplina y a la fe, brota de lo que podríamos llamar norma de su vida y su gobierno: "En pro de la universal concordia de los sacerdotes del Señor, procuraré que nadie se atreva a buscar su propio interés, sino que todos se esfuercen en promover la causa de Cristo" (epist. Dilectioni meae, a Leoncio, ed. Thiel, 1,139).
En cuanto a lo referente a la piedad personal y fomento del culto, señalemos que Hilario edificó, entre otros, dos oratorios en la basílica constantiniana de Letrán: el de San Juan Bautista y el de San Juan Evangelista. Otro, dedicado a la Santa Cruz, con ocho capillas, se alzaba al noroeste de aquél. El Papa profesaba especial devoción al santo Evangelista, pues a él atribuía el haberse salvado de los peligros que corrió en el Latrocinio de Éfeso: en señal de gratitud hizo grabar a la entrada del oratorio la siguiente inscripción: "A su libertador, el Beato Juan Evangelista, Hilario obispo, siervo de Dios". A este mismo Papa atribuye el Liber Pontificalis la construcción de un servicio de altar completo, destinado a las misas estacionales: un cáliz de oro para el Papa; 25 cálices de plata para los sacerdotes titulares que celebraban con él; 25 grandes vasos para recibir las oblaciones de vino presentadas por los fieles y 50 cálices ministeriales para distribuir la comunión. El servicio se depositaba en la iglesia de Letrán o en Santa María la Mayor, y el día de estación se transportaban los vasos sagrados a la iglesia donde iba a celebrarse la asamblea litúrgica. También levantó Hilario un monasterio dedicado a San Lorenzo, y cerca de él una casa de campo, probablemente residencia o "villa" papal con dos bibliotecas.
Murió el Santo el 9 de febrero de 468. Fue enterrado en San Lorenzo extra muros. Largo tiempo se celebró su aniversario el 10 de septiembre, conforme a ciertos manuscritos jeronimianos; pero ya desde la edición de 1922 del Martirologio Romano, se trasladó su memoria al 28 de febrero.
Hilario sucedió a San León en la Sede de San Pedro a fines de 461. Durante sus siete años de pontificado no ocurrieron acontecimientos de gran importancia para la Iglesia universal. El mérito del Santo consiste principalmente en la firme defensa de los derechos de la Iglesia en materia de disciplina y jurisdicción. Ya al año escaso de su consagración, como Pastor Supremo, tuvo que dirigirse a Leoncio, arzobispo de Arles, pidiendo informes sobre la usurpación del episcopado narbonense, llevada a cabo por Hermes: el Papa se extraña de que, siendo el asunto de la incumbencia de Leoncio, éste no le haya escrito antes sobre el conflicto. Poco después, presente "numeroso concurso de obispos" reúne en Roma un concilio donde, por bien de la paz, se consiente dejar a Hermes en la sede narbonense, pero, para prevenir futuros abusos, se le priva del derecho de ordenar obispos, derecho que pasa a Constancio, prelado de Uzés. La resolución conciliar fue enviada el 3 de diciembre, año 462, a los obispos de la Galia meridional en una carta donde también se prescribe que, convocados por Leoncio, se reúnan cada año, a ser posible, todos los titulares de las provincias eclesiásticas a quienes se dirige el documento, o sea de Viena, Lyon, dos de Narbona y la Alpina: en tales asambleas se han de examinar costumbres y ordenaciones de obispos y eclesiásticos; si ocurren causas más importantes que no puedan "terminar", consulten a Roma.
Asimismo tuvo que atender Hilario al asunto del arzobispo de Viena, Mamerto, que había consagrado ilegalmente a Marcelo como obispo de Díe. El Papa, manteniendo los principios legales y renunciando a imponer penas (supuesta la sumisión del acusado), remite la cuestión a Leoncio, a quien pertenecía en este caso el derecho de consagrar.
Abusos semejantes, cometidos en España, fueron considerados en un concilio de 48 obispos que congregó el Papa en Santa María la Mayor (nov. del 465). En la carta referente a este sínodo, enviaba a los prelados de la provincia de Tarragona, que previamente habían consultado a Hilario, manda el Pontífice, entre otras cosas: 1.º Sin consentimiento del metropolitano tarraconense, Ascanio, no sea consagrado ningún obispo. 2.º Ningún prelado, dejando su propia iglesia, pase a otra. 3.º En cuanto a Ireneo, sea separado de la iglesia de Barcelona y retorne a la suya. 4.º A los obispos ya ordenados, los confirma el Papa, con tal que no tengan las irregularidades señaladas en el concilio.
Otro mérito de San Hilario fue el haber impedido la propaganda herética en Roma al macedoniano Filoteo, y esto a pesar del apoyo que encontró el hereje en el nuevo emperador de Occidente, Antemio.
Tal rectitud de Hilario en lo tocante a la disciplina y a la fe, brota de lo que podríamos llamar norma de su vida y su gobierno: "En pro de la universal concordia de los sacerdotes del Señor, procuraré que nadie se atreva a buscar su propio interés, sino que todos se esfuercen en promover la causa de Cristo" (epist. Dilectioni meae, a Leoncio, ed. Thiel, 1,139).
En cuanto a lo referente a la piedad personal y fomento del culto, señalemos que Hilario edificó, entre otros, dos oratorios en la basílica constantiniana de Letrán: el de San Juan Bautista y el de San Juan Evangelista. Otro, dedicado a la Santa Cruz, con ocho capillas, se alzaba al noroeste de aquél. El Papa profesaba especial devoción al santo Evangelista, pues a él atribuía el haberse salvado de los peligros que corrió en el Latrocinio de Éfeso: en señal de gratitud hizo grabar a la entrada del oratorio la siguiente inscripción: "A su libertador, el Beato Juan Evangelista, Hilario obispo, siervo de Dios". A este mismo Papa atribuye el Liber Pontificalis la construcción de un servicio de altar completo, destinado a las misas estacionales: un cáliz de oro para el Papa; 25 cálices de plata para los sacerdotes titulares que celebraban con él; 25 grandes vasos para recibir las oblaciones de vino presentadas por los fieles y 50 cálices ministeriales para distribuir la comunión. El servicio se depositaba en la iglesia de Letrán o en Santa María la Mayor, y el día de estación se transportaban los vasos sagrados a la iglesia donde iba a celebrarse la asamblea litúrgica. También levantó Hilario un monasterio dedicado a San Lorenzo, y cerca de él una casa de campo, probablemente residencia o "villa" papal con dos bibliotecas.
Murió el Santo el 9 de febrero de 468. Fue enterrado en San Lorenzo extra muros. Largo tiempo se celebró su aniversario el 10 de septiembre, conforme a ciertos manuscritos jeronimianos; pero ya desde la edición de 1922 del Martirologio Romano, se trasladó su memoria al 28 de febrero.
miércoles, 27 de febrero de 2019
Lecturas
La sabiduría educa a sus hijos y se cuida de los que la buscan.
El que ama, ama la vida, y los que madrugan por ella se llenarán de gozo.
El que la adquiere heredará la gloria y dondequiera que vaya, el Señor lo bendecirá.
Los que la sirven, sirven al Santo, y a los que la aman, los ama el Señor.
El que la escucha, juzgará a las naciones, y el que a ella se aplica, vivirá seguro.
Si confía en ella, la recibirá en herencia, y sus descendientes la tendrán en posesión.
Porque el principio lo lleva por caminos tortuosos y lo escrutará con cuidado; le infunde miedo y temblor, lo atormenta con su disciplina, hasta que pueda confiar en él, y lo pone a prueba con sus exigencias.
Pero luego vuelve a él por el camino recto, lo colma de alegría y le revela sus secretos, y lo enriquecerá de ciencia y de conocimiento recto.
Si él se desvía a merced de su propia ruina.
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús:
«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros».
Jesús respondió:
«No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro».
Palabra del Señor.
San Gabriel de la Dolorosa
Asís, la ciudad embalsamada por el recuerdo de San Francisco y Santa Clara, fue su cuna. Cuando nació pertenecía aún a los Estados pontificios, en cuya administración de justicia trabajaba, corno juez asesor, su padre.
Vino al mundo el 1 de marzo de 1838. Pocos años después, cuando el pequeño Francisco tenía sólo cuatro años, murió su madre. Él quedó huérfano, junto con sus doce hermanos, al cuidado de su padre, ejemplar y cristianísimo. Y a su padre debió una firme educación familiar, gracias a la cual pudo llegar a superar el obstáculo de un carácter propenso a la cólera, y que no dejaba de dar frecuentes muestras de terca obstinación.
Francisco Possenti, que así se llamaba antes de entrar en religión, hizo sus estudios primero con los hermanos de las Escuelas Cristianas, y después con los jesuitas de Spoleto, a donde se había trasladado su padre. Ya de escolar se iniciaron en él las luchas en torno a la vocación religiosa, que tanto habían de alargarse.
A los dieciséis años, la pubertad logra enfriar algo sus fervores infantiles. Una enfermedad le sirve de advertencia, y él, vuelto hacia el Señor, le promete entrar en religión si se cura. Pero, recobrada la salud, no tarda en olvidar aquella promesa. Nuevo aviso, nueva enfermedad, más peligrosa aún que la anterior. Perdida casi toda la esperanza, se encomienda al entonces Beato San Andrés Bobola y renueva su promesa de entrar religioso. En efecto, al aplicarle la imagen de San Andrés, queda dormido y horas después se despierta completamente curado. Pero... el mundo tiraba de él con fuerza. Se encontraba en plena juventud, tenía éxito entre las muchachas de Spoleto y, por otra parte, la vida religiosa se hacía muy dura para su carácter independiente.
Nuevo aviso del cielo: el cólera se lleva a una de sus hermanas, que él quería tiernamente. Parecía ya imposible desoír la voz de Dios. Y, en efecto, Francisco habla un día seriamente con su padre y le manifiesta que quiere entrar en religión. Cosa curiosa, su padre, tan cristiano, se niega. Le parece imposible que un muchacho tan frívolo pueda perseverar, y quiere probar antes aquella vocación que más le parece fruto de una impresión fuerte, la causada por la muerte de su hermana, que de una serena reflexión. Y hay un momento en que parece que todo le daba la razón. A pesar de haber manifestado tan seriamente su deseo de marchar del mundo, Francisco vuelve a su vida anterior, y, aun frecuentando los sacramentos, se muestra aficionado al teatro y se deja envolver por las vanidades del mundo.
El golpe definitivo iba a llegar de la manera más inesperada. El día de la octava de la Asunción de 1856 Francisco está viendo pasar, como simple espectador, una procesión en la que se lleva una imagen de la Santísima Virgen de gran veneración en Spoleto: regalo de Federico Barbaroja a la villa, se decía que había sido pintada por San Lucas. De pronto el joven levanta su mirada al cuadro de la Virgen, y se siente sobrecogido al ver fijos en él los ojos de la imagen. Le parece escuchar una voz que dice: "Francisco, el mundo no es para ti. Tienes que entrar en religión".
Se siente anonadado. Ya no hay que deliberar más. Lo que importa es poner cuánto antes por obra la decisión tomada. Pero su padre continúa oponiéndose. Y más cuando ve que el joven ha pedido su ingreso nada menos que en la austera congregación de los pasionistas. Buen cristiano, deja su padre el asunto en manos de dos eclesiásticos respetables. Los dos, al principio, se inclinan a pensar que Francisco no resistirá la vida pasionista. Los dos, después de haber escuchado al joven, se conciertan con él para eliminar las últimas dificultades. Y así el 21 de septiembre de 1856 Francisco Possenti cambiaba de hábito y de nombre. Pasaba a ser un novicio pasionista y a llamarse Gabriel de la Dolorosa. Había dejado su casa paterna y se encontraba en el retiro de Morrovalle.
Su vida religiosa iba a ser breve, pero intensísima. La adaptación le costó terriblemente. Acostumbrado al género de comidas propio de una casa acomodada, los toscos alimentos del pobre convento pasionista le causaban una repugnancia invencible. A pesar de las protestas de su naturaleza insistía en comer, hasta que los superiores, compadecidos, le permitieron temporalmente algún alivio. Lo mismo ocurría con todos los demás aspectos de la observancia. Sin querer aceptar la más mínima singularidad, seguía siempre al pie de la letra un horario y unos ejercicios que costaban mucho a su delicada complexión.
En febrero de 1858 comienza sus estudios, que le llevan primero al convento de Preveterino, después al de Camerino y finalmente al de Isola. En todos estos conventos dejó el recuerdo de su ejemplar aplicación. Dicen que tenía siempre ante los ojos aquellas palabras que había escrito un glorioso santo de su misma congregación, San Vicente María Strambi: "Cuando tenéis que entregaros al estudio, imaginaos que estáis rodeados por una multitud innumerable de pobres pecadores privados de todo socorro y que os piden con vivas instancias el beneficio de la instrucción, el camino que conduce a la salvación". Esta era la única preocupación de Gabriel: prepararse para el sacerdocio, al que, sin embargo, por sabios designios de Dios no habría de llegar.
De una parte estarían los trastornos políticos del reino de Nápoles. Y de otra parte lo impediría también su propia salud. Cuando ya empezaba a aproximarse la fecha de su ordenación sacerdotal, cuando ya, el 25 de mayo de 1861, había recibido las órdenes menores, la salud de Gabriel empezó a empeorar rápidamente. La tuberculosis se apoderó de él. Fue necesario recluirse en la enfermería y dedicarse de lleno a aceptar, con toda alegría y sumisión a la voluntad de Dios, aquel inmenso sufrimiento. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vivirá así un año enteramente entregado a Dios, ofreciéndose a Él como holocausto y víctima.
Había sido ejemplar mientras estuvo sano. Sus compañeros quedaban maravillados al contemplar la ejemplaridad de la observancia. A la meditación de la pasión, típica de la congregación en la que había ingresado, añadió siempre un amor entusiasta, ingenioso, encendido a la Santísima Virgen. Se podría sacar un tratado completo de devoción a ella, espigando detalles de la vida de San Gabriel. Desde lo intelectual, con el estudio continuo de lo que se refiere a la Santísima Virgen y la lectura repetida de Las glorías de María, de San Alfonso, hasta lo mas menudo y cariñoso: todo un cúmulo de expresiones filiales que a cada paso surgen de sus labios y de su pluma. El amor a la Santísima Virgen fue ciertamente la palanca que le permitió subir rápidamente por el camino de la perfección.
Ejemplar también en la práctica de las virtudes religiosas. Amante de la pobreza hasta en los más mínimos detalles. Obedientísimo siempre, con anécdotas que casi nos hacen pensar en el mismo escrúpulo. Y hasta su amor a la castidad, con el voto que hizo de no mirar nunca a la cara a mujer alguna.
Y fue también muy ejemplar mientras estuvo enfermo. La presencia de Dios, que con tanta frecuencia solía él recordar, según es uso entre los pasionistas, en sus recreos, se hizo ya para él completamente actual durante todo el día. Solo en la enfermería, podía darse de lleno a tan santo ejercicio. Sus mismos padecimientos le daban ocasión de ejercitar su caridad para con sus hermanos a quienes, ni en lo más agudo de sus sufrimientos, quería nunca molestar. Así se constituyó en la admiración y el ejemplo de todos los estudiantes del convento.
Hacia el fin de diciembre de 1861 un nuevo vómito de sangre puso en peligro su vida. Aún pudo asistir a una misa el día de Navidad. Su estado quedó estacionado hasta el domingo 16 de febrero. Nueva crisis, nuevos y más horribles dolores, nuevo vómito de sangre. Al fin se vio claro que aquello no tenía remedio humano. Cuando se lo dijeron, tuvo primero un ligero movimiento de sorpresa, e inmediatamente después una gran alegría. Recibió el viático, y pidió perdón públicamente a todos sus hermanos. Pero aún no era la hora. Sólo el 26 de febrero se le dio la extremaunción. En la noche siguiente, tras de rechazar reiterados asaltos del enemigo, Gabriel pidió por última vez la absolución. Y habiéndola recibido, cruzadas las manos sobre el pecho, iluminado su rostro juvenil por una luz celestial, rindió su último suspiro suave y dulcemente. Había, comenzado el 27 de febrero de 1862.
Se le hubiera creído dormido cuando, echado en tierra sobre una tabla, según el uso de los pasionistas, le pudieron contemplar los religiosos antes de proceder a la inhumación en la capilla del convento. Pero, pese a la sencillez de su vida, transcurrida sin contacto con el mundo, entre las paredes de las casas de estudio pasionistas, pronto corrió por todas partes la voz de su admirable santidad. En 1892 se hizo la exhumación de sus restos. Iban llegando de todas partes noticias de milagros obtenidos por su intervención. En 1908 San Pío X procedía a su beatificación, teniendo el consuelo de asistir, anciana ya, una señora que en su juventud le había tratado bastante, hasta el punto de haber entrado en los planes de la familia Possenti el proyecto de una boda entre ambos. Años después, el 13 de mayo de 1926, Benedicto XV le canonizaba.
Muerto a los veinticuatro años de edad, minorista aún, después de seis años de profesión religiosa, todo el mundo mira a San Gabriel de la Dolorosa como modelo y protector de la juventud de los seminarios, noviciados y casas religiosas de estudio. Y como modelo también de admirable y sentida devoción a la Santísima Virgen María.
Vino al mundo el 1 de marzo de 1838. Pocos años después, cuando el pequeño Francisco tenía sólo cuatro años, murió su madre. Él quedó huérfano, junto con sus doce hermanos, al cuidado de su padre, ejemplar y cristianísimo. Y a su padre debió una firme educación familiar, gracias a la cual pudo llegar a superar el obstáculo de un carácter propenso a la cólera, y que no dejaba de dar frecuentes muestras de terca obstinación.
Francisco Possenti, que así se llamaba antes de entrar en religión, hizo sus estudios primero con los hermanos de las Escuelas Cristianas, y después con los jesuitas de Spoleto, a donde se había trasladado su padre. Ya de escolar se iniciaron en él las luchas en torno a la vocación religiosa, que tanto habían de alargarse.
A los dieciséis años, la pubertad logra enfriar algo sus fervores infantiles. Una enfermedad le sirve de advertencia, y él, vuelto hacia el Señor, le promete entrar en religión si se cura. Pero, recobrada la salud, no tarda en olvidar aquella promesa. Nuevo aviso, nueva enfermedad, más peligrosa aún que la anterior. Perdida casi toda la esperanza, se encomienda al entonces Beato San Andrés Bobola y renueva su promesa de entrar religioso. En efecto, al aplicarle la imagen de San Andrés, queda dormido y horas después se despierta completamente curado. Pero... el mundo tiraba de él con fuerza. Se encontraba en plena juventud, tenía éxito entre las muchachas de Spoleto y, por otra parte, la vida religiosa se hacía muy dura para su carácter independiente.
Nuevo aviso del cielo: el cólera se lleva a una de sus hermanas, que él quería tiernamente. Parecía ya imposible desoír la voz de Dios. Y, en efecto, Francisco habla un día seriamente con su padre y le manifiesta que quiere entrar en religión. Cosa curiosa, su padre, tan cristiano, se niega. Le parece imposible que un muchacho tan frívolo pueda perseverar, y quiere probar antes aquella vocación que más le parece fruto de una impresión fuerte, la causada por la muerte de su hermana, que de una serena reflexión. Y hay un momento en que parece que todo le daba la razón. A pesar de haber manifestado tan seriamente su deseo de marchar del mundo, Francisco vuelve a su vida anterior, y, aun frecuentando los sacramentos, se muestra aficionado al teatro y se deja envolver por las vanidades del mundo.
El golpe definitivo iba a llegar de la manera más inesperada. El día de la octava de la Asunción de 1856 Francisco está viendo pasar, como simple espectador, una procesión en la que se lleva una imagen de la Santísima Virgen de gran veneración en Spoleto: regalo de Federico Barbaroja a la villa, se decía que había sido pintada por San Lucas. De pronto el joven levanta su mirada al cuadro de la Virgen, y se siente sobrecogido al ver fijos en él los ojos de la imagen. Le parece escuchar una voz que dice: "Francisco, el mundo no es para ti. Tienes que entrar en religión".
Se siente anonadado. Ya no hay que deliberar más. Lo que importa es poner cuánto antes por obra la decisión tomada. Pero su padre continúa oponiéndose. Y más cuando ve que el joven ha pedido su ingreso nada menos que en la austera congregación de los pasionistas. Buen cristiano, deja su padre el asunto en manos de dos eclesiásticos respetables. Los dos, al principio, se inclinan a pensar que Francisco no resistirá la vida pasionista. Los dos, después de haber escuchado al joven, se conciertan con él para eliminar las últimas dificultades. Y así el 21 de septiembre de 1856 Francisco Possenti cambiaba de hábito y de nombre. Pasaba a ser un novicio pasionista y a llamarse Gabriel de la Dolorosa. Había dejado su casa paterna y se encontraba en el retiro de Morrovalle.
Su vida religiosa iba a ser breve, pero intensísima. La adaptación le costó terriblemente. Acostumbrado al género de comidas propio de una casa acomodada, los toscos alimentos del pobre convento pasionista le causaban una repugnancia invencible. A pesar de las protestas de su naturaleza insistía en comer, hasta que los superiores, compadecidos, le permitieron temporalmente algún alivio. Lo mismo ocurría con todos los demás aspectos de la observancia. Sin querer aceptar la más mínima singularidad, seguía siempre al pie de la letra un horario y unos ejercicios que costaban mucho a su delicada complexión.
En febrero de 1858 comienza sus estudios, que le llevan primero al convento de Preveterino, después al de Camerino y finalmente al de Isola. En todos estos conventos dejó el recuerdo de su ejemplar aplicación. Dicen que tenía siempre ante los ojos aquellas palabras que había escrito un glorioso santo de su misma congregación, San Vicente María Strambi: "Cuando tenéis que entregaros al estudio, imaginaos que estáis rodeados por una multitud innumerable de pobres pecadores privados de todo socorro y que os piden con vivas instancias el beneficio de la instrucción, el camino que conduce a la salvación". Esta era la única preocupación de Gabriel: prepararse para el sacerdocio, al que, sin embargo, por sabios designios de Dios no habría de llegar.
De una parte estarían los trastornos políticos del reino de Nápoles. Y de otra parte lo impediría también su propia salud. Cuando ya empezaba a aproximarse la fecha de su ordenación sacerdotal, cuando ya, el 25 de mayo de 1861, había recibido las órdenes menores, la salud de Gabriel empezó a empeorar rápidamente. La tuberculosis se apoderó de él. Fue necesario recluirse en la enfermería y dedicarse de lleno a aceptar, con toda alegría y sumisión a la voluntad de Dios, aquel inmenso sufrimiento. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vivirá así un año enteramente entregado a Dios, ofreciéndose a Él como holocausto y víctima.
Había sido ejemplar mientras estuvo sano. Sus compañeros quedaban maravillados al contemplar la ejemplaridad de la observancia. A la meditación de la pasión, típica de la congregación en la que había ingresado, añadió siempre un amor entusiasta, ingenioso, encendido a la Santísima Virgen. Se podría sacar un tratado completo de devoción a ella, espigando detalles de la vida de San Gabriel. Desde lo intelectual, con el estudio continuo de lo que se refiere a la Santísima Virgen y la lectura repetida de Las glorías de María, de San Alfonso, hasta lo mas menudo y cariñoso: todo un cúmulo de expresiones filiales que a cada paso surgen de sus labios y de su pluma. El amor a la Santísima Virgen fue ciertamente la palanca que le permitió subir rápidamente por el camino de la perfección.
Ejemplar también en la práctica de las virtudes religiosas. Amante de la pobreza hasta en los más mínimos detalles. Obedientísimo siempre, con anécdotas que casi nos hacen pensar en el mismo escrúpulo. Y hasta su amor a la castidad, con el voto que hizo de no mirar nunca a la cara a mujer alguna.
Y fue también muy ejemplar mientras estuvo enfermo. La presencia de Dios, que con tanta frecuencia solía él recordar, según es uso entre los pasionistas, en sus recreos, se hizo ya para él completamente actual durante todo el día. Solo en la enfermería, podía darse de lleno a tan santo ejercicio. Sus mismos padecimientos le daban ocasión de ejercitar su caridad para con sus hermanos a quienes, ni en lo más agudo de sus sufrimientos, quería nunca molestar. Así se constituyó en la admiración y el ejemplo de todos los estudiantes del convento.
Hacia el fin de diciembre de 1861 un nuevo vómito de sangre puso en peligro su vida. Aún pudo asistir a una misa el día de Navidad. Su estado quedó estacionado hasta el domingo 16 de febrero. Nueva crisis, nuevos y más horribles dolores, nuevo vómito de sangre. Al fin se vio claro que aquello no tenía remedio humano. Cuando se lo dijeron, tuvo primero un ligero movimiento de sorpresa, e inmediatamente después una gran alegría. Recibió el viático, y pidió perdón públicamente a todos sus hermanos. Pero aún no era la hora. Sólo el 26 de febrero se le dio la extremaunción. En la noche siguiente, tras de rechazar reiterados asaltos del enemigo, Gabriel pidió por última vez la absolución. Y habiéndola recibido, cruzadas las manos sobre el pecho, iluminado su rostro juvenil por una luz celestial, rindió su último suspiro suave y dulcemente. Había, comenzado el 27 de febrero de 1862.
Se le hubiera creído dormido cuando, echado en tierra sobre una tabla, según el uso de los pasionistas, le pudieron contemplar los religiosos antes de proceder a la inhumación en la capilla del convento. Pero, pese a la sencillez de su vida, transcurrida sin contacto con el mundo, entre las paredes de las casas de estudio pasionistas, pronto corrió por todas partes la voz de su admirable santidad. En 1892 se hizo la exhumación de sus restos. Iban llegando de todas partes noticias de milagros obtenidos por su intervención. En 1908 San Pío X procedía a su beatificación, teniendo el consuelo de asistir, anciana ya, una señora que en su juventud le había tratado bastante, hasta el punto de haber entrado en los planes de la familia Possenti el proyecto de una boda entre ambos. Años después, el 13 de mayo de 1926, Benedicto XV le canonizaba.
Muerto a los veinticuatro años de edad, minorista aún, después de seis años de profesión religiosa, todo el mundo mira a San Gabriel de la Dolorosa como modelo y protector de la juventud de los seminarios, noviciados y casas religiosas de estudio. Y como modelo también de admirable y sentida devoción a la Santísima Virgen María.
martes, 26 de febrero de 2019
Lecturas
Hijo, si te acerques a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor y prepárate para la prueba.
Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad.
Pégate a él y no te separes para que al final seas enaltecido.
Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación.
Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación.
Confía en Dios y él te ayudará, endereza tus caminos y espera en él.
Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis.
Los que teméis al Señor, confiad en él, y no sé retrasará vuestra recompensa. los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia.
Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones. se llenarán de luz.
Fijaos en las generaciones antiguas y ved: ¿Quien confió en el Señor y quedó defraudado?, o ¿quién perseveró en su temor y fue abandonado?, o ¿quién lo invocó y fue desatendido?
Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, protege a aquellos que lo buscan sinceramente.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos.
Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará».
Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?».
Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado».
Palabra del Señor.
San Porfirio
San Porfirio, Arzobispo de Gaza, nació alrededor del año 346 en Tesalónica. Sus padres eran de familia noble y esto permitió a San Porfirio recibir una buena educación.
La familia de Porfirio era originaria de Tesalónica. Volviendo las espaldas al mundo, abandonó a sus amigos y a su país a los veinticinco años. Se dirigió a Egipto, donde se consagró a Dios en un monasterio del desierto de Esquela.
Cinco años más tarde, pasó a Palestina y estableció su morada en una cueva cerca del Río Jordán; pero pasados cinco años, las enfermedades le obligaron a volver a Jerusalén. Ahí visitaba diariamente los Santos Lugares, apoyándose en un bastón, pues estaba sumamente débil. Por aquella época, llegó a Jerusalén un peregrino llamado Marcos (que un día sería el biógrafo de San Porfirio). Marcos, admirado por la devoción con que Porfirio visitaba el sitio de la Resurrección del Señor y otras estaciones le ofreció compañía y apoyo, pues Porfirio casi no podía caminar por tanto dolor que sentía en sus piernas (y sin embargo nunca faltaba a la iglesia a recibir la comunión).
Estaba esperando recibir una herencia de sus padres que no llegaba y que de hecho ya había tardado. La quería para ayudar a los pobres por lo que Marcos se ofreció a partir por ella y se fue con rumbo a Tesalónica para regresar tres meses después, cargado de dinero y objetos de gran valor.
Marcos apenas pudo reconocer a Porfirio, porque, entretanto, se había mejorado prodigiosamente. Su rostro, antes pálido estaba ahora fresco y rosado. Al ver el asombro de su amigo, Porfirio le dijo: “No te sorprendas de verme en perfecto estado de salud, pero admira en cambio la inefable bondad de Cristo, quien cura las enfermedades que los hombres no pueden aliviar.” Marcos le preguntó cómo se había efectuado la curación, a lo que Porfirio replicó: “Hace cuarenta días, en un momento de grandes dolores, me desmayé al subir al Calvario. Me parecía ver al Señor, crucificado junto al buen ladrón. Entonces dije a Jesucristo: “Señor, acuérdate de mi cuando vengas en tu Reino. En respuesta, el Señor ordenó al buen ladrón que viniese en mi ayuda. El buen ladrón me ayudó a levantarme y me ordenó ir a Cristo. Yo corrí hacia Él, y el Señor descendió de la cruz y me dijo: “Encárgate de cuidar mi cruz”. “Obedeciendo a sus órdenes, a lo que me parece, me eché la cruz sobre los hombros y la transporté algo más lejos. Poco después me desperté; el dolor había desaparecido, y desde entonces no he vuelto a sufrir de ninguna de mis antiguas enfermedades”.
Porfirio continuó su vida de trabajo y penitencia hasta los cuarenta años de edad. Entonces el obispo de Jerusalén lo ordenó sacerdote y confió a su cuidado la reliquia de la cruz. Años más tarde, fue relevado del cargo y nombrado obispo de Gaza. El siervo de Dios sufrió mucho al verse elevado a una dignidad a la que no se sentía llamado. Los ciudadanos de Gaza le consolaron y le pidieron su apoyo para poder formar una ciudad digna, pues Gaza era una ciudad llena de idólatras paganos.
En Gaza, sólo habían tres iglesias cristianas, y muchos templos paganos e ídolos. Durante este tiempo había habido una larga temporada sin lluvia causando una grave sequía. Los sacerdotes paganos llevaban ofrendas a sus ídolos, pero los problemas no cesaban. San Porfirio pidió al Señor que lloviera y cumplió una vigilia que duró toda la noche seguida de una procesión a la iglesia de la ciudad. Inmediatamente comenzó a llover.
Al ver este milagro, muchos paganos gritaron: “Cristo es ciertamente el único Dios verdadero!” Como resultado de esto, 127 hombres, treinta y cinco mujeres y catorce niños se unieron a la Iglesia por el Santo Bautismo, y otros 110 hombres poco después de esto.
El trabajo básico de San Porfirio fue terminar con la idolatría y en sustitución de los lugares paganos construir iglesias para los cristianos.
Durante su vida distribuyó grandes limosnas a los pobres, cosa en la que se mostraba siempre muy generoso.
Porfirio se presentó a la emperatriz Eudoxia, que estaba esperando un hijo en ese momento y le dijo: “El Señor te enviará un hijo, que reinará durante su vida”. Eudoxia deseaba un hijo pues solo tenía hijas. A través de la oración de los santos nació un heredero para la familia imperial. Como resultado de esto, el emperador emitió un edicto en el año 401 en el que ordenó la destrucción de templos paganos en Gaza y la restauración de los privilegios a los cristianos. Por otra parte, el emperador le dio dinero al santo para la construcción de una nueva iglesia.
El santo obispo pasó el resto de su vida en el celoso cumplimiento de sus deberes pastorales y, a su muerte, la idolatría había desaparecido casi completamente de la ciudad.
La familia de Porfirio era originaria de Tesalónica. Volviendo las espaldas al mundo, abandonó a sus amigos y a su país a los veinticinco años. Se dirigió a Egipto, donde se consagró a Dios en un monasterio del desierto de Esquela.
Cinco años más tarde, pasó a Palestina y estableció su morada en una cueva cerca del Río Jordán; pero pasados cinco años, las enfermedades le obligaron a volver a Jerusalén. Ahí visitaba diariamente los Santos Lugares, apoyándose en un bastón, pues estaba sumamente débil. Por aquella época, llegó a Jerusalén un peregrino llamado Marcos (que un día sería el biógrafo de San Porfirio). Marcos, admirado por la devoción con que Porfirio visitaba el sitio de la Resurrección del Señor y otras estaciones le ofreció compañía y apoyo, pues Porfirio casi no podía caminar por tanto dolor que sentía en sus piernas (y sin embargo nunca faltaba a la iglesia a recibir la comunión).
Estaba esperando recibir una herencia de sus padres que no llegaba y que de hecho ya había tardado. La quería para ayudar a los pobres por lo que Marcos se ofreció a partir por ella y se fue con rumbo a Tesalónica para regresar tres meses después, cargado de dinero y objetos de gran valor.
Marcos apenas pudo reconocer a Porfirio, porque, entretanto, se había mejorado prodigiosamente. Su rostro, antes pálido estaba ahora fresco y rosado. Al ver el asombro de su amigo, Porfirio le dijo: “No te sorprendas de verme en perfecto estado de salud, pero admira en cambio la inefable bondad de Cristo, quien cura las enfermedades que los hombres no pueden aliviar.” Marcos le preguntó cómo se había efectuado la curación, a lo que Porfirio replicó: “Hace cuarenta días, en un momento de grandes dolores, me desmayé al subir al Calvario. Me parecía ver al Señor, crucificado junto al buen ladrón. Entonces dije a Jesucristo: “Señor, acuérdate de mi cuando vengas en tu Reino. En respuesta, el Señor ordenó al buen ladrón que viniese en mi ayuda. El buen ladrón me ayudó a levantarme y me ordenó ir a Cristo. Yo corrí hacia Él, y el Señor descendió de la cruz y me dijo: “Encárgate de cuidar mi cruz”. “Obedeciendo a sus órdenes, a lo que me parece, me eché la cruz sobre los hombros y la transporté algo más lejos. Poco después me desperté; el dolor había desaparecido, y desde entonces no he vuelto a sufrir de ninguna de mis antiguas enfermedades”.
Porfirio continuó su vida de trabajo y penitencia hasta los cuarenta años de edad. Entonces el obispo de Jerusalén lo ordenó sacerdote y confió a su cuidado la reliquia de la cruz. Años más tarde, fue relevado del cargo y nombrado obispo de Gaza. El siervo de Dios sufrió mucho al verse elevado a una dignidad a la que no se sentía llamado. Los ciudadanos de Gaza le consolaron y le pidieron su apoyo para poder formar una ciudad digna, pues Gaza era una ciudad llena de idólatras paganos.
En Gaza, sólo habían tres iglesias cristianas, y muchos templos paganos e ídolos. Durante este tiempo había habido una larga temporada sin lluvia causando una grave sequía. Los sacerdotes paganos llevaban ofrendas a sus ídolos, pero los problemas no cesaban. San Porfirio pidió al Señor que lloviera y cumplió una vigilia que duró toda la noche seguida de una procesión a la iglesia de la ciudad. Inmediatamente comenzó a llover.
Al ver este milagro, muchos paganos gritaron: “Cristo es ciertamente el único Dios verdadero!” Como resultado de esto, 127 hombres, treinta y cinco mujeres y catorce niños se unieron a la Iglesia por el Santo Bautismo, y otros 110 hombres poco después de esto.
El trabajo básico de San Porfirio fue terminar con la idolatría y en sustitución de los lugares paganos construir iglesias para los cristianos.
Durante su vida distribuyó grandes limosnas a los pobres, cosa en la que se mostraba siempre muy generoso.
Porfirio se presentó a la emperatriz Eudoxia, que estaba esperando un hijo en ese momento y le dijo: “El Señor te enviará un hijo, que reinará durante su vida”. Eudoxia deseaba un hijo pues solo tenía hijas. A través de la oración de los santos nació un heredero para la familia imperial. Como resultado de esto, el emperador emitió un edicto en el año 401 en el que ordenó la destrucción de templos paganos en Gaza y la restauración de los privilegios a los cristianos. Por otra parte, el emperador le dio dinero al santo para la construcción de una nueva iglesia.
El santo obispo pasó el resto de su vida en el celoso cumplimiento de sus deberes pastorales y, a su muerte, la idolatría había desaparecido casi completamente de la ciudad.
lunes, 25 de febrero de 2019
Lecturas
Toda sabiduría viene del Señor y está con él eternamente.
La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará?
La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios, que es anterior a todo.
Antes que todo fue creada la sabiduría, y la inteligencia prudente desde la eternidad.
La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas y sus canales son mandamientos eternos La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? y sus recursos, ¿quién la conoció?
La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelad? y su mucha experiencia, ¿quién la conocía?
Uno solo es sabio, temible en extremo: el que está sentado en su trono.
El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras.
Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman.
En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas discutiendo con ellos.
Al ver a Jesús, la gente se sorprendió, y corrió a saludarlo.
Él les preguntó: « ¿De qué discutís?».
Uno de la gente le contestó: «Maestro, te he traído a mi hijo; tiene un espíritu que no le deja hablar y, cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen, no han sido capaces».
Él, tomando la palabra, les dice: « ¡Generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo».
Se lo llevaron.
El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño; este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos.
Jesús preguntó al padre: « ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?».
Contestó él: «Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua, para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos».
Jesús replicó: « ¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe».
Entonces el padre del muchacho gritó: «Creo, pero ayuda a mi falta de fe».
Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: sal de él y no vuelvas a entrar en él».
Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió.
El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto.
Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie.
Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: « ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros?».
Él les respondió: «Esta especie solo puede salir con oración».
Palabra del Señor.
San Valerio de Astorga
Al llegar a la puerta, el joven se detuvo para recoger sus pensamientos e hilvanar sus palabras. Después, más sereno, tiró de una cuerda que colgaba al exterior, haciendo sonar la campanilla. Al abrirse la puerta, apareció una cara que sonreía con aquella sonrisa vaga que tenía para todos los que llegaban al monasterio. Muy amablemente, dio la bienvenida al desconocido, y, sin preguntarle siquiera su nombre, le guió hasta una pequeña sala, donde había una estera, una linterna, una cama y nada más.
La regla de aquella casa decía: «A los Hermanos peregrinos hay que obsequiarles con suma reverencia de caridad y de servidumbre; al caer la tarde se les lavará los pies, y si llegan muy cansados, se les ungirá con aceite.» Todos estos oficios de la hospitalidad monacal recibiólos el recién venido en el momento de su llegada: después tuvo tiempo todavía para darse cuenta de aquella tierra que le acogía con tal amabilidad. Se hallaba en un valle estrecho y profundo; Doninado por un monte alto y escarpado. Había en él amenidad y silencio, graciosas colinas y un arroyo claro y juguetón. Junto al arroyo, rodeado de urces y castaños, y defendido de los vientos por la montaña, el monasterio; una cerca de adobes, alta y segura, y en el interior, las casas de los novicios, de los huéspedes y de los monjes, con otros edificios que servían de talleres, rodeando a la basílica, de fábrica más elegante y suntuosa. Parecía un pueblo. Todo estaba nuevo todavía, como levantado unos dos o tres lustros antes.
Al día siguiente, el joven compareció delante de la comunidad. Cien rostros demacrados y afilados le observaban a la vez, pero apenas se dio cuenta de ello, atento únicamente a satisfacer las preguntas que, según la regla, debían hacerle.
—¿Cuál es vuestro nombre?—interrogó el abad, que tenía en su diestra un báculo en forma de muleta.
—Valerio—dijo él con decisión.
—¿Libre o siervo?
—Libre y de condición ingenua.
—¿Y qué es lo que os mueve a venir aquí?—siguió preguntando el hombre del báculo—. ¿Venís espontáneamente, o impelido tal vez por alguna violencia o por las necesidades de la vida?
—Vengo—respondió el postulante—encendido en la llama del deseo de la santa Religión. Hasta ahora he vivido ocupado en las delicias del mundo, sediento de ganancias terrenas, atento a buscar conocimientos inútiles, sumergido en las tinieblas profundas del siglo; pero, tocado súbitamente de la divina gracia, quiero llegar a la luz de la verdad por el camino de la penitencia.
El abad recibió este arranque de elocuencia con una sonrisa, y después hizo su última pregunta:
—¿Venís de muy lejos?
—Soy un pecador indignísimo de esta provincia de Astorga.
Terminado el interrogatorio, un anciano cogió del brazo al postulante y le sacó fuera de la sala. Al poco rato, otro monje le anunció que estaba admitido a hacer la prueba del noviciado, y le llevó a la casa donde vivían los novicios. De esta manera quedó agregado provisionalmente a la comunidad. Era esto a mediados del siglo VII, en aquella España visigoda ávida de grandezas y atormentada de incertidumbres. Las almas sienten el hastío del vivir y buscan un refugio en la soledad. Esta ráfaga mística es la que se había apoderado de aquel joven que acabamos de ver en presencia de los monjes de Compluto; pero la ráfaga es en él un torbellino. Su odio al siglo tiene caracteres de verdadera furia; su entusiasmo por el desierto raya en el delirio. Es un mancebo de veinte años, fuerte de músculos, pero más de voluntad, duro, emprendedor, ardiente, arrebatado; es especialmente un batallador; un pequeño San Jerónimo, pero con la diferencia de que en su accidentado camino no brillará nunca la figura de alguna mujer. De su vida anterior no sabemos más que lo que él nos ha dicho: ha sido del mundo en los placeres, en los negocios y en el afán de las vanas disciplinas. Esto parece indicar que es un letrado; sabe leer y escribir y acaso ha estudiado gramática y retórica. Su cambio repentino es para nosotros un misterio; sabemos una cosa: que su afán de verdad quiere ahora saciarlo en la meditación del claustro.
El nuevo novicio se va dando cuenta de todo esto. Como todo el que acaba de convertirse, es un intransigente, un puritano, que quiere medirlo todo conforme al ideal que le ha Doninado, un ideal irrealizable tratándose de una comunidad numerosa. Sus sueños imposibles reciben cada día un nuevo golpe; es fogoso y espontáneo, y no puede ocultar sus impresiones. Tal vez su lengua le traiciona. Según la ley del monasterio, el novicio debe vivir en habitaciones separadas, encargado, bajo la vigilancia de un senior, de servir a los huéspedes, de hacer las camas de los peregrinos, de traerles agua caliente para los pies, de barrer, fregar y llevar leña a la cocina. Pero Valerio, hombre de cierta cultura, tiene facultad para frecuentar el escritorio. En él hay un monje, con el cual ha intimado más que con ningún otro. «Había allí—nos dice él mismo—un Hermano llamado Máximo, «escritor de libros», meditador de la salmodia, muy prudente y remirado en todas sus acciones, al cual llegué a unirme con un gran amor de caridad.» Este copista fue, sin duda, el que enseñó los salmos al nuevo novicio, y un largo trato con él hubiera podido dar a su ser algo más de ponderación y equilibrio.
Era el pensamiento del Cielo y del infierno lo que le había traído a Compluto, y le hería en la llaga más viva de su alma, abierta por el fuego de una consideración tenaz. Esta es la idea madre de su vida. Su libro De la vana sabiduría del siglo, en que se puede ver un análisis psicológico de su vocación, está inspirado por este pensamiento capital. El celo de los Apóstoles, el heroísmo de los mártires, la penitencia de los anacoretas, tienen su explicación en la meditación constante de esos dos caminos que se le presentan al hombre en su vida. La suprema sabiduría es despreciar como estiércol las delectaciones del mundo, para humillar el cuerpo y quebrantar el corazón en el desprecio de toda maldad. Este es también el anhelo que a él, le arrebata con tal frenesí, que a veces debe causar miedo a sus superiores. Se olvida de que la discreción es una virtud, desprecia la prudencia humana; y acaso baste esto para explicarnos lo que le sucederá en Compluto y luego en otras circunstancias de su vida.
Lo de Compluto cuéntalo él mismo con estas palabras: «Oprimido por las olas del mar del mundo, y juguete del furioso vendaval levantado por el enemigo, no pude llegar al puerto que tanto deseaba.» Tal vez el puerto era demasiado estrecho para él; necesitaba luchar en alta mar. No era él hombre para mirar atrás. Si fracasaba en la vida cenobítica, en el Bierzo conocía muchas cuevas, muchos montes, muelles lugares solitarios, donde luchar sólo consigo mismo. Dejó, pues, la compañía de los monjes, y, «llevado por el deseo de vivir religiosamente», caminó algunas leguas en dirección al Oriente, y un poco antes de llegar a Astorga vio un peñasco alto y desnudo. Nada más estéril que aquella roca; sin una encina, sin un arbusto, sin hierba menuda que alegrase la vista, abierta a todos los vientos, azotada por las lluvias invernales y vestida de nieve gran parte del año. He aquí un teatro a propósito para heroísmos ascéticos. «Aquella dureza—dice Valerio—parecía imitar la dureza de mi corazón.» Además, en aquellas alturas existían las ruinas de un templo pagano, que los cristianos de la tierra acababan de destruir, consagrando el monte al culto del verdadero Dios. Un nuevo aliciente para el joven impresionable. Decidido a luchar con los demonios, hizo su morada en aquel lugar que durante tantos siglos les había pertenecido. Durante años resistió los rigores de la intemperie, las noches heladas, los ardores del verano, la carencia de todo medio de vida, y, lo que fue más terrible, la lucha con su imaginación ardiente y con su temperamento apasionado.
Fue una lucha terrible, una larga agonía, como él la llama, a la cual siguió un nuevo choque con los hombres. Descubierto por los habitantes de la comarca, entra de nuevo en comunicación con sus semejantes. Gentes piadosas llegan a visitarle, le consultan acerca de su vida, le cuentan sus inquietudes espirituales, le traen numerosos regalos. Se ha convertido en un Padre del yermo, pero empieza a sentir la añoranza de la soledad primera. Además, había ido buscando la pobreza, y vivía en la abundancia. Los mismos pobres llegan a su retiro, y él les da pan, trigo, frutas. En cierta ocasión hace una limosna algo ostentosamente, y al llegar la noche tiene un sueño en el cual le parece que unos ángeles le tunden los huesos, como en otro tiempo a San Jerónimo por leer a Cicerón. Siempre impetuoso, al día siguiente quema las existencias que había en su ermita, y se marcha lejos de allí, internándose en las soledades del Bierzo. Silio Itálico había hablado del avaro astur. Lucano le motejaba de pálido escrutador del oro, y Valerio quiere borrar esa mala fama de sus compatriotas. Para su grande alma, las cosas de este mundo no tienen valor ninguno. «Porque la vida presente—nos dice él mismo—es vanidad breve y fugitiva nuestra posada en esta tierra, y sus riquezas se deshacen como telas de araña.»
En su nuevo refugio, el anacoreta reza, medita, lee, copia misales para las iglesias, lucha con el demonio y escribe dos libros, a los cuales ha puesto por título: De la ley del Señor y De los triunfos de las santos. Pronto le descubren otra vez, y vuelve a verse rodeado de piadosos visitantes. Comprende que puede hacerles algún servicio, y decide convertirse en maestro de escuela. De los alrededores empiezan a acudir jóvenes deseosos de aprender, y junto a la choza del maestro se levantan las de los discípulos. Valerio les enseña a leer, a escribir, a contar y les hace aprenderse de memoria los salmos. Su austeridad se ilumina con el encanto de la gracia juvenil. Esto, en el tiempo bueno. Al llegar las nieves del invierno, vuelve a quedarse solo.
Al mismo tiempo sigue luchando con los espíritus y con los hombres. Dondequiera que va, encuentra enemigos. Hombres como él no entienden las suavidades de la diplomacia. Es un censor austero, que se irrita al ver por los suelos el ideal soñado. Él sufre con paciencia, pero se venga en sus perseguidores escribiendo. Su pluma es una espada y un pincel. Hiere y pinta. Se deleita describiendo paisajes del paraíso y del infierno, y cae desgarbada y furiosa sobre los que le odian y persiguen. Uno de ellos, llamado Flaino, «es un hombre lúbrico, bárbaro, presa de todas las liviandades, juguete del enemigo infernal, bestia feroz, que sólo piensa en destruir; corazón inflamado por los fuegos de la envidia, ojo perverso, cegado de las tinieblas del error, alma envenenada en un exterior abominable». Otro de sus perseguidores, sacerdote, se llama Justo. Su retrato es más pintoresco y menos sombrío. «Pequeño y maligno, tiene el color bárbaro de los etíopes; por fuera, como el pez, y por dentro, como el cuervo. Todo lo que le falta de estatura, le sobra de maldad. Todos sus méritos para alcanzar la dignidad sacerdotal consisten en que sabe algunas coplas populares y las canta con gracejo acompañándose con la guitarra. Es un juglar; va de casa en casa sazonando los convites con cantares lascivos; canta, toca y baila. Hay que verle agitando los brazos, moviendo vertiginosamente los pies, saltando trémulo y nervioso al compás de su cantilena y eructando la peste diabólica de su lujuria, hasta que, agotado o vencido por el vino, da en un rincón con la masa de su cuerpo innoble.»
Parece como si al escribir estas cosas Valerio sintiese todavía sus carnes magulladas por los golpes. Porque sus perseguidores no se contentaban con injuriarle y calumniarle; sino que le vejaban de mil maneras, le sorprendían «ladrando como perros» cuando estaba tomando su frugal alimento, le tiraban de la barba y de los cabellos, le acometían, le robaban sus libros y excitaban a los malhechores para que se llegasen a su cabaña y le quitasen la vida.
Habían pasado veinte años de vida solitaria. El anacoreta no era viejo, pero estaba extenuado y deshecho. Necesitaba un lugar de descanso, y creyó encontrarle en las montañas que rodean a Ponferrada. Allí, bajo una roca gigantesca, se alzaba el monasterio de San Pedro de Montes, y a pocos pasos de él, una pequeña ermita, que fue la nueva residencia del solitario. Allí su vida se deslizaba meditando, leyendo y componiendo sus libros. Las vidas de los Padres del yermo le entusiasmaban, y de ellas hizo una voluminosa compilación, aumentada con varias noticias de Padres españoles, que fue muy leída en España durante la Edad Media. Los jóvenes seguían buscando su enseñanza; las gentes del contorno venían pidiéndole un consejo, y los ascetas llegaban a la ventana de su celda para contarle sus revelaciones.
Por primera vez, la pluma de Valerio cambiaba el rudo golpe por la fina ironía. Se había hecho viejo. Cuarenta años de luchas y penitencias habían debilitado su cuerpo y suavizado algo su alma. Tal vez miraba las cosas humanas con más condescendencia. Los hombres, por su parte, acaban por reconocer el prestigio de su virtud; un clarísimo de la tierra le visita y le favorece; los obispos se interesan por él; su fama llega hasta Toledo, y el rey le prodiga su protección; los monjes mismos confiesan su culpa y se someten a su disciplina. La paz, el arte y la poesía iluminan su vejez; amplía el monasterio, levanta un pórtico y junto a su ermita planta un jardín, que parece recordarle aquel paraíso que le describía el copista de Compluto al principio de su conversión. Allí encuentra todas las ventajas para el ocio contemplativo: el claustro de los montes altísimos, apartamiento del mundo, frondosidad y alegría, murmullo de aguas y cantos de aves.
En este ambiente escribe Valerio su biografía, el primer libro de este género que nos ofrece la literatura en España, relato confuso y tumultuoso, pero lleno de vida y calor, de su tenaz resistencia frente a la enemiga de los hombres y los demonios; libro bárbaro, singular y atractivo, cuyas frases parecen hechas con el hierro de aquellas montes cuyo estilo es duro e ingrato como aquella roca «dura como su corazón», en que empezó su vida eremítica. Lo mismo en ascética que en literatura, Valerio fue autodidacto. Una formación esmerada hubiera cepillado y limado su rica naturaleza y despojado su lenguaje de asperezas y sarcasmos. Con un buen maestro de retórica, su estilo, rico, brillante, pintoresco y alborotado, hubiera adquirido un poco de gracia y, sobre todo, más ponderación, ya que en su tiempo no era posible aspirar a la elegancia clásica A veces intenta hacer versos, versos horrorosos y casi ininteligibles: y, en cambio, cuando escribe en prosa, saltan, sin querer, de su pluma ritmos de hexámetros, reminiscencias de Virgilio y San Eugenio.
Vive en los últimos días de aquel siglo VII, que había empezado entre aplausos y luminarias y terminaba entre espasmos y angustias. La tempestad ruge al otro lado del Estrecho: ha muerto San Julián, el último de los Padres toledanos; se han apagado las luces de las escuelas de Sevilla. Toledo y Zaragoza. Pero en medio de la oscuridad, resistiendo a todas las furias del vendaval, queda aún en las montañas leonesas esta luz solitaria, último destello del renacimiento isidoriano.
La regla de aquella casa decía: «A los Hermanos peregrinos hay que obsequiarles con suma reverencia de caridad y de servidumbre; al caer la tarde se les lavará los pies, y si llegan muy cansados, se les ungirá con aceite.» Todos estos oficios de la hospitalidad monacal recibiólos el recién venido en el momento de su llegada: después tuvo tiempo todavía para darse cuenta de aquella tierra que le acogía con tal amabilidad. Se hallaba en un valle estrecho y profundo; Doninado por un monte alto y escarpado. Había en él amenidad y silencio, graciosas colinas y un arroyo claro y juguetón. Junto al arroyo, rodeado de urces y castaños, y defendido de los vientos por la montaña, el monasterio; una cerca de adobes, alta y segura, y en el interior, las casas de los novicios, de los huéspedes y de los monjes, con otros edificios que servían de talleres, rodeando a la basílica, de fábrica más elegante y suntuosa. Parecía un pueblo. Todo estaba nuevo todavía, como levantado unos dos o tres lustros antes.
Al día siguiente, el joven compareció delante de la comunidad. Cien rostros demacrados y afilados le observaban a la vez, pero apenas se dio cuenta de ello, atento únicamente a satisfacer las preguntas que, según la regla, debían hacerle.
—¿Cuál es vuestro nombre?—interrogó el abad, que tenía en su diestra un báculo en forma de muleta.
—Valerio—dijo él con decisión.
—¿Libre o siervo?
—Libre y de condición ingenua.
—¿Y qué es lo que os mueve a venir aquí?—siguió preguntando el hombre del báculo—. ¿Venís espontáneamente, o impelido tal vez por alguna violencia o por las necesidades de la vida?
—Vengo—respondió el postulante—encendido en la llama del deseo de la santa Religión. Hasta ahora he vivido ocupado en las delicias del mundo, sediento de ganancias terrenas, atento a buscar conocimientos inútiles, sumergido en las tinieblas profundas del siglo; pero, tocado súbitamente de la divina gracia, quiero llegar a la luz de la verdad por el camino de la penitencia.
El abad recibió este arranque de elocuencia con una sonrisa, y después hizo su última pregunta:
—¿Venís de muy lejos?
—Soy un pecador indignísimo de esta provincia de Astorga.
Terminado el interrogatorio, un anciano cogió del brazo al postulante y le sacó fuera de la sala. Al poco rato, otro monje le anunció que estaba admitido a hacer la prueba del noviciado, y le llevó a la casa donde vivían los novicios. De esta manera quedó agregado provisionalmente a la comunidad. Era esto a mediados del siglo VII, en aquella España visigoda ávida de grandezas y atormentada de incertidumbres. Las almas sienten el hastío del vivir y buscan un refugio en la soledad. Esta ráfaga mística es la que se había apoderado de aquel joven que acabamos de ver en presencia de los monjes de Compluto; pero la ráfaga es en él un torbellino. Su odio al siglo tiene caracteres de verdadera furia; su entusiasmo por el desierto raya en el delirio. Es un mancebo de veinte años, fuerte de músculos, pero más de voluntad, duro, emprendedor, ardiente, arrebatado; es especialmente un batallador; un pequeño San Jerónimo, pero con la diferencia de que en su accidentado camino no brillará nunca la figura de alguna mujer. De su vida anterior no sabemos más que lo que él nos ha dicho: ha sido del mundo en los placeres, en los negocios y en el afán de las vanas disciplinas. Esto parece indicar que es un letrado; sabe leer y escribir y acaso ha estudiado gramática y retórica. Su cambio repentino es para nosotros un misterio; sabemos una cosa: que su afán de verdad quiere ahora saciarlo en la meditación del claustro.
El nuevo novicio se va dando cuenta de todo esto. Como todo el que acaba de convertirse, es un intransigente, un puritano, que quiere medirlo todo conforme al ideal que le ha Doninado, un ideal irrealizable tratándose de una comunidad numerosa. Sus sueños imposibles reciben cada día un nuevo golpe; es fogoso y espontáneo, y no puede ocultar sus impresiones. Tal vez su lengua le traiciona. Según la ley del monasterio, el novicio debe vivir en habitaciones separadas, encargado, bajo la vigilancia de un senior, de servir a los huéspedes, de hacer las camas de los peregrinos, de traerles agua caliente para los pies, de barrer, fregar y llevar leña a la cocina. Pero Valerio, hombre de cierta cultura, tiene facultad para frecuentar el escritorio. En él hay un monje, con el cual ha intimado más que con ningún otro. «Había allí—nos dice él mismo—un Hermano llamado Máximo, «escritor de libros», meditador de la salmodia, muy prudente y remirado en todas sus acciones, al cual llegué a unirme con un gran amor de caridad.» Este copista fue, sin duda, el que enseñó los salmos al nuevo novicio, y un largo trato con él hubiera podido dar a su ser algo más de ponderación y equilibrio.
Era el pensamiento del Cielo y del infierno lo que le había traído a Compluto, y le hería en la llaga más viva de su alma, abierta por el fuego de una consideración tenaz. Esta es la idea madre de su vida. Su libro De la vana sabiduría del siglo, en que se puede ver un análisis psicológico de su vocación, está inspirado por este pensamiento capital. El celo de los Apóstoles, el heroísmo de los mártires, la penitencia de los anacoretas, tienen su explicación en la meditación constante de esos dos caminos que se le presentan al hombre en su vida. La suprema sabiduría es despreciar como estiércol las delectaciones del mundo, para humillar el cuerpo y quebrantar el corazón en el desprecio de toda maldad. Este es también el anhelo que a él, le arrebata con tal frenesí, que a veces debe causar miedo a sus superiores. Se olvida de que la discreción es una virtud, desprecia la prudencia humana; y acaso baste esto para explicarnos lo que le sucederá en Compluto y luego en otras circunstancias de su vida.
Lo de Compluto cuéntalo él mismo con estas palabras: «Oprimido por las olas del mar del mundo, y juguete del furioso vendaval levantado por el enemigo, no pude llegar al puerto que tanto deseaba.» Tal vez el puerto era demasiado estrecho para él; necesitaba luchar en alta mar. No era él hombre para mirar atrás. Si fracasaba en la vida cenobítica, en el Bierzo conocía muchas cuevas, muchos montes, muelles lugares solitarios, donde luchar sólo consigo mismo. Dejó, pues, la compañía de los monjes, y, «llevado por el deseo de vivir religiosamente», caminó algunas leguas en dirección al Oriente, y un poco antes de llegar a Astorga vio un peñasco alto y desnudo. Nada más estéril que aquella roca; sin una encina, sin un arbusto, sin hierba menuda que alegrase la vista, abierta a todos los vientos, azotada por las lluvias invernales y vestida de nieve gran parte del año. He aquí un teatro a propósito para heroísmos ascéticos. «Aquella dureza—dice Valerio—parecía imitar la dureza de mi corazón.» Además, en aquellas alturas existían las ruinas de un templo pagano, que los cristianos de la tierra acababan de destruir, consagrando el monte al culto del verdadero Dios. Un nuevo aliciente para el joven impresionable. Decidido a luchar con los demonios, hizo su morada en aquel lugar que durante tantos siglos les había pertenecido. Durante años resistió los rigores de la intemperie, las noches heladas, los ardores del verano, la carencia de todo medio de vida, y, lo que fue más terrible, la lucha con su imaginación ardiente y con su temperamento apasionado.
Fue una lucha terrible, una larga agonía, como él la llama, a la cual siguió un nuevo choque con los hombres. Descubierto por los habitantes de la comarca, entra de nuevo en comunicación con sus semejantes. Gentes piadosas llegan a visitarle, le consultan acerca de su vida, le cuentan sus inquietudes espirituales, le traen numerosos regalos. Se ha convertido en un Padre del yermo, pero empieza a sentir la añoranza de la soledad primera. Además, había ido buscando la pobreza, y vivía en la abundancia. Los mismos pobres llegan a su retiro, y él les da pan, trigo, frutas. En cierta ocasión hace una limosna algo ostentosamente, y al llegar la noche tiene un sueño en el cual le parece que unos ángeles le tunden los huesos, como en otro tiempo a San Jerónimo por leer a Cicerón. Siempre impetuoso, al día siguiente quema las existencias que había en su ermita, y se marcha lejos de allí, internándose en las soledades del Bierzo. Silio Itálico había hablado del avaro astur. Lucano le motejaba de pálido escrutador del oro, y Valerio quiere borrar esa mala fama de sus compatriotas. Para su grande alma, las cosas de este mundo no tienen valor ninguno. «Porque la vida presente—nos dice él mismo—es vanidad breve y fugitiva nuestra posada en esta tierra, y sus riquezas se deshacen como telas de araña.»
En su nuevo refugio, el anacoreta reza, medita, lee, copia misales para las iglesias, lucha con el demonio y escribe dos libros, a los cuales ha puesto por título: De la ley del Señor y De los triunfos de las santos. Pronto le descubren otra vez, y vuelve a verse rodeado de piadosos visitantes. Comprende que puede hacerles algún servicio, y decide convertirse en maestro de escuela. De los alrededores empiezan a acudir jóvenes deseosos de aprender, y junto a la choza del maestro se levantan las de los discípulos. Valerio les enseña a leer, a escribir, a contar y les hace aprenderse de memoria los salmos. Su austeridad se ilumina con el encanto de la gracia juvenil. Esto, en el tiempo bueno. Al llegar las nieves del invierno, vuelve a quedarse solo.
Al mismo tiempo sigue luchando con los espíritus y con los hombres. Dondequiera que va, encuentra enemigos. Hombres como él no entienden las suavidades de la diplomacia. Es un censor austero, que se irrita al ver por los suelos el ideal soñado. Él sufre con paciencia, pero se venga en sus perseguidores escribiendo. Su pluma es una espada y un pincel. Hiere y pinta. Se deleita describiendo paisajes del paraíso y del infierno, y cae desgarbada y furiosa sobre los que le odian y persiguen. Uno de ellos, llamado Flaino, «es un hombre lúbrico, bárbaro, presa de todas las liviandades, juguete del enemigo infernal, bestia feroz, que sólo piensa en destruir; corazón inflamado por los fuegos de la envidia, ojo perverso, cegado de las tinieblas del error, alma envenenada en un exterior abominable». Otro de sus perseguidores, sacerdote, se llama Justo. Su retrato es más pintoresco y menos sombrío. «Pequeño y maligno, tiene el color bárbaro de los etíopes; por fuera, como el pez, y por dentro, como el cuervo. Todo lo que le falta de estatura, le sobra de maldad. Todos sus méritos para alcanzar la dignidad sacerdotal consisten en que sabe algunas coplas populares y las canta con gracejo acompañándose con la guitarra. Es un juglar; va de casa en casa sazonando los convites con cantares lascivos; canta, toca y baila. Hay que verle agitando los brazos, moviendo vertiginosamente los pies, saltando trémulo y nervioso al compás de su cantilena y eructando la peste diabólica de su lujuria, hasta que, agotado o vencido por el vino, da en un rincón con la masa de su cuerpo innoble.»
Parece como si al escribir estas cosas Valerio sintiese todavía sus carnes magulladas por los golpes. Porque sus perseguidores no se contentaban con injuriarle y calumniarle; sino que le vejaban de mil maneras, le sorprendían «ladrando como perros» cuando estaba tomando su frugal alimento, le tiraban de la barba y de los cabellos, le acometían, le robaban sus libros y excitaban a los malhechores para que se llegasen a su cabaña y le quitasen la vida.
Habían pasado veinte años de vida solitaria. El anacoreta no era viejo, pero estaba extenuado y deshecho. Necesitaba un lugar de descanso, y creyó encontrarle en las montañas que rodean a Ponferrada. Allí, bajo una roca gigantesca, se alzaba el monasterio de San Pedro de Montes, y a pocos pasos de él, una pequeña ermita, que fue la nueva residencia del solitario. Allí su vida se deslizaba meditando, leyendo y componiendo sus libros. Las vidas de los Padres del yermo le entusiasmaban, y de ellas hizo una voluminosa compilación, aumentada con varias noticias de Padres españoles, que fue muy leída en España durante la Edad Media. Los jóvenes seguían buscando su enseñanza; las gentes del contorno venían pidiéndole un consejo, y los ascetas llegaban a la ventana de su celda para contarle sus revelaciones.
Por primera vez, la pluma de Valerio cambiaba el rudo golpe por la fina ironía. Se había hecho viejo. Cuarenta años de luchas y penitencias habían debilitado su cuerpo y suavizado algo su alma. Tal vez miraba las cosas humanas con más condescendencia. Los hombres, por su parte, acaban por reconocer el prestigio de su virtud; un clarísimo de la tierra le visita y le favorece; los obispos se interesan por él; su fama llega hasta Toledo, y el rey le prodiga su protección; los monjes mismos confiesan su culpa y se someten a su disciplina. La paz, el arte y la poesía iluminan su vejez; amplía el monasterio, levanta un pórtico y junto a su ermita planta un jardín, que parece recordarle aquel paraíso que le describía el copista de Compluto al principio de su conversión. Allí encuentra todas las ventajas para el ocio contemplativo: el claustro de los montes altísimos, apartamiento del mundo, frondosidad y alegría, murmullo de aguas y cantos de aves.
En este ambiente escribe Valerio su biografía, el primer libro de este género que nos ofrece la literatura en España, relato confuso y tumultuoso, pero lleno de vida y calor, de su tenaz resistencia frente a la enemiga de los hombres y los demonios; libro bárbaro, singular y atractivo, cuyas frases parecen hechas con el hierro de aquellas montes cuyo estilo es duro e ingrato como aquella roca «dura como su corazón», en que empezó su vida eremítica. Lo mismo en ascética que en literatura, Valerio fue autodidacto. Una formación esmerada hubiera cepillado y limado su rica naturaleza y despojado su lenguaje de asperezas y sarcasmos. Con un buen maestro de retórica, su estilo, rico, brillante, pintoresco y alborotado, hubiera adquirido un poco de gracia y, sobre todo, más ponderación, ya que en su tiempo no era posible aspirar a la elegancia clásica A veces intenta hacer versos, versos horrorosos y casi ininteligibles: y, en cambio, cuando escribe en prosa, saltan, sin querer, de su pluma ritmos de hexámetros, reminiscencias de Virgilio y San Eugenio.
Vive en los últimos días de aquel siglo VII, que había empezado entre aplausos y luminarias y terminaba entre espasmos y angustias. La tempestad ruge al otro lado del Estrecho: ha muerto San Julián, el último de los Padres toledanos; se han apagado las luces de las escuelas de Sevilla. Toledo y Zaragoza. Pero en medio de la oscuridad, resistiendo a todas las furias del vendaval, queda aún en las montañas leonesas esta luz solitaria, último destello del renacimiento isidoriano.
domingo, 24 de febrero de 2019
Lecturas
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando tres mil hombres escogidos de Israel, para buscar a David allí.
David y Abisay llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él.
Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir».
David respondió: «No acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune?».
David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo.
David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servidores. Y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor».
Hermanos:
El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, en espíritu vivificante.
Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual.
El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el segundo hombre es del cielo.
Como el hombre terrenal, así son los de la tierra; como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«A vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo.
Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos.
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midiereis se os medirá a vosotros».
Palabra del Señor.
San Pretextato
Pacíficamente alimentaba su rebaño. Era bueno, sencillo, afable en su trato y dotado de un profundo sentimiento de justicia. Tal vez, algo débil. Nada parecía presagiar que su vida había de ser una de las más trágicas en la historia de los francos. Pero un día llegó a Rouen, donde Prerextato, presidía dignamente, un hijo de Chilperico, rey de Neustria, que se llamaba Meroveo. Meroveo se echó a las plantas del obispo rogando que le casase con la viuda de su tío Sigeberto, la bella Brunequilda, reina de Austrasia. Y como el obispo no podía negar nada al príncipe, porque era su ahijado y le amaba entrañablemente, presidió aquel casamiento, tal vez sin darse cuenca de que obraba contra los cánones. Esta flaqueza fue el origen de todas sus desgracias. La culpa la tuvo su buen corazón. Desde el día en que tuvo en las fuentes bautismales al desgraciado príncipe, había concebido por él uno de esos afectos abnegados, absolutos, irreflexivos, de que sólo una madre parece capaz.
Vino después el destierro de Meroveo, expulsado por su padre, odiado a muerte por su madrastra, la terrible Eredegunda. En tocio el reino de Neustria sólo un hombre tenía el valor de proclamarse su amigo: el obispo Pretéxtalo. Como no se preocupaba de disimular su afecto, no tardó el rey en hallarse al tanto de todo, estallando en una de esas cóleras mezcladas de temor, durante las cuales se abandonaba por completo a Fredegunda, que era su ángel malo. Esta mujer alimentaba contra el obispo un odio profundo, uno de esos odios que en ella no acababan sino con la vida del que había tenido la desgracia de excitarlos. No le fue difícil persuadir al rey de que debía acusar al obispo su enemigo, ante un concilio de obispos, como culpable de lesa majestad.
Detenido en su casa, el obispo fue conducido a la residencia real, y en un interrogatorio se puso de manifiesto que tenía en su poder algunos objetos preciosos, que Brunequilda le había entregado al salir de Rouen: dos cajas de telas y alhajas, evaluadas en tres mil sueldos, y un saco de monedas de oro, que valdría dos mil. Gozoso con este descubrimiento, Chilperico se apresuró a confiscar el saco y las cajas. Los obispos, llamados con urgencia, empezaban a reunirse en París. Tras ellos llegó el rey, acompañado de una muchedumbre de guerreros, cuya misión era coaccionar las deliberaciones de los Padres.
Cuando quedó abierta la asamblea y se introdujo al reo, el rey, en lugar de dirigirse a los jueces, dio algunos pasos hacia su adversario, y le apostrofó diciendo: «Obispo, ¿cómo se te ocurrió casar a mi enemigo Meroveo, que nunca debió ser más que mi hijo, con la viuda de su tío? Esto es un crimen; pero aún tienes otro mayor: has conspirado contra mí, has repartido dádivas para hacerme asesinar, has seducido al pueblo con dinero.» Estas palabras, oídas por los leudes francos que estaban en el pórtico de la iglesia donde se habían reunido los obispos, provocaron un murmullo de indignación. Los miembros del concilio, alarmados por el tumulto, dejaron sus asientos, y fue necesario que el mismo rey se presentase a calmar los ánimos de sus gentes. Habló luego en su defensa el obispo de Rouen, pidiendo perdón de haber infringido las leyes canónicas, pero negando rotundamente las imputaciones de conspiración y de traición. A una señal del rey, comparecieron algunos hombres de origen franco, trayendo objetos de valor, que pusieron ante el reo, y diciendo: «¿Reconoces esto? Es lo que nos diste para que prometiésemos fidelidad a Meroveo.» El obispo replicó serenamente: «Es cierto; os hice presentes, pero no fue para expulsar al soberano de su reino. Cuando veníais a ofrecerme un hermoso caballo, ¿no era razón que yo devolviese dádiva por dádiva?»
Nada pudo probarse acerca del punto esencial de la conspiración, y así el rey, descontento de esta primera tentativa, dejó la iglesia para volver a su alojamiento. Al poco rato entró el arcediano de la catedral de París, y dirigiéndose a los obispos, que departían familiarmente, les dijo: «Escuchadme, sacerdotes del Señor: esta ocasión es grande para vosotros. O vais a honraros con el prestigio de una buena fama, o vais a perder en la opinión de todo el mundo el título de ministros de Dios. Mostraos firmes, y no dejéis perecer al hermano inocente.» No se hizo caso de esta advertencia. La mayor parte de aquellos obispos eran míseros lacayos del rey. Sólo uno se mostró digno: fue Gregorio de Tours; el historiador, a quien su actitud trajo toda suerte de molestias.
A los pocos días celebróse otra sesión. Chilperico acudió con puntualidad, y sin más preámbulo leyó esta disposición del Derecho eclesiástico: «El obispo convicto de robo debe ser depuesto.» Admirados los prelados de tal comienzo, preguntaron quién era el obispo a quien se imputaba ese crimen: «Él—contestó Chilperico, volviéndose hacia Pretéxtalo—. ¿No habéis visto lo que nos ha robado?» Y sin decir de dónde procedían, señaló las dos cajas de telas y el saco de dinero. Sin perder su mansedumbre ante tan ultrajante acusación, Pretéxtalo dijo a su adversario: «Creo recordaréis que después de haber dejado Brunequilda la ciudad de Rouen, fui a veros y os dije que en mi casa guardaba en depósito los efectos de aquella reina. Me he desembarazado de una parte de ellos, según vuestras indicaciones; pero aún no he tenido ocasión de hacer otro tanto con lo demás.» Dando otro giro a la acusación, y dejando el papel de querellante por el de fiscal, replicó el rey: «Si eras depositario, ¿por qué has abierto una de las cajas y sacado una franja de túnica tejida con hilo de oro para repartirla entre tus partidarios?» El acusado repuso, siempre ecuánime: «Te he dicho ya una vez que esos hombres me habían hecho presentes. No teniendo nada mío con que pagarles, lo cogí de ahí, sin creer obrar mal. Miraba como mis propios bienes lo que pertenecía a mi hijo Meroveo, a quien tuve en las fuentes bautismales.»
El rey no supo qué contestar y declaró disuelta la sesión. Era una nueva derrota. Lo sentía, sobre todo, por la acogida que había de hacerle la imperiosa Fredegunda. Fue ella la que, después de una tormenta doméstica, se encargó del asunto. Llamó a los dos prelados más adictos que tenía en el concilio, y les encomendó esta misión: «Id a ver a ese hombre y decidle: Ya sabes que el rey es bueno; humíllate ante él y dile que has hecho las cosas de que te acusa. Entonces todos nosotros nos echaremos a sus pies y obtendremos el perdón.» El de Rouen se dejó coger en el lazo. Al día siguiente, reanudado el concilio, después de una ligera discusión con el rey, cayó de rodillas, y, con la frente en el suelo, dijo: «¡Oh rey misericordioso, he pecado contra el Cielo y contra ti!» El rey, antes irritado, se apaciguó, recobrando su habitual hipocresía; y como a impulsos de un exceso de emoción, prosternóse también él, exclamando: «¿Lo oís. piadosísimos obispos? ¿Oís al criminal confesando su execrable atentado?» Hubo un momento de confusión. Los miembros del concilio saltaron de sus asientos y corrieron a levantar al rey, unos enternecidos hasta romper en llanto, otros riéndose en su interior de la infame farsa que se estaba jugando. Después se leyó un canon que había sido interpolado y falsificado por el mismo rey. Mudo de estupor, vio Pretéxtalo que le desgarraban la túnica por la espalda, y oyó estas palabras del presidente: «Escucha, hermano, no puedes ya seguir en comunión con nosotros ni disfrutar de nuestra caridad hasta que el rey te otorgue su perdón.» Unos hombres armados dieron fin a la escena apoderándose del pobre obispo y sepultándole en una prisión, de donde fue sacado para marchar a una pequeña isla del canal de la Mancha.
Fueron siete años de destierro y de miseria entre pescadores y corsarios, hasta que un día los magnates de Rouen desembarcaron en la isla y se lo llevaron de nuevo a su iglesia. Hizo su entrada en la ciudad escoltado de inmensa muchedumbre, en medio de las aclamaciones del pueblo, que de su propia autoridad le volvía a colocar en su sede. Chilperico había muerto, los condenados salían de las cárceles, los proscritos regresaban a sus casas, y Fredegunda huía de París, odiada por el pueblo y por los leudes. Su destino la llevó a buscar un refugio en las cercanías de Rouen. Más de una vez se encontró en las ceremonias y reuniones públicas con el obispo, cuyo retorno era un mentís a su poder. En uno de esos encuentros, no pudiendo contener su despecho, exclamó la reina, bastante alto para que lo pudieran oír todos los presentes: «Ese hombre debiera saber que puede volver otra vez al destierro.» Pretéxtalo recogió la frase, y, afrontando las iras de aquella mujer terrible, respondió: «En el destierro o fuera de él, seré siempre obispo. Tú, en cambio, ¿puedes decir que gozarás siempre del poderío real? Desde el fondo de mi destierro, si a él vuelvo. Dios me llamará al reino de los cielos, y tú, desde tu reino en este mundo, serás precipitada a la sima del infierno.»
Fredegunda calló entonces; pero algunos días más tarde llegó su respuesta. Era un domingo de febrero. El obispo llegó temprano a la basílica. Sus clérigos ocupaban los asientos del coro y él presidía. Mientras los cantores ejecutaban la salmodia, Pretéxtalo se arrodilló en un reclinatorio, con la cabeza apoyada en las manos. Aprovechando esta actitud, un hombre se acercó sigilosamente, y, sacando el cuchillo pendiente de su cintura, hirióle en una axila y salió corriendo de la iglesia. El anciano pudo levantarse solo, y aún tuvo fuerza para subir al altar, conteniendo la sangre de la herida. Allí extendió las manos ensangrentadas para coger de encima del altar el cáliz de oro que, suspendido de unas cadenas, guardaba la Eucaristía, tomó una partícula del pan consagrado y comulgó, y luego, dando gracias a Dios por haberle dado tiempo para confortarse con el santo viático, cayó desvanecido en brazos de los clérigos, que le transportaron a su vivienda.
Allí tuvo una visita, la de la reina, que quiso darse el espantoso gusto de ver a su enemigo agonizante. Disimulando el gozo que sentía, dijo:
—Es triste para nosotros, ¡oh santo obispo!, que haya sobrevenido semejante desgracia.
—¿Y quién ha descargado este golpe—dijo el moribundo, clavando en Fredegunda los ojos—sino la mano que mató reyes, que vertió tanta sangre inocente y tantos males desató en el reino?
Sin revelar la menor turbación, continuó ella con un tono todavía más afectuoso:
—Hay en torno nuestro médicos muy hábiles; ellos te curarán esta herida.
La paciencia del obispo no pudo sufrir ya tanto cinismo, y recogiendo todas las fuerzas que le quedaban, exclamó:
—Siento que Dios me llame; pero tú, que eres quien me ha asesinado, serás por los siglos objeto de execración y sobre tu cabeza vengará mi sangre la justicia divina.
La reina se retiró sin añadir palabra, y a los pocos instantes expiró el obispo. Los habitantes de Rouen recogieron sus restos, los sepultaron y se arrodillaron en su tumba como en la tumba de un mártir. Entre tanto, el asesino declaraba que la reina le había armado el brazo, dándole cien monedas de oro y prometiéndole la libertad.
Vino después el destierro de Meroveo, expulsado por su padre, odiado a muerte por su madrastra, la terrible Eredegunda. En tocio el reino de Neustria sólo un hombre tenía el valor de proclamarse su amigo: el obispo Pretéxtalo. Como no se preocupaba de disimular su afecto, no tardó el rey en hallarse al tanto de todo, estallando en una de esas cóleras mezcladas de temor, durante las cuales se abandonaba por completo a Fredegunda, que era su ángel malo. Esta mujer alimentaba contra el obispo un odio profundo, uno de esos odios que en ella no acababan sino con la vida del que había tenido la desgracia de excitarlos. No le fue difícil persuadir al rey de que debía acusar al obispo su enemigo, ante un concilio de obispos, como culpable de lesa majestad.
Detenido en su casa, el obispo fue conducido a la residencia real, y en un interrogatorio se puso de manifiesto que tenía en su poder algunos objetos preciosos, que Brunequilda le había entregado al salir de Rouen: dos cajas de telas y alhajas, evaluadas en tres mil sueldos, y un saco de monedas de oro, que valdría dos mil. Gozoso con este descubrimiento, Chilperico se apresuró a confiscar el saco y las cajas. Los obispos, llamados con urgencia, empezaban a reunirse en París. Tras ellos llegó el rey, acompañado de una muchedumbre de guerreros, cuya misión era coaccionar las deliberaciones de los Padres.
Cuando quedó abierta la asamblea y se introdujo al reo, el rey, en lugar de dirigirse a los jueces, dio algunos pasos hacia su adversario, y le apostrofó diciendo: «Obispo, ¿cómo se te ocurrió casar a mi enemigo Meroveo, que nunca debió ser más que mi hijo, con la viuda de su tío? Esto es un crimen; pero aún tienes otro mayor: has conspirado contra mí, has repartido dádivas para hacerme asesinar, has seducido al pueblo con dinero.» Estas palabras, oídas por los leudes francos que estaban en el pórtico de la iglesia donde se habían reunido los obispos, provocaron un murmullo de indignación. Los miembros del concilio, alarmados por el tumulto, dejaron sus asientos, y fue necesario que el mismo rey se presentase a calmar los ánimos de sus gentes. Habló luego en su defensa el obispo de Rouen, pidiendo perdón de haber infringido las leyes canónicas, pero negando rotundamente las imputaciones de conspiración y de traición. A una señal del rey, comparecieron algunos hombres de origen franco, trayendo objetos de valor, que pusieron ante el reo, y diciendo: «¿Reconoces esto? Es lo que nos diste para que prometiésemos fidelidad a Meroveo.» El obispo replicó serenamente: «Es cierto; os hice presentes, pero no fue para expulsar al soberano de su reino. Cuando veníais a ofrecerme un hermoso caballo, ¿no era razón que yo devolviese dádiva por dádiva?»
Nada pudo probarse acerca del punto esencial de la conspiración, y así el rey, descontento de esta primera tentativa, dejó la iglesia para volver a su alojamiento. Al poco rato entró el arcediano de la catedral de París, y dirigiéndose a los obispos, que departían familiarmente, les dijo: «Escuchadme, sacerdotes del Señor: esta ocasión es grande para vosotros. O vais a honraros con el prestigio de una buena fama, o vais a perder en la opinión de todo el mundo el título de ministros de Dios. Mostraos firmes, y no dejéis perecer al hermano inocente.» No se hizo caso de esta advertencia. La mayor parte de aquellos obispos eran míseros lacayos del rey. Sólo uno se mostró digno: fue Gregorio de Tours; el historiador, a quien su actitud trajo toda suerte de molestias.
A los pocos días celebróse otra sesión. Chilperico acudió con puntualidad, y sin más preámbulo leyó esta disposición del Derecho eclesiástico: «El obispo convicto de robo debe ser depuesto.» Admirados los prelados de tal comienzo, preguntaron quién era el obispo a quien se imputaba ese crimen: «Él—contestó Chilperico, volviéndose hacia Pretéxtalo—. ¿No habéis visto lo que nos ha robado?» Y sin decir de dónde procedían, señaló las dos cajas de telas y el saco de dinero. Sin perder su mansedumbre ante tan ultrajante acusación, Pretéxtalo dijo a su adversario: «Creo recordaréis que después de haber dejado Brunequilda la ciudad de Rouen, fui a veros y os dije que en mi casa guardaba en depósito los efectos de aquella reina. Me he desembarazado de una parte de ellos, según vuestras indicaciones; pero aún no he tenido ocasión de hacer otro tanto con lo demás.» Dando otro giro a la acusación, y dejando el papel de querellante por el de fiscal, replicó el rey: «Si eras depositario, ¿por qué has abierto una de las cajas y sacado una franja de túnica tejida con hilo de oro para repartirla entre tus partidarios?» El acusado repuso, siempre ecuánime: «Te he dicho ya una vez que esos hombres me habían hecho presentes. No teniendo nada mío con que pagarles, lo cogí de ahí, sin creer obrar mal. Miraba como mis propios bienes lo que pertenecía a mi hijo Meroveo, a quien tuve en las fuentes bautismales.»
El rey no supo qué contestar y declaró disuelta la sesión. Era una nueva derrota. Lo sentía, sobre todo, por la acogida que había de hacerle la imperiosa Fredegunda. Fue ella la que, después de una tormenta doméstica, se encargó del asunto. Llamó a los dos prelados más adictos que tenía en el concilio, y les encomendó esta misión: «Id a ver a ese hombre y decidle: Ya sabes que el rey es bueno; humíllate ante él y dile que has hecho las cosas de que te acusa. Entonces todos nosotros nos echaremos a sus pies y obtendremos el perdón.» El de Rouen se dejó coger en el lazo. Al día siguiente, reanudado el concilio, después de una ligera discusión con el rey, cayó de rodillas, y, con la frente en el suelo, dijo: «¡Oh rey misericordioso, he pecado contra el Cielo y contra ti!» El rey, antes irritado, se apaciguó, recobrando su habitual hipocresía; y como a impulsos de un exceso de emoción, prosternóse también él, exclamando: «¿Lo oís. piadosísimos obispos? ¿Oís al criminal confesando su execrable atentado?» Hubo un momento de confusión. Los miembros del concilio saltaron de sus asientos y corrieron a levantar al rey, unos enternecidos hasta romper en llanto, otros riéndose en su interior de la infame farsa que se estaba jugando. Después se leyó un canon que había sido interpolado y falsificado por el mismo rey. Mudo de estupor, vio Pretéxtalo que le desgarraban la túnica por la espalda, y oyó estas palabras del presidente: «Escucha, hermano, no puedes ya seguir en comunión con nosotros ni disfrutar de nuestra caridad hasta que el rey te otorgue su perdón.» Unos hombres armados dieron fin a la escena apoderándose del pobre obispo y sepultándole en una prisión, de donde fue sacado para marchar a una pequeña isla del canal de la Mancha.
Fueron siete años de destierro y de miseria entre pescadores y corsarios, hasta que un día los magnates de Rouen desembarcaron en la isla y se lo llevaron de nuevo a su iglesia. Hizo su entrada en la ciudad escoltado de inmensa muchedumbre, en medio de las aclamaciones del pueblo, que de su propia autoridad le volvía a colocar en su sede. Chilperico había muerto, los condenados salían de las cárceles, los proscritos regresaban a sus casas, y Fredegunda huía de París, odiada por el pueblo y por los leudes. Su destino la llevó a buscar un refugio en las cercanías de Rouen. Más de una vez se encontró en las ceremonias y reuniones públicas con el obispo, cuyo retorno era un mentís a su poder. En uno de esos encuentros, no pudiendo contener su despecho, exclamó la reina, bastante alto para que lo pudieran oír todos los presentes: «Ese hombre debiera saber que puede volver otra vez al destierro.» Pretéxtalo recogió la frase, y, afrontando las iras de aquella mujer terrible, respondió: «En el destierro o fuera de él, seré siempre obispo. Tú, en cambio, ¿puedes decir que gozarás siempre del poderío real? Desde el fondo de mi destierro, si a él vuelvo. Dios me llamará al reino de los cielos, y tú, desde tu reino en este mundo, serás precipitada a la sima del infierno.»
Fredegunda calló entonces; pero algunos días más tarde llegó su respuesta. Era un domingo de febrero. El obispo llegó temprano a la basílica. Sus clérigos ocupaban los asientos del coro y él presidía. Mientras los cantores ejecutaban la salmodia, Pretéxtalo se arrodilló en un reclinatorio, con la cabeza apoyada en las manos. Aprovechando esta actitud, un hombre se acercó sigilosamente, y, sacando el cuchillo pendiente de su cintura, hirióle en una axila y salió corriendo de la iglesia. El anciano pudo levantarse solo, y aún tuvo fuerza para subir al altar, conteniendo la sangre de la herida. Allí extendió las manos ensangrentadas para coger de encima del altar el cáliz de oro que, suspendido de unas cadenas, guardaba la Eucaristía, tomó una partícula del pan consagrado y comulgó, y luego, dando gracias a Dios por haberle dado tiempo para confortarse con el santo viático, cayó desvanecido en brazos de los clérigos, que le transportaron a su vivienda.
Allí tuvo una visita, la de la reina, que quiso darse el espantoso gusto de ver a su enemigo agonizante. Disimulando el gozo que sentía, dijo:
—Es triste para nosotros, ¡oh santo obispo!, que haya sobrevenido semejante desgracia.
—¿Y quién ha descargado este golpe—dijo el moribundo, clavando en Fredegunda los ojos—sino la mano que mató reyes, que vertió tanta sangre inocente y tantos males desató en el reino?
Sin revelar la menor turbación, continuó ella con un tono todavía más afectuoso:
—Hay en torno nuestro médicos muy hábiles; ellos te curarán esta herida.
La paciencia del obispo no pudo sufrir ya tanto cinismo, y recogiendo todas las fuerzas que le quedaban, exclamó:
—Siento que Dios me llame; pero tú, que eres quien me ha asesinado, serás por los siglos objeto de execración y sobre tu cabeza vengará mi sangre la justicia divina.
La reina se retiró sin añadir palabra, y a los pocos instantes expiró el obispo. Los habitantes de Rouen recogieron sus restos, los sepultaron y se arrodillaron en su tumba como en la tumba de un mártir. Entre tanto, el asesino declaraba que la reina le había armado el brazo, dándole cien monedas de oro y prometiéndole la libertad.
sábado, 23 de febrero de 2019
Lecturas
Hermanos:
La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve.
Por su fe, son recordados los antiguos.
Por la fe, sabemos que el universo, fue configurado por la palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible.
Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín; por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo; por ella sigue hablando después de muerto.
Por fe, fue arrebatado Henoc, sin pasar por la muerte; no lo encontraban, porque Dios lo había arrebatado; en efecto, antes de ser arrebatado se le acreditó que había complacido a Dios, y sin fe es imposible complacerle, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Por fe. Noé, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia; por ella condenó al mundo y heredo la justicia que viene de la fe.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
No sabía qué decir, pues estaban asustados.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo».
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
Le preguntaron: « ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?».
Les contestó él: «Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito, acerca de él».
Palabra del Señor.
Santa Romina o Romana de Todi
Joven de Umbría, que según dicen, sintió muy pronto en su vida la vocación religiosa. Era hija de Calfurnio, gobernador de Roma. A los diez años se marchó de casa y se fue el monte de Soratte San Silvestre para recibir el bautismo; fue bautizada por el papa san Silvestre. Una vez que abrazó la fe en Cristo, renunció a todo lujo y comodidades que bien pudiera haber tenido por su rango y abolengo.
Una vez que se hubo hecho cristiana, se fue a Todi. Allá buscó un lugar en el que pudiera vivir sola en constante oración y con profunda fe. Pronto su fama de santa llegó a los oídos de los cristianos. Muchos de ellos y ellas se acercaron y siguieron su forma de vivir santamente.
Hoy día, en el monte en el que vivió feliz como ermitaña, hay una inscripción que afirma:”el 23 de febrero en Todi, la santa Romana virgen recibió el bautismo en esta cueva en la que realizó milagros y su gloria cobró fama”. Esta inscripción es difícil de leer.
Eligió ese lugar para sentirse más unida al Papa san Silvestre porque admiraba su santidad. De aquí surgió el hecho de que se le llame a este lugar Monte San Silvestre. El papa le solía enviar consuelos espirituales. Una vez le dijo: “Vuelve cuando florezcan las rosas”. Y aunque era pleno invierno y todo estaba nevado, una mañana volvió a san Silvestre con una rosa florida.
Su cuerpo fue sepultado en la gruta o cueva. Murió santamente ante muchas personas. Se construyó un altar en el que se celebraban muchas misas. En 1301 fue trasladado su cuerpo a la iglesia de San Fortunato.
Una vez que se hubo hecho cristiana, se fue a Todi. Allá buscó un lugar en el que pudiera vivir sola en constante oración y con profunda fe. Pronto su fama de santa llegó a los oídos de los cristianos. Muchos de ellos y ellas se acercaron y siguieron su forma de vivir santamente.
Hoy día, en el monte en el que vivió feliz como ermitaña, hay una inscripción que afirma:”el 23 de febrero en Todi, la santa Romana virgen recibió el bautismo en esta cueva en la que realizó milagros y su gloria cobró fama”. Esta inscripción es difícil de leer.
Eligió ese lugar para sentirse más unida al Papa san Silvestre porque admiraba su santidad. De aquí surgió el hecho de que se le llame a este lugar Monte San Silvestre. El papa le solía enviar consuelos espirituales. Una vez le dijo: “Vuelve cuando florezcan las rosas”. Y aunque era pleno invierno y todo estaba nevado, una mañana volvió a san Silvestre con una rosa florida.
Su cuerpo fue sepultado en la gruta o cueva. Murió santamente ante muchas personas. Se construyó un altar en el que se celebraban muchas misas. En 1301 fue trasladado su cuerpo a la iglesia de San Fortunato.
viernes, 22 de febrero de 2019
Lecturas
Queridos hermanos:
A los presbíteros entre vosotros, yo, presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y participe de la gloria que va a revelar, os exhorto: pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa; no como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño.
Y, cuando aparezca el Pastor supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloría.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: « ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?».
Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Jesús Dios vivo»
Jesús le respondió: «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos».
Palabra del Señor.